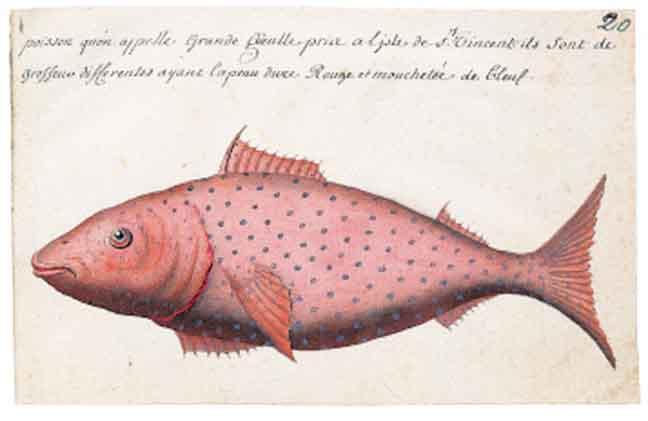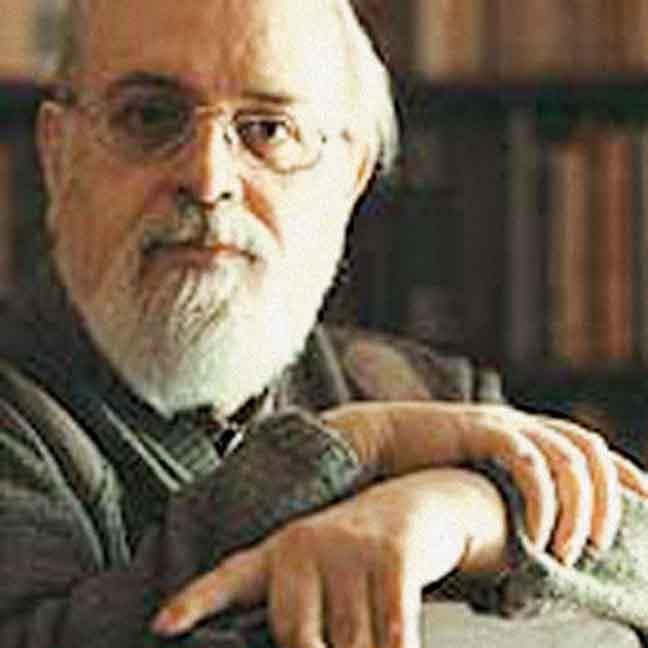Mudarse es algo que no le deseo a nadie por más ruin que sea, ni siquiera a los críticos literarios, o a los poetas veinteañeros que creen saberlo todo. Hace tiempo leí, no recuerdo dónde, que las mudanzas suelen ser tan estresantes como una separación de pareja o la muerte de un pariente muy cercano. Ignoro si es verdad. Solo sé que por lo general son tan inconvenientes y tediosas que incluso hasta los entusiastas y los pobres de espíritu prefieren evitarlas. Recuerdo que Ilia Ilich Oblómov, el genial personaje inventado por Iván Goncharóv, epítome del hombre superfluo, se resistía terminantemente a mudarse de casa (aun cuando él no tenía que hacer ningún trabajo físico, sino sus criados), tan solo por su renuencia a salir de su envidiable rutina, la cual era permanecer todo el día echado en un diván y recibir visitas. Pues bien, por más oblomovista que yo sea, me vi obligado en estos días a mudarme de departamento.
Fue una buena experiencia por varias cosas: en primer lugar, porque por fin me di cuenta de lo práctico que puede llegar a ser el libro electrónico, según lo cacarean tanto los entusiastas y los pobres de espíritu, ya mencionados arriba. Aunque cargar todas esas pesadas cajas de libros fue bueno para mis bíceps, no lo fue para mi alma atribulada. Y mientras lo hacía, no podía dejar de pensar que todo ese peso podría caber en un dispositivo de doscientos gramos en el bolsillo de mi pantalón. Con todo, mis glándulas suprarrenales generaron tanta adrenalina que al final me sentí como Constantin Lévin en la famosa escena de la siega en Ana Karénina.
En segundo lugar encontré toda clase de efectos personales que había echado en falta a lo largo de seis años de habitar en ese departamento de Plateros: dos estilográficas Parker, unas tijeras para recortarse la barba, dos celulares, tarjetas de débito (desgraciadamente ya canceladas pues las creí perdidas). Entre las páginas del segundo tomo de las Memorias de Cellini salió un billete de 500 pesos, de esos que tanta falta hacen al final de una quincena. Me siento contento, especialmente por las estilográficas. Nada me pone más triste en el mundo que perder una estilográfica, y nada me alegra más que recuperarla. A mí me convencería una religión con un apocalipsis en el que aparezcan todas las estilográficas perdidas. Desgraciadamente, aún no ha nacido el profeta espléndido que proclame este contundente credo.
La tercera buena experiencia fue tratar con mi vecino, un hombre llamado Pepe. A lo largo de seis años solo habíamos intercambiado algunas palabras en el cubo de la escalera. Aunque, sin proponérmelo, de él conocía algunas cosas. Entre ellas la más destacada es su gusto musical, pues es tan generoso que comparte su música con todo el edificio, gracias a su magnífico equipo de sonido. Ricardo Arjona, Espinosa Paz, Roberto Carlos y José José no son más que algunos de los tesoros de sabiduría que vale la pena mencionar. Ah, y Vicente Fernández el 16 de septiembre.
Salvo los libros, tengo poco apego por lo material. Podría incluso dejar mi biblioteca atrás, pero mi relación con ella se basa en la culpa y la responsabilidad social. Culpa con todos los tomos que aún no he leído, y con los que quisiera volver a leer; la responsabilidad social consiste en que mis libros no caigan en manos de esos seres miserables y mezquinos que son los libreros de viejo de la ciudad de México; criaturas abyectas capaces de comprar un libro a un peso y venderlo a quinientos.
Pues bien, resulta que mi vecino Pepe se dedica a varias actividades. Una de ellas es un puesto de chácharas en un tianguis; pero también pinta oleos y hace muebles y adornos con materiales reciclados para venderlos en un puesto de artesanías en la colonia Roma, creo que los sábados. Si se dan una vuelta por ahí, pregunten por Pepe. Es un tipo muy creativo, me enseñó algunas de sus obras, y no pude sino sentir envidia de su talento. A su manera, Pepe es un maestro del renacimiento italiano. Lo primero que hice fue regalarle todos mi folletitos y libritos escritos por poetas jóvenes mexicanos (no sé cómo llegaron a acumularse tantos en mi casa, aunque tengo algunas teorías), tal vez Pepe pueda venderlos por kilo, junto con mi colección de revistas Tierra Adentro, los manuscritos de cuentos que nunca voy a publicar y los periódicos viejos. También le regalé libros que no pienso volver a leer nunca: unos cincuenta volúmenes de Agatha Christie, la trilogía de El señor de los anillos, una enciclopedia de la Tierra Media, una gramática sindarin, etcétera; pruebas irrefutables de un pasado oscuro como veinteañero confundido. Pepe se llevó la cama, el sofá, un librero, varias cajas de chácharas, un mueble con cajones de ropa, una licuadora, un televisor, una máquina de escribir, un archivero, restos del naufragio de una relación de casi diez años con una mujer a la que amé mucho y que ahora está casada con un diplomático de una frágil pero histórica democracia caribeña. Estoy muy agradecido con Pepe por librarme de mi pasado. Me hubiera gustado darle más cosas, pero por desgracia es todo lo que tenía.
Voy a extrañar la unidad Plateros, sobre todo la variedad y la abundancia de la vegetación, el canto de los tordos en la madrugada, y al atardecer, bajo una lluvia apacible y helada. Había una luz bastante especial por las tardes, que se posaba sobre mi escritorio y mi gato. Voy extrañar también el altavoz de la escuela primaria de enfrente y su sempiterno llamado a la disciplina estudiantil, aquella que mi ex apodó como Escuela Primaria Federal Treblinka (yo apodé a la directora Kim Jong-il nomás por el puro gusto de mezclar mitologías). Recordaré con cariño aquel lunes por la mañana cuando, mientras yo desayunaba, la directora anunció por el altavoz que iba a poner el himno nacional y se equivocó de pista y puso “Poker Face” de Lady Gaga. Creo que escupí el té sobre el libro que estaba leyendo. La broma involuntaria funcionaba a varios niveles.
Voy a extrañar a los adolescentes que se drogan bajo mi ventana. A los asaltantes, asesinos y violadores que acechan entre los jardines. Voy a extrañar a los policias "de barrio" que la noche que me asaltaron no hiceron nada por auxiliarme. Voy a extrañar a ese Plateros que los ineptos de Miguel Ángel Mancera y Leonel Luna Estrada jodieron de lo lindo; todos esos asesinatos, y robos y pintas afuera de los edificios (que antes no estaban). A ellos les estaré eternamente agradecido por tener que migrar a una delegación supuestamente más segura.
Vive en la ciudad de México. Es autor de Cosmonauta (FETA, 2011), Autos usados (Mondadori, 2012), Memorias de un hombre nuevo (Random House 2015) y Los nombres de las constelaciones (Dharma Books, 2021).