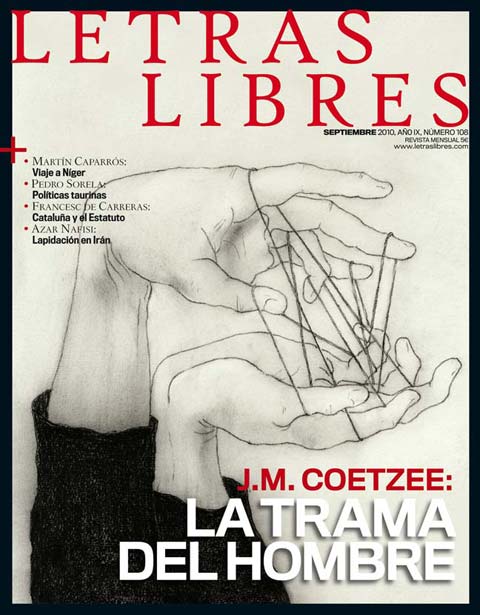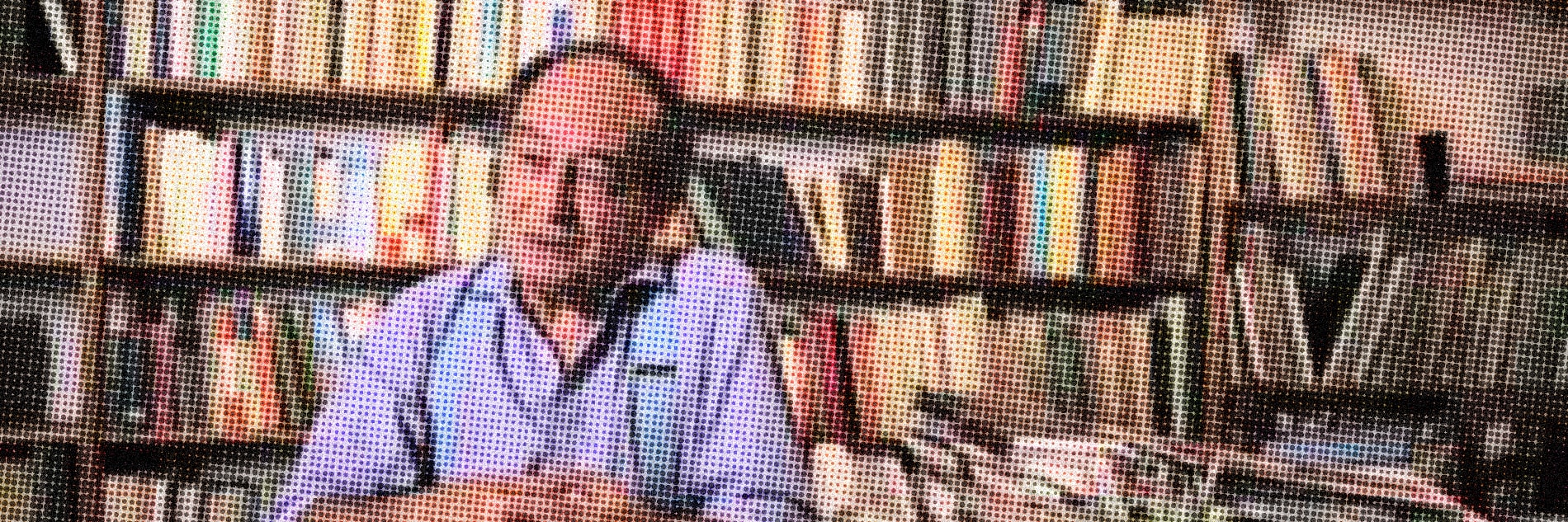Voy por tierra desde Jos, en Nigeria, hasta Niamey, en Níger: cientos de kilómetros –y la entrada en el país más pobre del mundo. En los rankings de desarrollo humano de la onu, Níger lleva varios años último: último, detrás de Afganistán, Sierra Leona, la República Centroafricana, Mali: último. Todo es susceptible de algún ranking.
En la frontera entre Nigeria y Níger –polvo, sudor y mugre–, un soldado revisa mi pasaporte en una casilla de adobe –lagartijas surcando las paredes, escondiéndose detrás del cuadro de Mamadou Tandja, presidente de la República del Níger desde hace mucho tiempo– y, al final, anota mi nombre y número en un cuaderno ranfañoso para registrar mi entrada en el país. Afuera, un sargento gordísimo deshecho en una silla reventada bajo un techo de cañas, derrumbado, sudando, desbordando, los pies como animales muertos, atendido por dos o tres soldados con uniforme emparchado y hawaianas, pistolas oxidadas, me mira con odio poderoso y me da, para que empiece a acostumbrarme, un gustito del miedo:
–¿Y usted por qué me mira, qué se cree?
–No, yo… No, yo no lo miraba.
–Tenga mucho cuidado.
El sargento resopla, yo respiro.
A primera vista, el país más pobre del mundo es una extensión despiadada de tierra yerma casi arena, con algún olivo aquí y allá, ciertos arbustos, los chicos y mujeres que pasan por los campos secos con sus ramas o su tacho de agua en la cabeza, sus telas de colores y sus velos, los burros y las cabras en los campos secos, camellos flacos como esqueletos de museo, hombres y muchachos que los recorren secos con la mirada baja y una bolsa de plástico en la mano buscando iguanas, caracoles, algo: la sensación de que llevan mil años buscándolos y que lo peor es que a veces, muy de tanto en tanto, los encuentran y, sobre todo: la sensación de que esto no ha cambiado mucho en esos años.
Que muy poco ha cambiado en tantos años.
–Acá no hay que mirar mal a los militares, jefe.
Me susurra el chofer de mi camioneta como quien me introduce en los misterios.
Después, de vez en cuando, en medio de los secos, un oasis muy chiquito con su pueblo: veinte casas cuadradas de adobe –tan parecidas a la tierra, tan la tierra– rodeadas por muros de adobe que son corral y defensa al mismo tiempo y su almacén de granos como una piña incrustada en el suelo. Los pocos árboles tienen formas extrañas: están, en general, muy podados o rotos y de troncos antiguos brotan ramas muy jóvenes que no saben cómo acomodarse. Tardo muchos kilómetros en entender que esos árboles son un efecto de la seca: un árbol que muere o agoniza cuando le falta el agua, y que después revive; son, después de todo, otra metáfora berreta.
Ahora recuerdo por qué me gustaban estos viajes.
Níger, el camino de Níger.
Eran tan primitivos que se creían astutos. Los pelos de la nariz les llegaban al coxis y aprendían a sonreírse satisfechos mientras hurgaban con sus deditos cortos uñas negras la calavera de aquel bisonte, buscando últimas carnes. Ninguno decía ug, porque era de salvajes: ahora estaba de moda el provechito suave, terminado en un chillido como de ratón boniato, que era el toque elegante.
–Cruaaaa jiiiii.
Y seguían escarbando. Una hembra de tetas cantimpalos manoteó un ojo y trató de escaparse hacia los yuyos. En segundos, tres machos musculosos chuecos se le echaron encima, le pegaron con ramas y con saña, le sacaron el ojo. La caza estaba difícil, y muchas veces se quedaban con hambre.
En unos pocos milenios habían cambiado mucho. Los bichos escaseaban, así que habían tenido que inventar arcos, flechas, arpones, redes, trampas, y ya no había animal que se les resistiese. El problema era que, a fuerza de cazar y cazar, se había hecho muy dificil encontrar una presa, y había que embarcarse en expediciones interminables para dar con algún mamut desprevenido. La caza estaba en vías de extinción.
–Cruaaaa jiiiiii.
Dijo la hembra con un ojo menos, queriendo significar:
–Ug, kriga bundolo, grande catastrófe ecológico ahora, oh sí, oh sí.
A veces pasaban lunas y lunas sin encontrar presa, y comían raíces y semillas. Pero tampoco era seguro que las encontraran. Fue en esos días confusos cuando a alguien
–o a muchos a la vez, quién sabe– se les ocurrió que algunos de esos frutos podían recogerse con cierta seguridad todos los veranos, y el grupo empezó a volver cada año a su trigal salvaje.
–Craaac, bilicundia aj doj.
Dijo la hipertataranieta de la tuerta, queriendo significar:
–Oh, felices tiempos antes, cuando todos animales.
La tribu comía y eructaba cada vez mejor, pero la cosecha silvestre raleaba de año en año, porque crecían las bocas. Alguien volvió a hablar de catástrofe ecológica. Otro descubrió, vaya a saber cómo, que esas semillas podían plantarse y al verano siguiente surgirían con renovados bríos.
–Crc, mí constata que aquesto nunca ya serán como antes y la degradación seríamos eterna como la noche del escuerzo.
Dijo una hipernietísima, que tenía la vocación lírica, y era cierto: a partir de entonces empezó la catástrofe. Para cultivar sus plantas y criar a sus nuevos animales domésticos, los hombres abandonaron la vida errante y empezaron a establecerse en poblados, florearon sus lenguajes, se hicieron unos dioses, supusieron linajes, descubrieron el vino con soda, improvisaron la filosofía, aprendieron a coger cara a cara, se largaron a andar a treinta por hora en sus caballos verdes y, después, inventaron las carpas en la playa, los masajes, los aviones a chorro, los microchips y los chips de pavita. Un desastre. Pero se podía haber evitado. Ningún científico duda de que nada de todo esto habría sucedido si los guarangos de nuestros ancestros no se hubiesen excedido en la caza del mamut y del oso hormiguero. Porque no habría sido necesario buscar otras fuentes de alimentos, y ahora seríamos felices, usaríamos pieles y garrotes, hablaríamos con los pajaritos, no sabríamos qué es el sida y pintaríamos quirquinchos en las paredes de la cueva.
Seríamos tan ecololós.
La ecología supone una idea de fin de la historia, al fracasado modo Fukuyama: hasta acá llegamos, la evolución se acaba acá. De ahora en más todo funcionará según otro modelo: el de la degradación, la decadencia –porque quisimos demasiado. La ecología suele remitir a una edad de oro, un mito tan antiguo: tiempos felices en que la naturaleza podía desarrollarse sin la interferencia de la maldad humana. Había buenos salvajes, pero sobre todo había buena selva: aquella que no había sido corrompida por la sociedad.
Es la misma escena que venimos actuando una y otra vez, de tan diversas formas, desde hace miles de años: natura derrotada por cultura, paraíso perdido, ambiciones humanas destruyendo. Prometeo encadenado, Babel y su derrumbe: no hay religión que no castigue la ambición de la técnica. Cuando el hombre original que vive en el triunfo de la naturaleza más gloriosa comete la tontería de querer saber y come el fruto, rompe el orden natural/divino hecho para la eternidad, armado contra el cambio. El orden y la orden del dios eran muy claros: todo será perfecto mientras aceptes tu sumisión a esa naturaleza que yo inventé para darle mis reglas; todo se va a arruinar a partir del momento en que intentes imponer las tuyas. Todo funciona mientras no trates de cambiarlo: acepta lo que tienes, sé lo que te digo: yo sé lo que te digo. En ese mito el dios o la naturaleza son perfectos, la caída es culpa del hombre que no sigue sus reglas. La Biblia es el primer panfleto ecololó, el relato de todo lo malo que tuvimos que arrostrar por no habernos resignado a la naturaleza –o la obediencia o la ignorancia.
Y lo echó Yahvé Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo No comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti.
La peor catástrofe ecológica.
Querrían retrotraer el mundo a esa soñada edad dorada; como saben que no pueden, tratan al menos de que ya nada cambie. Nostalgia del presente visto como pasado, el miedo ante el carácter eternamente fugitivo, odio del tiempo; los ejemplos rebosan. España, en el siglo xii, era un gran bosque: la frase clásica que dice que un mono podía atravesar la península de Gibraltar al Pirineo sin bajar de los árboles. España rebosaba de madera y la madera era la materia indispensable: con madera se hacían las casas, los carros, las ruedas, los arados, los muebles, las herramientas, las lanzas, los zapatos; con madera se calentaban las personas, se cocían las comidas, se trabajaban los metales escasos. Un mundo sin madera habría sido pensado, entonces, como la quintaesencia del desastre, un espacio invivible. Ante la posibilidad de su desaparición, los ecololós habrían alertado contra “la destrucción de nuestro patrimonio forestal, que condenará a la muerte a las generaciones venideras”. El hombre es la gran amenaza para el medio ambiente: taló, utilizó, gastó esos árboles. En el siglo xii, España daba de vivir a cuatro millones de personas. Nueve siglos después, España era una llanura casi yerma desarbolada capaz de sostener –incomparablemente mejor– a diez veces más personas que vivían más del doble que en tiempos del gran bosque: otros materiales, otros combustibles, otras técnicas habían reemplazado con enorme ventaja a la madera.
Pero la ecología suele suponer un mundo estático donde las mismos métodos requerirán siempre los mismos recursos naturales, y se aterra porque proyecta las carencias del futuro sobre las necesidades actuales: porque todo lo que imagina son apocalipsis.
Es una de sus grandes ventajas: la ecología es la forma más prestigiosa del conservadurismo. La forma más actual, más activa, más juvenil, más poderosa del conservadurismo. O, sintetizado: el conservadurismo cool, el conservadurismo progre, el conservadurismo moderno. Es, en sentido estricto, un esfuerzo por conservar –los bosques, los ríos y montañas, los pájaros, las plantas, la pureza del aire– y eso, tras tantos años de suponer que lo bueno era el cambio, debe ser muy tranquilizador. Fantástico haber encontrado una forma de participación que no suponga riesgos, beneficie directamente a uno mismo y proponga la conservación de lo conocido. Fantástico poder sentir que uno está haciendo algo por el mundo, defendiendo al mundo de los malos, tratando de que solo cambie lo necesario para que nada cambie. Fantástico que lleve incluso cierto tinte de insatisfacción con la forma en que el mundo funciona –capitalismo despiadado, grandes corporaciones–, tan ligero que puede ser compartido por los capitalistas despiadados, por las grandes corporaciones. Fantástico haber dado con una causa común, tan aparentemente noble, tan indiscutible –en el sentido estricto de la palabra indiscutible–, tan unificadora que pueda ser enarbolada por una joven nigeriana que cocina con leña o el presidente de los Estados Unidos o mi tía Púpele o la banca Morgan. Fantástico: y sirve, incluso, como materia para enseñarle a los chicos en la escuela –o como material de propaganda y, sobre todo, relaciones públicas.
En 2002 un experto en “comunicación política”, republicano duro, el joven dinámico Frank Luntz, escribió unas recomendaciones sobre el tema para la administración Bush. El texto se filtró a la prensa y produjo cierta indignación. Luntz decía que para manejar mejor la cuestión ecológica los republicanos no tenían que definirse como “preservacionistas” o “ambientalistas” –que los “centristas americanos, las personas comunes” asimilaban a una política extremista– sino “conservacionistas”, porque esta palabra “tiene connotaciones mucho más positivas que las otras dos. Supone una posición moderada, razonada, llena de sentido común, en el centro entre la necesidad de restablecer los recursos naturales de la tierra y la necesidad humana de usar estos recursos”.
Y que debían hablar de cambio climático y no de calentamiento global, “porque suena mucho menos catastrófico y aterrador”.
Conservacionistas, dijo: esa debía ser la palabra.
Aquí lo único que se conserva es la basura: mucha basura, montañas de basura, tanto trozo de plástico, de bolsitas de plástico blancas y sobre todo negras, y cachos de botella y cartones de tetra a los costados de la ruta. Por supuesto no hay luz, agua corriente, ninguna de esas cosas que solemos pensar como presente. Creo –por el momento creo, ya veré– que es el país más primitivo que he visto en una vida hecha de ver países primitivos –o vivirlos.
Níger es un país muy grande lleno de desiertos; sus 15 millones de habitantes –83 por ciento de campesinos– crecen con la tasa de fertilidad más alta del planeta: 7,7 hijos por madre.
Níger tiene, también, una de las mayores tasas de mortalidad infantil: 248 por mil o sea, más de dos cada diez. Aquí funciona todavía el viejo mecanismo que la humanidad utilizó milenios: parir mucho para que algunos de esos chicos se conviertan, con suerte, en adultos.
Para intentar cierta supervivencia.
Después –cientos de kilómetros después– entro en Niamey, la capital de Níger: hay ciudades así, destartaladas, con tierra por arriba y por abajo, con sus casas colgadas del pincel, siempre a punto de nada –y unas pocas mansiones detrás de muros largos. Niamey sigue el modelo de las ciudades más contemporáneas en aquello de que parece un suburbio de sí. Pero no un suburbio rico, como quiere el patrón californiano; Niamey es, si acaso, un segundo cordón, el margen de sí misma.
Níger fue colonia francesa: otra vez el idioma colonial como modesta lingua franca.
El representante de unfpa en Niamey me recibe, protocolar, y al final de la charla me dice que es maliano. Entonces yo le digo que qué casualidad, porque en Mali está el lugar adonde siempre digo que voy a ir y nunca voy, Tombuctú. Entonces él me dice que la próxima vez que venga vamos juntos, sabiendo que ni voy a venir ni va a llevarme, solo para seguir el protocolo pero, por lo que sea, yo lo rompo y le digo que no estoy seguro porque hace tanto que pienso en ir a Tombuctú pero no voy que me da un poco de miedo lo que podría pasarme si finalmente fuera. Entonces él abre los ojos como si me viera por primera vez y le dice –sin ningún protocolo– a su segundo: Ah, pero este cree esas cosas. ¡Es uno de nosotros! La superstición acaba de consagrarme africano honorario.
Una ciudad casi perfectamente pobre, con muy pocos errores o manchones. En Niamey no hay luces públicas; cuando llega la noche se hace de noche, y solo queda, si acaso, el relumbrón de alguna casa, un negocito de esos que se quedan, los faros de una moto.
A partir de cierto punto el ranking de países ya no mide cuán pobres son los pobres –que son todos muy pobres y que hay muchos– sino cuántos ricos hay –200, 1.000, 3.300– y cuánto pueden acumular y qué pudieron construirse. La riqueza está concentrada en muy pocos, y lo que diferencia al Níger de Etiopía –o Sierra Leona o Burkina Faso– es cuántos son y cuánto tienen esos pocos. El resto, lo que importa, es demasiado parecido.
Pero, además: en una ciudad tan pobre no hay espacios públicos para los ricos. Solo espacios privados: sus casas, sus refugios –que, por supuesto, hacen todo lo posible por abstraerse del entorno. El espacio público caro –restoranes, bares, lugares de compras– es una conquista de la clase media. Vieja historia: los comederos más o menos elegantes aparecieron en Francia en la época de la Revolución, cuando los burgueses más o menos pequeños trataron de acceder –por un rato, una noche, una comida– a los mismos placeres que los aristócratas gozaban todo el tiempo. Lo mismo que sucedió, décadas después, cuando aparecieron los hoteles distinguidos. Aquí, donde no hay clases medias, no hay de eso.
Supongamos por un momento que el mundo tal cual está es maravilloso –lo cual, en Niamey, no resulta tan fácil. Pero, ¿por qué esa convicción nostálgica, conservadora, de que todo lo que venga debe ser peor? Un mundo sin osos polares o arrecifes de coral o tigres de bengala va a ser un poco más pobre, pero en lugar de los tigres hay cien razas nuevas de perros, células madre que pueden formar órganos, la esperanza de vida que aumenta sin descanso, serias chances de poblar la Luna o después Marte. No digo que no sería mejor conservar también lo que hay; digo, solo, que su eventual desaparición se inscribe dentro de esa lógica evolutiva que sabe que todo no se puede: dinámicas del cambio.
Si una fuerza inexplicable –los famosos dioses– hubiera salvado a los dinosaurios, no estaríamos acá, no existiríamos.
Me compro una cocacola –cosa que sólo hago una vez por año o cada dos, en países muy calientes y en la calle– y cuando la tomo pienso que no está tan fría como deseaba ni tan caliente como temía, y me parece que la frase se aplica a casi todo: ideas sudorosas. Creo que le decían aurea mediocritas, y es lo que parece.
Ni tan fría como deseaba ni tan
caliente como temía, ay vidita.
O sea, la pregunta: ¿qué es lo que está tan bien que queremos conservarlo a toda costa? No saben en qué mundo viven, diría mi tía Berta. No es casual que el ecologismo haya nacido en los países ricos: un reflejo de sociedades satisfechas, personas que viven bien y querrían seguir viviendo así, que temen cambios que les hagan perder comodidades. La conservación, en sentido estricto, de este orden –que los privilegia– frente a los brutos que crearon este orden pero son tan ávidos que podrían destruirlo con su exageración: gobiernos, grandes corporaciones, ambiciosos varios. Moderación, aurea mediocritas: sigamos así, dicen, quedándonos con casi todo, pero no terminemos de agotarlo.
Ni tan fría ni tan,
ay vidita.
Insisto: en todos estos millones de años no hubo peor desastre ecológico que la desaparición de los dinosaurios –sin la cual no habrían podido desarrollarse los mamíferos y, por tanto, nosotros. Sin ese quiebre no existiríamos –y ni siquiera estaríamos discutiendo estas cuestiones. Pero ahora nosotros somos los dueños, los dinosaurios de este mundo. Quizá la clave está en esa explicación de Ed Mathez, curador de la muestra sobre cambio climático en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York: mucha gente dice bueno, si ya hubo grandes cambios climáticos antes, otras veces, ¿por qué deberíamos preocuparnos? La respuesta es simple: porque, a diferencia de esas otras veces, esta estamos acá.
Es una idea.
Lo dicho: porque es nuestro planeta.
En un mercado donde la mayoría vende telas arcoíris o los restos mortales de alguna vaca triste o radios berretas o perfumes truchos me hizo gracia que el muchacho pasara vendiendo banderitas de una docena de países, y le saqué una foto. Los musulmanes siempre pensaron la fotografía con el verbo sacar: arrebatar, expoliar una foto en el sentido de robarles su imagen –que el corán y el profeta y los ulemas y los marabúes y los imanes y fatwas y madrasas dicen que no se puede reproducir so pena de ofender al más grande. Por eso los musulmanes suelen enojarse con las fotos, pero este muchacho empezó a reírse como loco; señalaba mi cámara, gritaba yo estoy ahí, yo estoy ahí y se seguía riendo. Le mostré su foto –me sigue sorprendiendo que las nuevas tecnologías sean así de instantáneas–; la miró, se reía más, me preguntó si podía dársela. Le dije que no, que no tenía manera; se fue, como apenado. Enseguida volvió: ¿De verdad no hay forma de que me la des? Pensé en la opción de mandársela por mail y por pudor no quise preguntarle si tenía: a veces prefiero el prejuicio a la ofensa. No, me parece que no, que no hay manera. Ah, dijo, ya triste. ¿Y dónde te la vas a llevar? A la Argentina, le dije, por si acaso. Entonces los ojos se le iluminaron otra vez: ¿A la Argentina? ¿Te vas a llevar mi cara a la Argentina? Vaya a saber qué entendió por Argentina. No dijo Maradona, Messi; solamente repetía la palabra –Argentina, Argentina– hasta que se le ocurrió una idea: entonces tomá, anotá mi nombre. Si la vas a llevar, llevala con mi nombre, dijo, y me empezó a decir un nombre complicadísimo, y después cambió: no, mi nombre conocido, el que todos conocen no es ese, es Yaou Yacuba. Si vas a llevarte mi cara también llevate mi nombre que todos conocen, dijo, y se fue tan satisfecho.
Níger y Argentina comparten un honor dudoso: son los dos –¿únicos?– países del mundo bautizados con nombres más o menos latinos, signos culteranos, renacentistas. Dos latines, dos opiniones contrapuestas: Argentina es la plata, lo que vale, blancura realzada por el brillo; Níger es negro, lo opaco, lo sombrío. Solo que un nombre –Níger– se basó en una comprobación –la negritud de sus nativos– que se sostiene, y el otro –Argentina– en una ilusión –la existencia de plata, de esas minas de plata– que resultó ser un engaño.
El gran mercado de Niamey es otra ruina –casillas derrumbadas, negro de humo en las paredes, pasillos a medio hacer– y me resulta coherente que lo sea porque todo en la ciudad parece así. Ver es mucho más fácil que mirar, más descansado. Mi prejuicio sobrevive hasta que alguien me cuenta que el mercado –el centro de la vida ciudadana– se incendió un mes atrás y estuvo a punto de destruirse por completo pero Dios lo salvó: que cuando más voraces estaban las llamas empezó a llover, porque los imanes llevaban un par de horas rezando para que lloviera y Dios, al final, después de hacerlos esperar un rato, después de llevarlos a arrepentirse de suficientes cosas, después de demostrarles que su voluntad no se adquiere con dos o tres palabras, hizo el milagro de llover para apagar el fuego.
–¿Y acá son todos musulmanes?
–No, solo el 99 por ciento.
–¿Y el otro uno por ciento qué es?
–Solo Dios lo sabe.
Decir hola, aquí, es grosería. Cualquier saludo –para poder preguntar dónde vive fulano, por ejemplo– es una larga sucesión de gentilezas bien reglamentadas: salaam aleko, alekum salaam, y cómo está su esposa, muy bien y la suya, muy bien y sus hijos, bien gracias y los suyos, muy bien y cómo están sus animales, creciendo, usted sabe, y los cultivos, ay, Dios dirá vamos a ver si llueve, sí, vamos a ver si llueve, digamé: ¿usted sabe dónde vive Mamadou? Todo dicho a la velocidad de una ametralladora medio vieja, en un ping-pong perfecto donde no importa la pelota –sino el gesto de la mano en la paleta.
El tema de las microfinanzas es uno de los grandes inventos de las últimas décadas: no realmente asistencialista aunque más o menos, manera de integrar a los pobres en la circulación económica un poquito. En Nigeria vi bancos de microfinanzas por todas partes, y en Níger también son un hit. Pero aquí, en medio de Niamey, un gran cartel anuncia un Salon de la Banque et de la Microfinance, sous le haut patronnage du Ministre de l’Économie et des Finances, y la fecha y el lugar y los sponsors y la foto: en la foto, dos metros por tres, dos señores de traje conversan animados, maletines en mano, corbatas, anteojos de metal, los dos pasablemente jóvenes; uno es alto, espigado; el otro es un enano.
Sigamos hablando de metáforas.
Si este no fuera un libro correcto, cuidadoso de las convenciones al uso, precavido, modesto, diría que nada hace a las mujeres tan esbeltas, tan airosas como cargar agua: las espaldas tan rectas, los pasos tan ligeros cuando ya no tienen diez litros sobre la cabeza.
Porque llego al pueblo adonde voy a trabajar: Dalweye, a menos de una hora de Niamey, en otro mundo.
Sus calles los espacios que quedan entre casas donde corren chicos cabras gallinas hueso y pluma; un chico pasa rodando una cubierta vieja, otros dos hacen esgrima con sus palos, varios corren sin sentido aparente. Alguien, alguna vez, va a descifrar el sentido de la dirección de las carreras de los chicos de un pueblo cualquiera en un país cualquiera y va a entender el mundo. Mientras tanto, seguimos ignorando; la mezquita en el medio del pueblo es una habitación de tres por tres con su pequeña torre pintada de verde o de celeste, ya hace mucho. Mujeres muelen grano en sus morteros de madera, otras pasan con chicos atados a la espalda; una nena de doce lleva un hijo a la espalda. Otras se juntan alrededor del pozo con cantidad de bidones de colores a lavar o conversar o solo buscar agua y los hombres se sientan a charlar junto a la carretera sobre un tronco –gastado, pulido por el roce de sus nalgas y de las nalgas de sus mayores y de siglos de nalgas– y al lado está el negocio de uno, otra choza de adobe pero con tres paredes en lugar de cuatro que vende huevos, té, unas latas o bidones usados, cigarrillos. Un hombre joven pasa en un carro tirado por un burro llevando leña y la mujer arriba de la leña, el hombre sobre el burro y su carro, eso sí, tiene ruedas de goma; un pastor peul con su sombrero de paja redondo puntiagudo y su bastón muy largo llega trayendo sus cabras y unas vacas flaquísimas con cuernos largos y finitos; pasa una pick-up con quince o veinte personas amontonadas en la caja, las patas colgando para afuera, los cuerpos en contacto tan estrecho, algunos sentados en unas tablas que sobresalen para que quepan muchos. Es tiempo de la seca, el tiempo en que los campesinos del Níger no pueden hacer más que esperar que las lluvias lleguen, y que el grano que se guardaron el año pasado les alcance hasta el final de la cosecha: lo segundo casi nunca sucede, lo primero a veces. ~