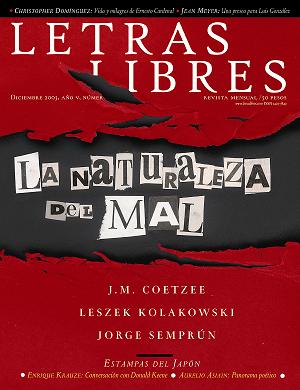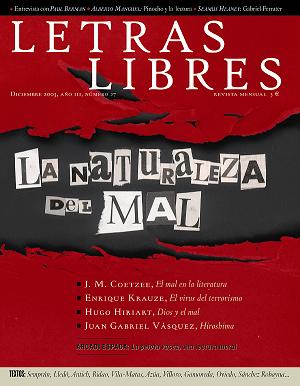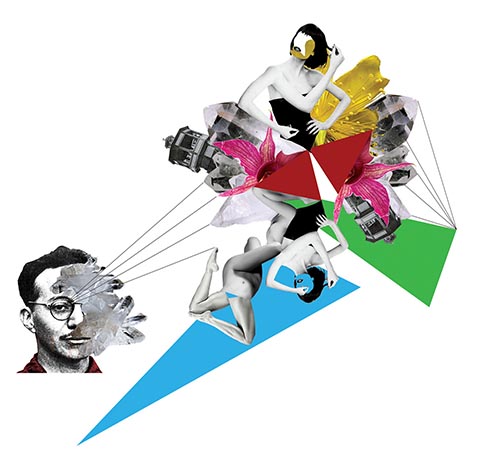Tal como los conocemos, los niños se inventaron en el siglo XVIII. Antes eran aprendices de adultos, hooligans para domesticar. Jean-Jacques Rousseau, profeta de la bondad innata del cachorro humano, propuso proteger al niño de las perniciosas influencias de la sociedad. Por una insólita ocasión, Voltaire estuvo de acuerdo con él: “El hombre no ha nacido malo; se vuelve malo de la misma manera en que se enferma”. La cruzada de Rousseau es la cruzada en favor de una inocencia anterior a la cultura. A los doce años, el hombre “ha alcanzado la madurez de la infancia, ha vivido la vida de un niño, no ha comprado su perfección a costa de su felicidad”. Después, todo será declive y lluvia y pérdida. El “hombre natural” se transformará en atribulado ciudadano.
¿Cómo recuperar la virtuosa isla perdida? Los animales, indiferentes al devenir, brindaron los modelos de Mowgli y Tarzán para saltar por las ramas de un tiempo suspendido; Alicia se intoxicó para aumentar o disminuir de estatura; Pinocho asumió la eternidad pueril de la madera encantada. Pero fue J. M. Barrie quien extremó al máximo las creencias de Rousseau. Convencido de que la vida real sucede antes de los doce años, escribió la primera frase de Peter Pan: “Todos los niños, menos uno, crecen”. Jardines de Kensington, de Rodrigo Fresán, explora el mundo de Barrie en la Inglaterra victoriana y lo contrasta con el de su imaginario discípulo, Peter Hook, autor inglés de cuentos para niños, hijo de un aristocrático rocanrolero del swinging London. Desmesurado, kitsch, fascinante, Barrie vive en estado de permanente inmadurez; aprende a mover las orejas para cautivar a los niños en los parques y se sirve de los siete turnos del correo londinense para cartearse sin freno ni recato con sus padres. Enamorado del amor que se profesan Arthur y Sylvia Llewelyn Davies, sobrelleva un gris matrimonio sin hijos (y acaso sin sexo) a cambio de transfigurarse en “el tío Barrie” que protege y manipula a los cinco niños Llewelyn Davies. Después de la muerte de los padres, y gracias a la falsificación de un testamento, el dramaturgo adopta a los huérfanos que a esas alturas ya son sus personajes y se encaminan a trágicos destinos. Según su propia metáfora, Barrie frotó a los niños contra su imaginación para que surgiera la chispa de Peter Pan, que los eclipsaría a todos ellos.
Jardines de Kensington contrasta los empeños de Barrie con la Era de Acuario, la época en que la juventud pasó de categoría biológica a categoría histórica y ensayó la versión psicodélica del “no crecerás”. El caudal de asociaciones va de Dickens al Show de Porky, pasando por la biografía de The Kinks. El “ahora me ves, ahora no me ves” con el que Joseph Heller se refiere a los pilotos en peligro de extinción, le sirve al siempre intertextual Fresán para describir un trepidante ciclo de deterioro y evolución: el niño será adulto, cadáver y fantasma, es decir, otra vez niño. La vida se acaba, pero regresa en los pantanos del sueño y la profunda superficie del texto.
Jardines de Kensington transcurre durante una noche en que el escritor Peter Hook narra su última, oscura fábula, ante un niño secuestrado. Su protagonista, depositario de una dualidad de magia y pesadilla, se llama Jim Yang. Si Barrie paladea el imposible sabor de la eternidad en sus juegos infantiles, Hook busca la apropiación criminal de la infancia y accede a una variante clínica de Neverland, el estado de coma.
Lúdica, excesiva, ruidosa, Jardines de Kensington es el territorio donde un aforismo persigue a un epigrama que persigue a una greguería, el cuarto donde un niño muestra todas sus estampas y todos sus juguetes, sin importar que algunos estén rotos (son ésos los que tienen mejores historias).
El lector infantil suele ser indiferente a la noción de autoría; lee la aventura como si se generara a sí misma ante sus ojos. Jardines de Kensington es la zona de excepción (la madura infancia) donde la fantasía de Barrie es tan significativa como la vida que la originó. Con pulso hipnótico y creativa lealtad, Fresán persigue a su fantasma.
Sin el menor victimismo, Fresán ha escrito de su niñez argentina, cuando fue secuestrado por la Triple A. Sus captores trataron de congraciarse con él hablando de futbol. Resultado: en su documentado Londres de los años sesenta no existe la final de Wembley y la infancia es para él un espacio al que se vuelve por méritos literarios. Noticia de un secuestro —Peter Hook tensa la cuerda del niño que lo escucha—, Jardines de Kensington se lee como un acto liberador. Un pasaje poderoso de un libro poderoso: “Barrie se pregunta cuál es la velocidad de un libro: ¿la velocidad que desarrolló el autor al escribirlo o la velocidad que alcanzan los lectores al leerlo? Es más: ¿se detiene un libro cuando lo deja a un lado o son los libros máquinas de movimiento perpetuo que funcionan sin necesidad de los lectores? Los libros como motores mágicos que no dejan de impulsar a sus héroes y villanos hacia nuevas orillas y palacios y es por eso que no conviene interrumpir su lectura, piensa Barrie: uno se pierde tantas cosas cuando cierra un libro.” Jardines de Kensington es un motor a tope, al borde del estallido, que revela, sí, la inaudita velocidad de las cosas. ~
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).