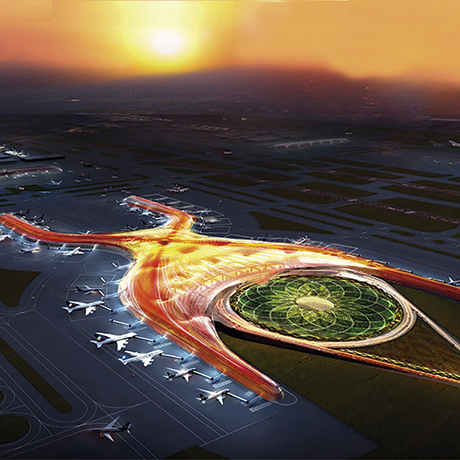Aventura Plotino: “La magia verdadera es la suma de todo el amor y todo el odio del universo”.
■
Dos perros del Hospital de la Resurrección, en la ciudad de Valladolid, descubren una noche, con natural sorpresa y sobrenatural puesta en práctica, que ambos pueden hablar y, de propina, entenderse entre sí de forma humana. Advierten, patitiesos, en carne propia que el verbo es pensamiento en lo interior y palabra en lo exterior. Tras dicha revelación, y aunque sigan algo nerviosos –es decir, aún no adentro ni tampoco ya afuera del todo–, se apresuran a dejarse arrastrar, a campo raso, por las innumerables posibilidades comunicativas de esa inesperada novedad, mientras sus bocas quedan desligadas de los tradicionales ladridos cuando a su lado pasan esos chulos que se imaginan que cabalgan. Así pues, a imitación aproximada de cualquier amo piadoso, lo primero que estos dos perros hacen con las tiernas palabras-margaritas es deshojarlas, proyectarlas hacia arriba y darle al Cielo estrellado las debidas gracias por tan inusitada merced. A continuación, el perro que responde al nombre de Berganza, si bien sensible al juguetón tira y afloja de los muchos diálogos que ha escuchado sin levantar recelo alguno, es el que va a llevar la voz cantante y el tono confesional. De ahí que pase enseguida a narrar, con abnegada minucia y comprensible desgarro, las aventuras tragicómicas de su agitada o perra vida. Para ello toma por confidente al bueno de Cipión –parco y sensato en la expresión, antijupiterino: todo oídos–, súbito compañero en el uso de aquella lengua que siempre ordena: “¡Cógelo!/ ¡Ven acá!/ ¡Túmbate!”. Y esto le comunica en desahogo, de hermano a hermano, al par que paladea la evidencia de algo que era increíble hasta hace un rato: “Óyote hablar y sé que te hablo, y no puedo creerlo, por parecerme que el hablar nosotros pasa de los términos de naturaleza”. Y Cipión, a punto de soñar con convertir el psicoanálisis en profesión nocturna, dado que ya presiente que el otro va a lanzarse a charlar por los codos, reconoce que sí, que aquello corresponde a un portento sonoro, notable en alto grado para dos pobres perros, pero añade un matiz de crucial importancia cuando, con eso mismo que está pensando por vez primera y que entrevé como un letrero inmenso, le responde al amigo: “Así es la verdad, Berganza, y viene a ser mayor este milagro en que no solamente hablamos, sino que hablamos con discurso, como si fuéramos capaces de razón estando tan sin ella”. Dado que hablan, y no como cotorras o loros, procuran consolarse lo mejor que pueden; sobre todo, a fuerza de primeras ilusiones, hijas ya de un lenguaje articulado en el que incluso se ven ahora, pasada la perplejidad, completamente a sus anchas, discurriendo contra naturaleza y razón, encantados en el decir y desdecir, como predestinados desde siempre a semejante recompensa dialéctica; les basta con ceñirse a la idea de su propia imagen canina desde el punto de vista de los hombres mejor pensados: una mezcla balsámica de tres virtudes, de tres gracias, de tres palabras que en el fondo desean, para entenderse a la perfección entre ellas, ser fragmentos que formen una sola: memoria-amistad-fidelidad. Poética de buena compañía.
■
Tal vez sea El coloquio de los perros la más ejemplar –en el sentido precavido y satírico que le otorga su autor a ese adjetivo– de las doce novelas ejemplares escritas por Miguel de Cervantes, dirigidas en su conjunto al Conde de Lemos, virrey de Nápoles. Cuando eso escribe, El manco de Lepanto ya parece haber superado todos los complejos de escritor español de la época en relación con una lengua, la suya, con frecuencia tenida por abrupta y escasamente moldeable. Siente, por el contrario, que ha adquirido “la perfección y alteza de la latina” y que, gracias a ella, él ha sido “el primero que ha novelado en lengua castellana”. Un orgullo muy parecido al de Juan de Valdés, nuestro místico en Nápoles, prudente al par que herético, dedicado a destajo, desde la lejanía de otro sur, a otorgarle al castellano respiración y malicia gracias a su admirable Diálogo de la lengua, actas de un docto y divertido coloquio entre italianos y españoles; con tiempo libre, dicho quede al paso del mismo Valdés, para escribirle los sermones a Bernardino Ochino (“el predicador que hacía llorar a las piedras”) y para consolar con un Alfabeto cristiano, otro diálogo en tiempos de erasmismo, a la triste y hermosa Giulia Gonzaga, viuda desde la edad de quince años y fantasma muy grato a Benedetto Croce al cabo de los siglos. En las ramificaciones del Imperio, los debates sobre la lengua castellana fueron tan frecuentes como decisivos. Y en ocasiones adquirieron el aspecto de auténticos cursillos intensivos de literatura comparada en vivo. Como a menudo se ha señalado, aunque casi siempre en balde, cuando Bembo ve corrupción en el paso del latín al romance, Valdés habla de mezcla en el caso de España. (Hasta Unamuno llegó el deseo de acabar con las entidades regionales de este país endemoniado y católico; a tal fin, aconsejaba el revoltijo sistemático de todas las lenguas autóctonas, entre las cuales, desde luego, el castellano era una más. O sea, mestizaje intramuros; y el que más chifle, capador.) Al mismo tiempo, cuando Petrarca y Boccaccio pueden ya ser citados en Italia como auténticos clásicos, los nuestros, ésos que Valdés no encontraba salvo en refranes, en realidad ya estaban a su lado, destinados a serlo en breve. El primero de todos, Garcilaso de la Vega, se empapa de la Arcadia de Jacopo Sannazaro, frecuenta la Academia Pontaniana, traba amistad con quienes en un verso cita y agrupa: “a Tansillo, a Minturno, al culto Tasso”. Habla con ellos de Virgilio y Ariosto, traslada a la poesía castellana metros y estrofas italianos, enreda sentimientos propios con sonoridades ajenas y, como levadura de esa alquimia verbal, presta atención extrema al renacer creciente de los antiguos mitos. Ese diálogo renacentista, atiborrado de préstamos y hurtos, desemboca en la transformación radical de la lírica castellana, sirviéndoles de ejemplo más tarde a algunos de sus máximos exponentes, entre los que se encuentran nada menos que fray Luis de León y san Juan de la Cruz. (Casi un siglo después de la estancia italiana de Garcilaso, ya en pleno triunfo del Barroco, Villamediana, el autor de la Fábula de Faetón, también viajará a Italia y tendrá por amigo a Marino, cuya Europa traduce al castellano.) Cervantes, admirador de Garcilaso y de Italia, adonde fue en el séquito del cardenal Acquaviva, toma, sin embargo, sus distancias frente a los mitos arcaicos, recién resucitados, y frente a las innegables delicadezas estilísticas de la moda italianizante. Su propósito es mostrar, por medio de fragmentos, el presente que le ha tocado en suerte: una época en la que triunfan ya o siguen triunfando la hipocresía, la falsedad y el disimulo. De hecho, disfrazado con piel de perro, se ríe abiertamente de las novelas y poemas pastoriles, donde los personajes, a la hora de acompañarse en el canto (“palabritas vienen/ palabritas van”) tocan chirumbelas, rabeles y gaitas, pues de sobra sabe él que el cuitado pastor español sólo tiene a su alcance este instrumento musical: “un cayado golpeado contra otro”. Se aleja, pues, de lo idílico para adentrarse en el realismo. Ahora bien, ese realismo no excluye que los perros hablen y que, además, hablen bien: con intención.
■
Gracias a la buena memoria del perro más parlanchín, Berganza, sabremos que, en un tramo farandulero de su existencia nómada, cuando se le obligaba a hacer piruetas circenses en los tablados, pisó un buen día tierras cordobesas, lo que equivale a situarnos, para darle más peso a la historia, en un paisaje tan familiar a Séneca como a Góngora. Allí, en el pueblo de Montilla en concreto, será huésped de una hechicera, la Cañizares –apellido que en España hoy comparten, por cierto, el cardenal primado y el cancerbero de un equipo de fútbol. Pues bien, la Cañizares cree reconocer en Berganza y Cipión a dos auténticos perros andaluces, presurrealistas, hijos de otra bruja local ya fallecida, la Montiela, heredera y víctima de la que fue la más famosa Circe de ese lugar, Camacha de Montilla, la cual la castigó no sé por qué, convirtiendo a sus dos criaturas recién paridas en perros vagabundos y aporreados. Desde la confianza derivada de esa sospecha, la Cañizares le cuenta a Berganza todo: a propósito de su posible madre, de sí misma y de la pionera en las artes mágicas. Síntesis o collage de esos tres retratos, tenemos una Circe española que en poco se parece a la antigua. Habita en una destartalada casa de huéspedes y no en un lujoso palacio. Carece de hermosas trenzas y de un cuerpo propicio a la danza; es barbuda, como la Venus chipriota y la mujer pintada por Ribera, y “con la barriga, que era de badana, se cubría las partes deshonestas y aun le colgaba hasta la mitad de los muslos”. No es seductora ni lisonjera (allettatrice). No tiene a su servicio ninfas y nereidas expertas en herboristería, que preparaban jugos milagrosos con granos de cebada tostada, miel, vino de Pramnio y ralladuras de queso; es solitaria, autónoma (la Inquisición ya acecha) y no revela nunca la fórmula secreta del ungüento con el que se embadurna de los pies a la cabeza para actuar y que guarda escondido en una olla vidriada. Puede transformar a los hombres en perros, como ya hemos visto, y también en asnos, como fue el caso de un sacristán al que montó durante seis años, tal vez en homenaje a Apuleyo de Madaura; pero no, no le da por el número clásico de los cerdos, al que Isidoro de Sevilla le otorgara valor de hecho real y no simple propósito de urdir una metáfora. A estas alturas, no debe de ignorar la cordobesa que, de las innumerables y extravagantes metamorfosis que ha padecido el hombre por arte de hechiceras o diosas caprichosas, ninguna ha suscitado tanto rencor masculino –de género, diríamos ahora– como la infligida por Circe a los compañeros de Ulises. Es harto probable que esa humillación se acreciente por lo que la memoria rencorosa finge recordar menos. Y es que, mientras hozaron en las pocilgas del palacio-zoológico de la hechicera, quedaron sometidos a seguir siendo hombres en pensamiento, con lo que el suplicio se redoblaba. Para colmo, una vez de regreso a la apariencia humana, a aquellos héroes fornidos, locos de alegría, les dio, ya ven, por llorar, llorar y llorar, como la Zarzamora, por los rincones. Y fíjense que queda lo más grave: tuvieron que reconocer que, después de todo, esa prueba nauseabunda les había sentado muy bien; ahí estaban sus cuerpos para atestiguarlo (toca, toca): mucho más sanos y robustos que antes, dónde va a parar. Eso duele, contradicción rentable. Máxime si, a continuación, aceptan por las buenas pasar un año –todo gratis y tratados con rango de reyes– en la fastuosa morada de Circe, quien los baña y perfuma con sus propias manos y, al término, los cubre lentamente con atrevidas túnicas de seda. Y al final del cuento, quizás ya embarazada por Ulises, se acercará como si nada a la playa para decirles adiós a todos, darles buenos consejos y prevenirles contra los escollos y las sirenas, al tiempo que soplaba su barca con viento favorable. ¿De qué se quejan? Tenían que haberse topado con la cruel bruja horaciana, Canidia, “prenda querida de marineros y traficantes”, que, en cuanto se enteraba de la llegada de un recién salido, del vientre de la mar o de la madre, se ceñía la frente y el áspero cabello de rabiosas víboras, hacía una gran hoguera con las ramas del fúnebre ciprés y del cabrahígo que crece en los sepulcros, y echaba en ella los huevos de la inmunda rana, teñidos de sangre, además de puñados de plumas de lechuza, hierbas venenosas de Iolcos e Iberia y huesos extraídos de la boca de una perra famélica. Ni el menor parecido con Circe, enamoradiza, bipolar y ciclotímica en cada una de las dos estaciones.
■
Parecerse o no parecerse al modelo original, asunto harto confuso desde el principio, ya no era, en realidad, muy importante en el Renacimiento. Los dioses greco-romanos han pasado largas temporadas vacacionales en sitios tan exóticos como Mesopotamia o Egipto, donde sufren retoques significativos. Asimismo, las adherencias medievales y el apropiacionismo de la cristiandad han creado unas imágenes heterogéneas y hasta disparatadas que el Liber imaginum deorum, de Albricus, propaga entre poetas, pintores y mitógrafos y en el que, a todo esto, Circe se significa por el tacto. En España esa función le es reservada al Teatro de los dioses de la gentilidad, de fray Baltasar de Vitoria, bendecido por Lope de Vega. Y las diversiones, ballets y mascaradas de la corte francesa hacen un cabaret del Olimpo –preludio vergonzante del festival de Eurovisión en Atenas, donde Apolo, ni corto ni perezoso, descendió del empíreo al escenario psicodélico–, en cuya refinada programación los poetas de La Pléyade tienen muy en cuenta una Alegoría de Circe, del mitógrafo Natale Conti. Así las cosas, Cervantes no se fija en el perro de Marte, ni en el de una de las cabezas de la serpiente tricéfala que tiene Apolo bajo sus pies, ni en los terribles chuchos que le crecen a Escila de cintura para abajo. Sus perros, creación de una Circe española que sabe qué tierra pisa, son mansos, mueven la cola y hablan de sus cosas; aquí sobra el cartel Cave canem. La creadora, en cambio, es de armas tomar. A la hora del conjuro, no recurre a la varita mágica de avellano –curiosa prótesis del tacto, apta también para varear bellotas (“belloticas vienen/ belloticas van”)–, sino al ungüento con el que se embadurna todo el cuerpo. Tampoco habla “entre dientes”, que suele ser lo propio de todas las magas, sino con absoluta desenvoltura y claridad. Pero sí desencadena fenómenos parecidos a los que la antigua Circe –más la de Ovidio que la de Homero– lograba cuando aullaba por desamor (por ejemplo, el de Pico): selvas y valles cambian de sitio, brama la tierra, se marchitan los árboles; las hierbas, en lugar de rocío, tienen manchas de sangre; ladran los perros, vuelan los espectros y resucitan los muertos. Por otra parte, esta Circe española no actúa desde la inocencia olímpica o edénica. Sabe teología, sabe que peca, sabe latín; pero, como los místicos, no puede hacer absolutamente nada para evitar el arrebato con el saber, pues, como bien remata ella, “la costumbre del vicio se vuelve en naturaleza, y esta de ser bruja se convierte en sangre y carne, y en medio de su ardor, que es mucho, trae un frío que pone en el alma tal, que la resfría y entorpece aun en la fe, de donde nace un olvido de sí misma y ni se acuerda de los temores con que Dios la amenaza ni de la gloria con que la convida”. Se deleita en quedarse absorta, tambaleante, ya que sólo así alcanza el poder de verlo todo y entenderlo todo a su antojo, rompiendo normas, desordenando el mundo con tanto frenesí como frialdad.
■
Mezcla de muchas hechiceras, Camacha de Montilla tiene en común con la primera, la del poema homérico, aquella que cantaba mientras tejía, estar “dotada de voz”. Una voz que le sale de las entrañas, que no admite distancia o cordura en paralelo, y que, al igual que la fe, entra por el oído y sin llamar, para quedarse resonando en nosotros. En su sonido –instrumento ideal para el autorretrato– se encarna el mito. Es una voz que rivaliza al par que se entremezcla con los innumerables sonidos mitológicos. Recuérdese el comienzo de Las bodas de Cadmo y Harmonía, de Roberto Calasso, cuando, en la playa de Sidón, un toro blanco intenta imitar un gorjeo amoroso. Oralidad flexible de la épica. Teatro sonoro: las fuentes, los bramidos del mar, los truenos; el clarín de Miseno, las flautas de Marsias y Apolo, la lira de Orfeo y el estrépito de las trompetas en las batallas; el choque de lanzas y escudos, el chirriar de los carros de combate y el ruido de los dados (Mallarmé lo recuerda) al caer sobre la mesa; alaridos, címbalos, tamboriles y la voz del palo central de la nave Argo… Ni las frecuentes incursiones al Hades están libres de semejante algarabía. Tardó en llegar esa katábasis de la modernidad que es Une saison en enfer, donde Rimbaud descubre que lo más pavoroso del infierno no es el fuego eterno, sino que allí no suene ya nada: “Plus aucun son”. Y añade a renglón seguido que también se pierde el tacto, como si lo uno y lo otro estuviesen condenados a compartir un mismo sino. Por lo que nos cuentan los perros cervantinos, nuestra Circe practica la nigromancia, pero tiene los pies sobre la tierra. Necesita un reino rural donde la perversión consista en dar, de palabra que engendra obras, otra versión distinta de la habitual, enfrentada a la repugnante normalidad de las cosas llamadas naturales o, con mayor exactitud, corrientes y molientes.
■
Hace sólo unos meses, recorrí los divinos lagos y las resonantes selvas del Averno. Visité Cumas por vez primera y me interné en el Antro de la Sibila. Resultaba imposible, en aquel recinto sagrado, no acordarse del consejo virgiliano: “Nada te importe detenerte allí cuanto fuere preciso; aunque los vientos te brinden y aun te fuercen a darte la vuelta, soplando prósperos, no dejes de ir a buscar a la sibila y de implorar con preces sus oráculos; aguarda a que, benévola, te haga oír su voz”. No resonó en la gruta la voz de la Cumea, sibila hospitalaria. Pero por allí revoloteaban unas cuantas palomas, tal vez las mismas que guiaron a Eneas en busca de la rama dorada. Su zureo, que me sonó a reproche o queja –razones en mi contra no faltaban–, modificó todos mis proyectos anteriores en torno a un poema sobre Circe que el compositor Luis de Pablo aguardaba de mí desde hacía tiempo para ponerle música, cumpliendo así y al fin con el encargo que ambos habíamos contraído con el xlii Festival Pontino 2006, destinado al estreno de la obra en los Encuentros Internacionales de Música Contemporánea, este año fieles al siguiente título: Suoni dal mito. Hasta ese instante, yo soñaba con una Circe actual –moderna, sea– en la línea de aquella de Cortázar que seduce a su novio regalándole unos bombones que, bajo deliciosas capas de chocolate, encierran un relleno venenoso: crujientes cucarachas. De pronto, entreví a una Circe intemporal, no eterna sino para toda la vida, dispuesta de una vez a proclamar sus poderes y a hacerlo de manera desvergonzada; sin menester de intermediarios, con voz propia. (Una voz que acaba en susurro, por sentido afinado de Luis de Pablo, a la hora de confesar la dueña su nombre, su genealogía y su pertenencia racial: “Yo soy Camacha de Montilla, hija/ de Venus y del Sol, Circe de España”.) No sería Camacha un espectro, sino un ser de carne y hueso, como lo son las figuras monstruosas de Durero y Goya. Sería también capaz de actos benéficos, como cuando se acerca, anticipándose, al utopista Charles Fourier, empeñado en convertir el mar en gaseosa o naranjada. Y hablaría en verso tradicional, en endecasílabos, con ese discantar (burlable), a la italiana, que Garcilaso hizo suyo y los garcilasistas, con ayuda de derivados y colaterales, hicieron polvo o bamboleante papilla. Más endecasílabos, pues, que aún tenemos con ellos cuentas pendientes; a excepción, eso sí, de un verso rudo (“cerdos, cerdos, cerdos”), resuelto por su cuenta en hexasílabo de tipo trocaico. Y con otra salvedad entre líneas: dos ráfagas-ecos o frases hechas –inevitables en el recuento de cualquier mito, que, más que inventar, se acuerda– procedentes del acervo folclórico. Esa misma noche, paseando por Nápoles, vi, en la Piazza dei Martiri, una pandilla numerosa de perros callejeros, promiscuos y pacíficos, tumbados a la entrada de la librería Feltrinelli como nobles guardianes de lo mucho soñado, imaginado y escrito.
■
Para concluir, he aquí otras cuantas confidencias. De regreso a España, recorrí con impaciencia lo que me vino a la memoria en Italia: las páginas trasnochadoras de El coloquio de los perros. Y me maravilló sobremanera que algunas criaturas hechizadas tuviesen en cada una de sus uñas una especie de micropantalla, al modo del teléfono móvil de la generación penúltima, que en su conjunto formaban un espectáculo comparable, si bien jibarizado, a las instalaciones videoartísticas de Nam June Paik. Era un espejo –a caballo entre el único de Virgilio y los diversos de Borges (uno de ellos, regalo del tebano Tiresias)– en el que aparecían reflejados los rostros de los muertos. Inmerso en ese juego de espejos, donde mirarse las uñas resultaba ser todo lo contrario de mirarse el ombligo, comencé a masticar (por no decir otra cosa) las palabras salidas de los labios, siliconados a deshora, de la Circe cordobesa. Escasos minutos después de pasar el canto llano de Camacha a manuscrito descifrable, se dio la ingrata coincidencia de que sufrí un ataque de vértigo; por fortuna, acudió sin tardanza una doctora, reclamó una ambulancia y me hospitalizaron de urgencia. Tal cual, pero girando; e insensible a toda pastilla. Puro desequilibrio de altura: retorno brusco, vuelta y vuelta, a la inestabilidad original, materia más que estado del mito. Luego, al relatarle este suceso personal al amigo Luis de Pablo, con una prolijidad que ningún lector merece, le rogué que, en ausencia de Hermes, crease cuanto antes el antídoto, la música, en algo semejante a aquella planta (moly) de raíz muy negra y con la flor tan blanca como la leche. Ahora las prisas eran mías. Y acabamos hablando de las lagunas palúdicas, desecadas por Mussolini; de Sermoneta, con sus empinadas callejuelas medievales y una placa en recuerdo de los héroes de Lepanto; de los jardines de Ninfa, el lugar elegido para los coloquios entre compositores, poetas, intérpretes, musicólogos y mitólogos; del parque del hotel Maga Circe, en San Felice Circeo, última parada; y del Castello Caetani, que es donde el Ensemble Algoritmo, bajo la dirección de Marco Angius y con Alda Caiello como mezzosoprano, iba a estrenar Circe de España, pieza para una voz y seis instrumentos. Fue entonces cuando me contó Luis de Pablo que allí, cerca de ese castillo, en el centro elevado de Sermoneta, reside un confitero-filósofo que fabrica, entre otras mermeladas con tarros de promesas igual de inusuales y tentadoras, una marmellata d’incertezza. Supe en ese momento que esa agridulce incertidumbre, la sombra concentrada de una duda metódica, era el ungüento mágico que guardaba Camacha de Montilla en una olla vidriada para untarse a conciencia todo el cuerpo y conocer el frío en el ardor, el ardor en el frío…
■
Aporta Maiakovski esta clausura: “No sin razón me he estremecido. No era un espectro”. ~
Circe de España
Música: Luis de Pablo / Letra: José-Miguel Ullán
Contra rutina, mis deseos abran
el bien del ojo y del temblor la puerta.
(Palabritas vienen – palabritas van…)
Vente conmigo a pasear; contempla
en mitad de la noche ese arco iris
que hace cantar de gozo a la lechuza.
Muda de fe. Y, ya de amanecida,
verás que tapo el sol con nubarrones
en sólo un santiamén y los convierto
en hielo con sabor a mandarina.
No temas los rigores del invierno,
que en mi alcoba despuntan amapolas,
doradas mieses y sabrosos berros
a todas horas. / Y por mis vecinas,
por mis vecinas, ¡ay!, yo me desvelo:
remiendo virgos con primor, procuro
que sean infieles sin jamás saberlo
y, si quedan preñadas, pues consigo
que den a luz inofensivos perros
que en cada uña de sus patas dejan,
a manera de espejo, ver los rostros
de los muertos en todas las edades
por codicia y maldad. / No hago a los hombres
cerdos, cerdos, cerdos
(belloticas vienen – belloticas van),
pues ellos por su cuenta ya se encargan.
Mis palabras son yedra y siempreviva,
que, masticadas, la rutina abrasan.
Yo soy Camacha de Montilla, hija
de Venus y del Sol, Circe de España. ~
Falta de respeto
por luis de pablo
La obra Circe de España, con texto de José-Miguel Ullán (y título también suyo), la escribimos a petición del Festival Pontino 2006. Para mí, Ullán es un poeta original en extremo, y esa originalidad adopta las formas más inesperadas; es la tercera vez que me sirvo de un texto suyo, aunque en los anteriores predominara el hermetismo. En este caso, dicha originalidad se reviste con hábito de sorpresa: la utilización de la lengua española más clásica que pueda imaginarse. Un lector no muy atento creería habérselas con un autor (muy peculiar) del siglo xvii. Una lectura más cuidadosa hace descabellada esa impresión. Parecería la recreación de un mundo mítico visto a través del cristal deformante de un Quevedo –pongo por caso– o, mejor, del Cervantes más engañosamente corrosivo, humano y, por ello, despojado de la retórica altisonante que suele acompañar cualquier descripción mítica.
Me atrevería a decir, con todos los matices necesarios, que una característica del tratamiento del mito en el arte español es el distanciamiento sarcástico o, si se prefiere, la falta de respeto. Desde el Arcipreste de Hita, en el siglo xiv, hasta fechas más recientes (la Generación del 27), la ironía, la sátira e incluso la parodia son la regla.
Cabe decir lo mismo de la pintura, que no esperó a Caravaggio para ser cruel con el Olimpo. O de la música, con las zarzuelas de principios del siglo xviii: El estrago en la fineza o Acis y Galatea.
Ullán, a su manera, tan suya, se inscribe en esa línea. Mi música, sin embargo, no se sirve de medios de antaño, pero sí que subraya, a su modo, ese distanciamiento irónico o, si se prefiere, desengañado. Nosotros no parecemos creer en el mito clásico como fuente genuina de inspiración, sino más bien como pretexto para ridiculizar las excesivas pretensiones de nobleza del siempre autoengañado (de ahí, la posibilidad del desengaño) ser… humano. Carga de burla que no retrocede ante la chocarrería e incluso se sirve de ella. Puedo decirlo así: una visión atea del mito. Fernando de Rojas contra Racine.
Como es bien sabido, la música es otro mundo; claro, hasta cierto punto. Aun así, los gestos –o “personajes”, que diría Messiaen– musicales de mi diálogo con Ullán se mueven también entre extremos: la interválica, el registro, la agógica, los tempi. En lo vocal se oscila entre un lirismo engañoso y la repetición obscena, popularesca (sin citas). La tímbrica se exacerba y se convierte en su caricatura. La agresividad nunca llega al insulto o al desgarro: se conforma con la burla y no excluye –no la puede excluir– la melancolía de quien no cree en un final feliz.
La plantilla consta de una flauta (con picollo y flauta en Sol), un clarinete (con requinto en Mi bemol y clarinete bajo), piano, percusión, violín, violoncello y una mezzosoprano solista.
Me alegra, en fin, que un personaje al parecer real, Camacha de Montilla, se lo haya arrebatado Ullán de la boca –del hocico, sería mejor decir– a un perro imaginado por Cervantes. ~