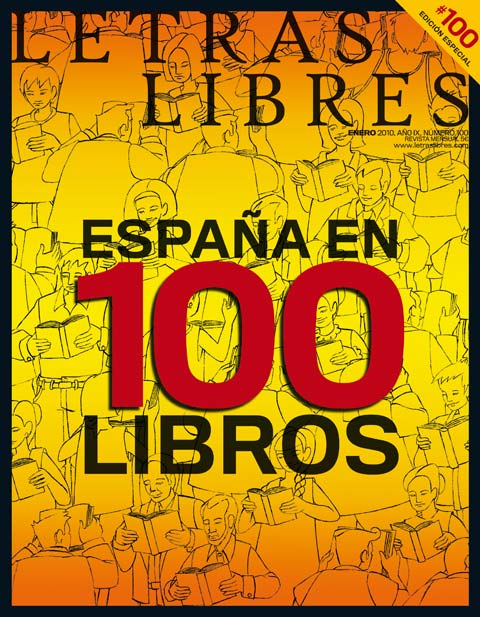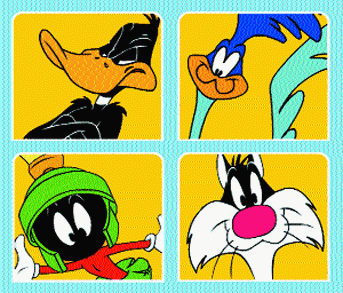Nueva España. A principios del siglo pasado, la generación del Ateneo de la Juventud libró una batalla intelectual en dos frentes: bajo la guía de Antonio Caso, combatió el predominio casi monopólico del positivismo en la educación superior, revalorando el estudio de la cultura grecolatina, y en el terreno de la filología emprendió una revisión crítica de la tradición literaria mexicana, sin prejuicios contra ningún estilo o corriente de pensamiento. Cuando Alfonso Reyes entró a la Escuela Nacional Preparatoria, esa tradición era patrimonio familiar de algunos bibliófilos conservadores: “Ayuna de Humanidades, la juventud perdía el sabor de las tradiciones –deploró en Pasado inmediato– y sin quererlo se iba descastando. Sólo algunos conservadores, desterrados de la enseñanza oficial, se comunicaban celosamente, de padres a hijos, la reseña secreta de la cultura mexicana, y así, paradójicamente, esos vástagos de imperialistas que escondían entre sus reliquias familiares alguna librea de efímera y suspirada Corte, hacían figura de guardianes y depositarios de los tesoros patrios”.
Las órdenes religiosas y las familias católicas de rancio abolengo custodiaban incunables y manuscritos ignorados por las instituciones oficiales, pero, en estricta justicia, no se les podía tachar de usurpadores de la tradición, porque hasta entonces los intelectuales laicos habían vuelto la espalda al pasado colonial. A excepción de Vicente Riva Palacio, Ignacio Rodríguez Galván y Justo Sierra O’Reilly, que reconstruyeron la época del virreinato con espíritu crítico en sus novelas y dramas, los liberales del siglo XIX prefirieron ignorar la herencia novohispana, como si fuera un agujero negro de nuestro pasado. La generación del Ateneo enmendó ese error y su líder político, José Vasconcelos, trató de convertir nuestra herencia hispánica en motivo de orgullo racial y cultural, como parte de una estrategia para restañar heridas históricas.
Sin las ambiciones redentoras de Vasconcelos, pero con el mismo empeño por reconciliar al mexicano con su sangre y con su pasado, Reyes emprendió el estudio de la literatura colonial cuando la revaloración del culteranismo en España predisponía a los críticos en favor de la poesía barroca. Durante su estancia en Madrid en los años veinte, Reyes había participado en la reivindicación de Góngora como escoliasta de sus poemas, de manera que al volver a México a finales de los treinta era el intelectual mexicano mejor capacitado para escribir la historia de la literatura colonial. En buena medida, la obra negra de esa historia ya estaba hecha, pues el padre Alfonso Méndez Plancarte, director de la revista Ábside, el principal órgano literario de la intelectualidad católica, había sacado de los viejos arcones familiares y parroquiales numerosas joyas inéditas de las letras coloniales que después incluyó en su ejemplar antología Poetas novohispanos. La tradición literaria del virreinato se había enriquecido con esos hallazgos, que Reyes se encargó de ordenar y jerarquizar con un enfoque laico de las letras sagradas, depurando sin complacencias piadosas un corpus de obras y autores en que los clásicos del periodo (Juan Ruiz de Alarcón, Bernardo de Balbuena y sor Juana) no aparecen ya como flores en el desierto, sino como astros mayores, integrados a una vasta constelación de talentos, en la que sobresalen Agustín Salazar y Torres, Luis de Sandoval Zapata, el capitán Alonso Ramírez y fray Juan de la Anunciación. En otras palabras, Reyes sometió a examen las reliquias poéticas del virreinato en busca de obras vigentes y vivas, con un criterio diametralmente opuesto al de un anticuario.
Breve suma enciclopédica de tres siglos de literatura, Letras de la Nueva España es una cartografía deleitable, rigurosa y ponderada en sus juicios críticos, pues, a diferencia de Méndez Plancarte, Reyes nunca se deja cegar por el celo religioso o patriótico a la hora de valorar una obra. Reprueba, por ejemplo, la Canción a la vista de un desengaño, de Matías de Bocanegra, por advertir en ella “más asco de la tierra que amor del cielo”; tacha de soporíferos varios poemas épicos sobre la conquista, y le regatea méritos como poeta a Sigüenza y Góngora. Su prosa elegante y dúctil no busca apabullar al lector con alardes eruditos, sino compartir placeres intelectuales y destacar las aportaciones de la literatura novohispana a la cultura universal. Seductor de la palabra, Reyes tenía el don de contagiar su curiosidad intelectual con una ligereza que despeja de brumas los territorios más intrincados y nos incita a recorrerlos sin andaderas.
Como vista panorámica de una época, Letras de la Nueva España sigue siendo un libro imprescindible, aunque haya perdido vigencia en algunos apuntes biográficos. Por ejemplo, Reyes afirma que la renuncia de Sor Juana a su biblioteca fue una penitencia voluntaria que la condujo a morir en olor de santidad, cuando ahora sabemos que Sor Juana sucumbió a la presión de su confesor, el jesuita Núñez de Miranda, que la obligó a alejarse de los libros, bajo la amenaza de un proceso inquisitorial por haber osado refutar en la Carta Atenagórica al padre Vieyra, uno de los teólogos favoritos del obispo misógino Aguiar y Seijas. Contra todas las evidencias, Méndez Plancarte se empeñó siempre en beatificar a Sor Juana (para ocultar, de paso, sus conflictos con la alta jerarquía católica) y Reyes no tenía a la mano información para esclarecer la verdad, como sí la tuvo Octavio Paz cuarenta años después.
Las investigaciones literarias sobre el virreinato han avanzado mucho en los últimos tiempos, pero, como pieza ensayística, Letras de la Nueva España es un libro sin fecha de caducidad que no ha perdido un ápice de su encanto. Al expropiar la “reseña secreta” de la literatura colonial, Reyes desbrozó el camino para convertirla en un patrimonio de todos. ~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.