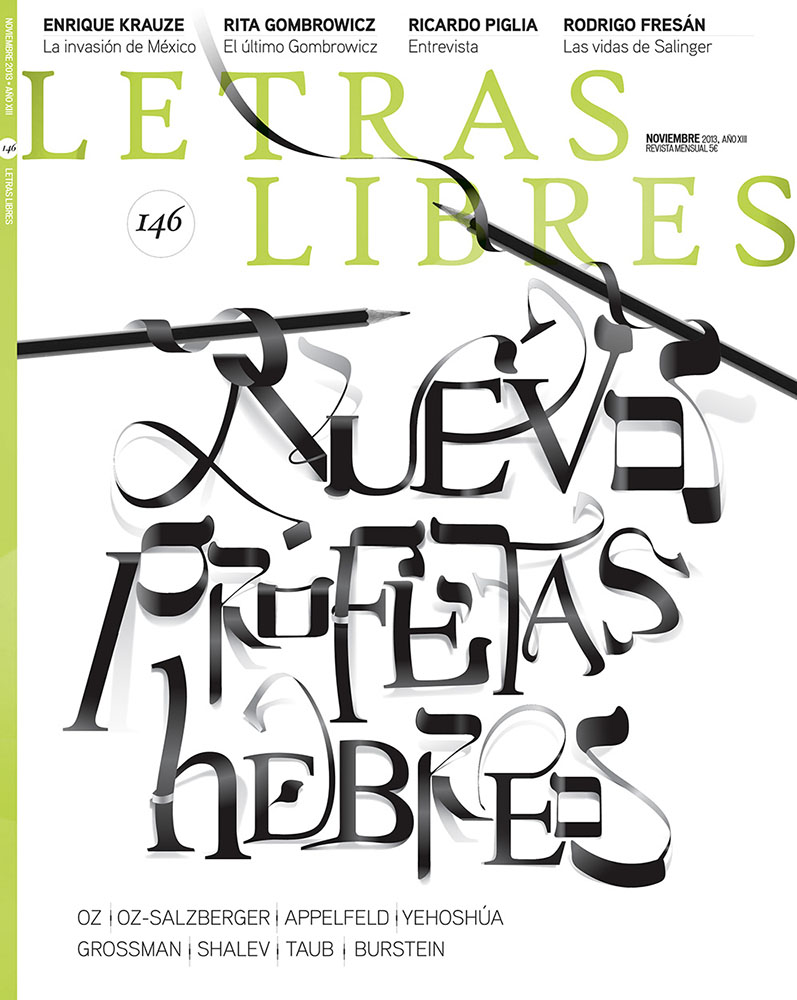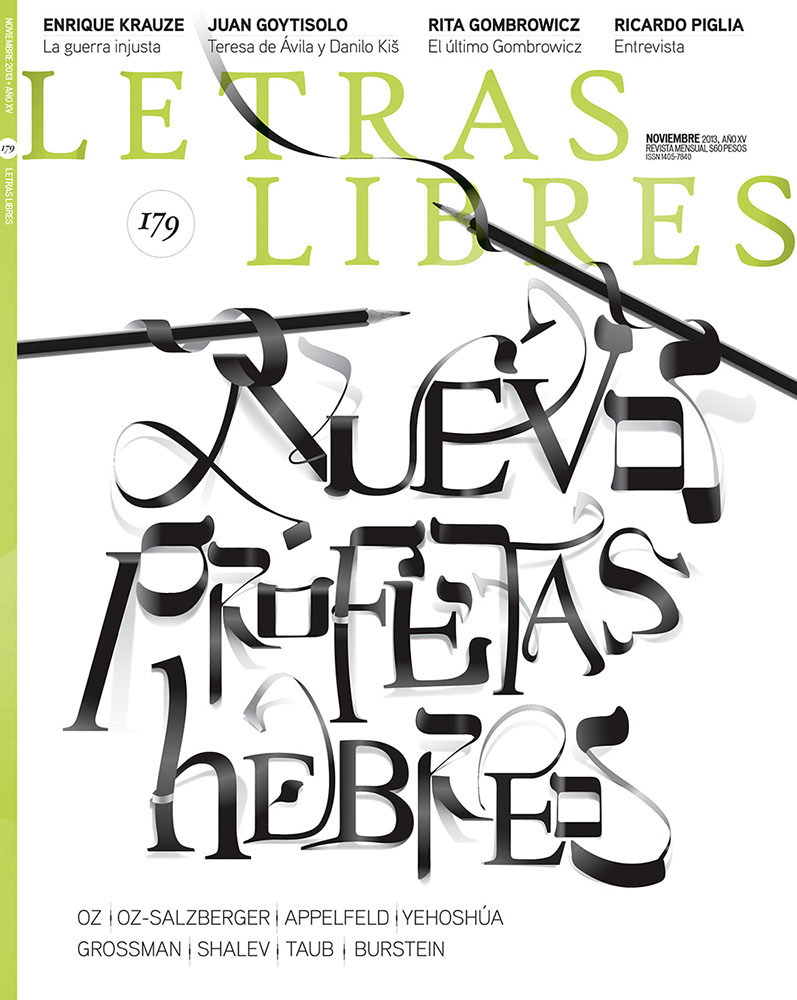Una infancia sin sótano misterioso no es infancia, o no lo es tanto. El mío estaba en casa de mis abuelos, en la Hipódromo Condesa, cuando era aún colonia de casas y no alfiletero de condominios. Rodeada de torres, aquella casa en el 41 de la calle de Culiacán permanece en pie. No sé por qué. Me alegro.
Era grande esa casa, y enorme su sótano. Más bien era un primer piso, con todo y ventanas. Es decir, era el sótano, pero no estaba bajo tierra, por lo que no se cumplía del todo la idea de Jung (que recicla Bachelard en La poética del espacio) en el sentido de que al sótano se desciende; de que allá escondido, bajo la tierra, es el inconsciente de las casas.
Amé y temí la preceptiva acumulación de cosas viejas y signos vivos, la vagabunda luz y el sabor a tiempo. ¡Ah, el placer de explorar en pos de un nuevo enigma o una respuesta tardía! Mi pasión por los archivos ¿tendrá su origen en esas expediciones promisorias? Ahí estaban los baúles que mis abuelos empleaban en los transatlánticos; el fonógrafo con su lirio negro, la bicicleta antediluviana, la gaita como un pulpo desinflado, el corsé inquisitorial, el cementerio de sombreros: ataúdes redondos de los que se fugaban vestigios de charlestón. A uno lo despojé de su larga pluma y me decoré como un apache fastuoso, pero… ¿por qué, cuando subí al salón, mi abuela Elizabeth, ya flotando en ginebra, reconoció esa pluma y rompió en llanto? Y ¿por qué bebían tanto todos? Entre otros motivos porque en el sótano, ante el jardín, había un pub con barra, taburetes, un afiche de Betty Grable mostrando el neumático culete, el juego de dardos con la cara de Hirohito y botellas, muchas botellas…
En el sótano estaban también los reinos de mi abuelo Humberto (en el centro su Autorretrato de 1934): su estudio de pintura y el cuarto oscuro, a los que estaba prohibido entrar, y la carpintería entapetada de virutas donde fabricaba muebles, objetos inauditos –el tortillamátic, la sádica acuaratonera– y unos rompecabezas laboriosos cuyas piezas tenían la forma de su representación: las tetas de La maja desnuda, por ejemplo, eran dos rueditas, cada una ilustrada con su respectiva esfera.
Ahí fabricaba también sus trenes eléctricos, el pasatiempo preferido. Importaba los rieles, los motores y las ruedas, pero él hacía las carrocerías, tendía los caminos y fundaba pueblitos (con pub), armaba puentes y montañas liliputienses que, año con año, se agregaban al paisaje sobre una creciente mesa keynesiana. Había una catarata con agua cierta y hasta una mina de la que un tren, aún más pequeño que los otros, sacaba góndolas cargadas de mínimos carbones auténticos que ardían en una máquina de verídico vapor cuyas poleas activaban un puente levadizo. Con su overol y su cachucha de ferrocarrilero, mi abuelo controlaba desde una consola la cronométrica coreografía de un país perfecto. Yo observaba en cabal estado de estupefacción y, también con mi cachucha, merecía a veces controlar algún convoy. Los trenes llegaban a las estaciones, caía la cascada y las vacas de plomo pastaban su pasto de aserrín. Le pedía a mi abuelo, insistentemente, que se hiciera de noche. Él me ignoraba o respondía: momento. Y por fin, con un clic de pantocrátor, la noche drástica caía sobre la maqueta y salía del horizonte una luna de veinte watts. Había quinqués tras las ventanas, farolas en los andenes y, en la frente de cada locomotora, el fanal que hacía de cada túnel un proyector de cine.
Pero ¿por qué será que lo que más recuerdo es el sonido de los silbatos y el tracatraca a escala? ¿Y el olor del aceite lubricante y la madera balsa? ¿Y el de los carboncitos siseando en sus calderas de bronce, y el del oximorónico “humo líquido” que, en las chimeneas de las locomotoras, soltaba penachos de humo azul? Y, sobre todo, ¿por qué desciendo a ese sótano, con tal frecuencia, últimamente? ¿Qué busco? Solo eso: buscarlo. …
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.