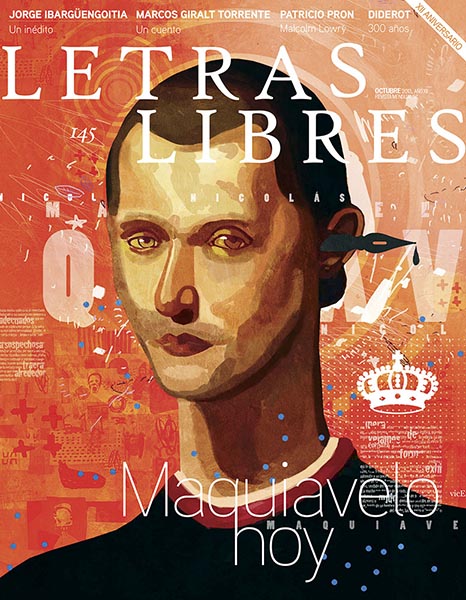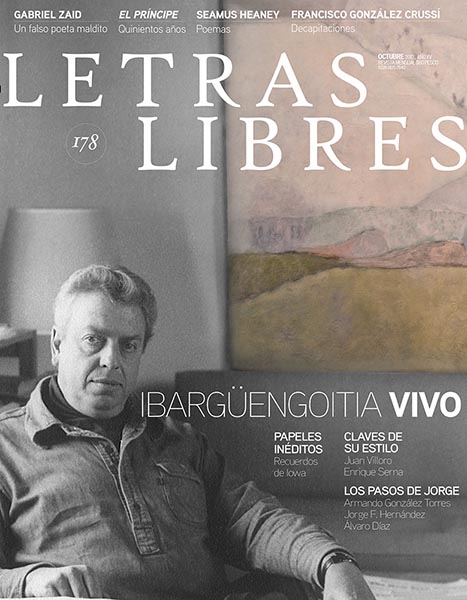Nuestras necesidades eran tan modestas que vivíamos con nada. A nuestro modo éramos felices. Mi madre había acomodado sus ambiciones de antaño a la seguridad de un trabajo que, aunque muy por debajo de sus capacidades, le devolvía una imagen de sí misma que no rechazaba. Le bastaba con ser quien era: hablar como hablaba, vestirse como se vestía, moverse como se movía; no otra cosa que su innata distinción le era requerida para tratar con los clientes del anticuario de pintura donde había acabado trabajando como dependienta gracias a las gestiones de una amiga conocida de los propietarios. Pero contábamos el dinero, cómo no. Su sueldo resultaba escaso, vivíamos en una casa alquilada, arrastrábamos deudas de su última aventura empresarial y yo aún estudiaba. Y teníamos preocupaciones. La principal de las cuales, la precariedad de nuestros cimientos, un vago e inconcreto miedo, que no nos confesábamos, a que aquel frágil equilibrio se desmoronase.
Luego, estaba todo lo demás: su alegría, sus ganas de vivir, su moderada excentricidad, su empatía por quienes lo pasaban mal, su fidelidad, su sentimentalismo, su tendencia a atender las reverberaciones del pasado antes que la concreción del presente y su generosidad inusitada, que incluía un don admirable para perdonar sin alimentar rencores. De todo ello se benefició, desde que guardo memoria, un gran número de gente, ya que otra de sus características, y esta bien extraña, era la de elegir sus amistades entre personas con una notable incompetencia para organizar su vida conforme a parámetros convencionales. Nuestra casa permanecía abierta para ellos, tanto en las épocas buenas como en las malas. Por ahí pasaron desde mi padre, que buscó refugio incontables veces, además de antiguos novios y de no pocas amigas, que recurrían a ella cuando se quedaban sin recursos. El favorito de sus protegidos era, sin embargo, su único hermano. Mi tío tenía todo, en verdad, para merecer esa preferencia, que en mi madre estaba teñida de cierto sentimiento de protección de carácter maternal. Siete años menor, había sido lanzado al mundo siendo poco más que un adolescente, después de que, al enviudar, mi abuelo se casara con una mujer que no lo había querido en casa. Había abandonado sus estudios para hacer el servicio militar en la aviación y más tarde había emprendido una vida nómada, en la que los múltiples proyectos en los cuales se había embarcado le habían procurado infrecuentes temporadas de sosiego. Había vivido en Estados Unidos y en Francia, había publicado una novela con apenas veinte años, había capitaneado barcos de recreo, que conducía a su puerto de origen cuando sus ricos propietarios preferían regresar en avión tras una travesía vacacional, había probado suerte en el cine, como actor secundario en un par de producciones olvidables y como ayudante de dirección en una extraña película underground, había tenido una boîte de corta pero fulgurante fama, había sido promotor de conciertos de jazz, había jugado al póquer profesionalmente en timbas y casinos ilegales y durante unos meses había llegado a trabajar para un periódico diseñando crucigramas. Menciono las más llamativas de sus actividades, dejo a un lado las más grises o sórdidas. La razón de que no hubiera prosperado en ninguna, más que a su falta de talento, habría que atribuirla a la abundancia de estos, a su inconstancia congénita, a su renuencia a dejarse atar, a su insatisfacción con los logros obtenidos, a su apetito omnívoro para coleccionar experiencias y a su poco respeto por los compromisos, que en ocasiones le había llevado a comportarse de forma desleal con sus socios y empleadores. Compartía con mi madre la buena planta y el optimismo. Era un seductor experto y no reparaba con el escrúpulo debido en cuántos damnificados dejaba a sus espaldas: confiaba en que algún día los resarciría, cosa que en una trayectoria vital como la suya, marcada por una sempiterna huida hacia adelante, casi nunca era cierta. La conciencia difusa de esta contradicción, así como los estragos del tiempo, lo habían endurecido, y, por otra parte, conforme su temperamento volátil fue siendo conocido, su habilidad para caer de pie y reinventarse también se había visto perjudicada. Entrado en la madurez, las fases de privaciones habían empezado a ser más abundantes que las opulentas, a menudo había recurrido a mi madre para obtener cobijo o dinero, y quienes lo estimábamos, sin que ello mermara la consideración por su poderoso atractivo, sabíamos que, abatido a su pesar y acuciado por prestamistas y resentidos, su horizonte no era tan luminoso como algún día habría imaginado. Trampeaba como podía, ya sin grandes metas ni recursos para lograrlas.
Pero lo queríamos. Lo queríamos mucho, y yo lo alentaba a que escribiera su portentosa vida con la ingenua idea de que encontrara en ello una vía para redimirse. Lo desestimó siempre, a medias avergonzado por mi ocurrencia y a medias halagado por la confianza en él que esta revelaba. Teníamos una buena relación, yo lo admiraba más allá de lo que justificaban sus esquivas hazañas y él me correspondía con una ternura heredera del cariño que profesaba a mi madre. Parecía una ecuación equitativa destinada a no romperse. Tanto mi madre como yo habíamos sufrido por su causa desilusiones y desengaños y se las habíamos perdonado con limpieza de corazón. Meros avisos acerca de las líneas que no debía traspasar, nuestras represalias no habían durado.
Mi madre aún vive; él no. Desconfío, por tanto, de la pertinencia de hablar de perdón. Se diría que el perdón es una gracia que se otorga entre los vivos, aunque con frecuencia es la muerte o su posibilidad la que termina por asentarlo.
Unos años antes de que mi tío muriera, disfrutó de una postrera época de esplendor como mánager de un instrumentista de jazz, conocido en el circuito internacional tanto por la calidad extraordinaria de su música como por sus plantones, en los que influían su personalidad caprichosa y una politoxicomanía que no siempre controlaba. No daré su nombre para no resucitar viejas querellas. El caso es que las labores de mi tío iban más allá de intermediar en la contratación de conciertos y negociar con productores discográficos. Lo atendía en su vida diaria, encargado de dosificar sus peligrosas aficiones para tenerlo a punto en sus compromisos. Creo que lo admiraba y que lo unía a él una genuina amistad, de otro modo no concibo que durase en esa labor. Quien haya estado al lado de un drogadicto e intentado que no se quiebre conoce la ingratitud. Mi tío, además, sacaba sus compensaciones, no solo el dinero pactado que recibía a cambio, sino otro mucho, llamémoslo ilegítimo, que extraía, a modo de porcentaje autoasignado, de casi cualquier gestión no profesional que realizaba por él, ya fuera el pago a un médico o a un camello del numeroso enjambre que los perseguía. De casi todo ello fui testigo, inocente a veces y perspicaz otras, ya que, cuando un compromiso los traía a Madrid, mi tío me invitaba a los conciertos y grabaciones, y, salvo que me lo impidiera un examen próximo, acudía con permiso de mi madre. Nunca le importó a ella que perdiera clases a condición de que mis notas no lo reflejaran, menos aún si la excusa era compartir un rato con su hermano. Me gustaba participar del ambiente extraño de los músicos. Me sentía importante permaneciendo en el backstage, aguardando las reacciones del público, aprendiendo a descifrar cuándo su aplauso era desmesurado y cuándo pasaba inadvertido un quiebro especialmente afortunado, y, en igual medida, me enorgullecía estar al tanto de lo que sucedía entre bambalinas y disfrutaba con la complicidad de mi tío, el cual no hacía ostentación pero tampoco se esforzaba demasiado en ocultar sus otras labores. Vi mucho en esos días, más, desde luego, de lo que me atreví a confesar a mi madre. Conocí a traficantes que no se habrían distinguido por su aspecto de atildados oficinistas, contemplé la ansiedad con la que eran recibidos y el sosiego que dejaban tras su marcha, vislumbré en ocasiones las bolsas que contenían el objeto de su mercadeo, me familiaricé con sus distintos géneros y presencié a distancia las transacciones de mi tío, sus trapicheos que a menudo incluían negociaciones y pagos demorados.
La relación de mi tío con el músico terminó más o menos cuando mi madre empezó a trabajar en el anticuario de pintura, ignoro si fue una separación amistosa o forzada por un desencuentro mutuo. Todo lo que sé es que acabó y que de pronto mi tío dejó la nocturnidad y se abstuvo de frecuentar incluso las salas de conciertos de las que antes era asiduo. Mi madre lo notó, igual que yo, y ambos convinimos en que probablemente se había saturado de la mala vida y buscaba reequilibrarse. Ya no era joven, y a ciertas edades ningún organismo soporta bien el desorden horario y la ingesta diaria de alcohol. Después de su ruptura con el músico había desaparecido de Madrid durante una larga temporada y, a su regreso, no había tardado en pedir asilo en casa. Es posible que fuera entonces cuando más pesado me puse animándolo a escribir sus memorias. Conservaba algún dinero del ganado como mánager y nos hablaba con insistencia de abrir un chiringuito en una playa de Formentera, para el que decía contar ya con licencia, pero era evidente que se trataba de un proyecto más, destinado sobre todo a apaciguar la intranquilidad de mi madre, de los muchos inconcretos que le rondaban la cabeza. Estaba agotado, sin ímpetu ni imaginación para elucubrar una salida real. Con posterioridad me he preguntado si el cáncer que lo mató al cabo de pocos años no habría hecho ya presa en él y envenenaba su metabolismo. Puede ser. La otra alternativa, que considero más verosímil, es que estuviera paralizado por el miedo. En el fondo, yo contaba con datos suficientes para haber imaginado algo así pero no supe hilar las conexiones necesarias hasta que fue tarde.
Aquí la narración debería bifurcarse entre lo vivido por mí y lo vivido por mi madre. No puedo hacerlo más que parcialmente, ya que de la parte de mi madre apenas conozco el final. Mientras yo asistía a las clases de mi último curso de instituto, mi tío se aficionó a acompañarla al anticuario. Se quedaba con ella toda la mañana, demostrando una competencia y una labia con los clientes que la conmovían y le hicieron albergar esperanzas de que fueran el detonante de un cambio de actitud. Nunca los vi en esas circunstancias, pero debían formar una pareja en verdad peculiar, tan altos los dos, tan elegantes sin deliberación, tan distantes a la vez que cálidos, tan parecidos pese a la diferente edad…
Mi turno, cuando mi tío estaba disponible para mí, era la tarde: las tres horas, tras el almuerzo en casa, durante las cuales mi madre debía abrir de nuevo el anticuario. No andábamos boyantes de dinero, ya lo dije, y nuestros planes eran limitados. Tampoco disponía yo de excesivo tiempo, cercanos como estaban el fin del curso y las pruebas de selectividad a las que debería presentarme a principios de junio. Alguna vez fuimos al cine pero por lo general permanecíamos en casa, limitándonos a dar un paseo cuando daba por concluida mi jornada de estudio. Casi no hablábamos, pero he de decir que me sentía afortunado. Pese a que percibía las tribulaciones de mi tío, su cercanía me proporcionaba serenidad y me recreaba en la ilusión de mantener con él una silenciosa camaradería. Las cortas conversaciones que sostuvimos versaron sobre su infancia y la de mi madre. Yo le preguntaba sobre aspectos diversos, a la caza de las razones, más allá de su orfandad materna y las malas relaciones posteriores con su padre, que me permitieran entender el porqué de que ambos hubieran tenido trayectorias vitales y laborales alejadas de lo que su origen social habría dictaminado, y él me respondía con historias embellecidas y a veces con defensivas declaraciones que buscaban cortar mi pesquisa.
–Prefiero ser lo que soy, antes que pudrirme en un apestoso despacho de abogados –me soltó en una ocasión.
Sucedió una tarde de mediados de primavera, en la que la luz filtrada por las nubes adquiría reflejos metálicos. Habíamos estado en el jardín botánico y regresábamos a casa, callejeando por el barrio de las letras. Nada hacía prever lo que enseguida sucedería. Así es siempre, supongo. Caminábamos despacio, contagiados de la calma que el escaso tránsito nos infundía, cuando repentinamente dos hombres se lanzaron sobre él, lo zarandearon y lo arrastraron hasta un bar. Yo entré detrás, y, mientras uno de ellos me sujetaba del pecho de la camisa y el otro discutía con mi tío en una esquina, percibí la alarma que nuestra violenta irrupción provocaba en el solitario camarero. No protestó, sin embargo. Se mostró más sagaz. Consciente de la anomalía de la situación, descolgó un teléfono de góndola apoyado sobre un refrigerador junto a un listín de canutillo de alambre y marcó. Para entonces, el hombre que me agarraba me había arrastrado hasta la barra y le pedía una Coca Cola y una cerveza. Lo vio al teléfono pero no sospechó. Ni siquiera yo supe que de esa llamada dependía mi suerte. Todo sucedió más rápido que como lo describo aquí. Mi confusión era suma. Intenté escuchar la conversación de mi tío con el otro hombre, pero solo este hablaba y lo hacía en susurros, sujetando a mi tío por la cintura en un gesto que pretendía parecer amistoso. Los ojos de mi tío expresaban pavor. Lo vi con nitidez en un momento en que cruzó la mirada conmigo, poco antes de que el otro se volviera y me observara. El examen que este me dedicó fue moroso pero abstraído, un incentivo para pensar. Luego lo interrumpió para decir algo a mi tío y mi tío asintió con la cabeza.
No son tantas las cosas que de improviso remueven nuestros cimientos y nos hacen tambalear. Ocurre con las muertes que nos tocan muy de cerca y con algunas pérdidas. Lo raro es que cuando algo así sucede, no sentimos el golpe de inmediato. Es como si, para amortiguarlo, nuestro cerebro nos protegiera forzándonos a calibrar que era inexorable y que en el fondo intuíamos que sucedería. Al recibirlo, nos sentimos extrañamente lúcidos y tenemos la sensación de que todo encaja. A eso lo denominamos quedarnos aturdidos, pero no es cierto. De hecho, pocas veces contemplamos con mayor hondura y calma ese mecanismo azaroso y con frecuencia cruel al que llamamos vida. Más tarde llegan la ira o el desconsuelo, que son lo contrario de la lucidez, y, más tarde aún, el intento de recomponernos a partir de los pedazos esparcidos. Asimilar el golpe lo llamamos. Este es el proceso más largo, pero también aquí erramos en la expresión: lo aceptamos, no lo asimilamos.
Ese atardecer de primavera, mi tío se marchó del bar dejándome como garantía de su regreso y, si bien me es imposible corroborarlo, pues apenas unos minutos después sonó una sirena y los dos hombres se dieron a la fuga, tengo la convicción, a lo mejor injusta, de que no planeaba regresar, de que él sí estaba aturdido. Por supuesto no tenía el dinero que, supongo, le reclamaban. Creo que solo pensó en sí mismo.
Qué absurdo. Imagino que se resistiría a pedir ayuda porque eso lo habría colocado en una situación aun más embarazosa según los códigos del hampa. Tal vez consideró que no se atreverían a hacerme nada. Pero, entonces, ¿por qué permitieron ellos que se fuera? Yo llevaba encima mi documentación y, en el mejor de los casos, se habrían dedicado a amedrentarme.
Al llegar a casa, preferí no contar a mi madre el incidente, pese a que mi tío no fue a dormir, ni llamó para avisar, y ella se inquietó. Lo hice posteriormente, y aún me arrepiento. Explicaré enseguida el porqué de mi decisión, pero antes debo dar cabida al relato de mi madre. Al parecer, mi tío la llamó al día siguiente, preguntó por mí, se excusó por su ausencia nocturna dando a entender que había dormido con una mujer y después se presentó en el anticuario y pasó con ella el resto de la mañana. Según mi madre, salvo en la conversación telefónica previa, en la cual lo había notado cauteloso, su comportamiento no había sido distinto del de otros días, solícito con los clientes y cariñoso con ella. En cambio, no la acompañó cuando salieron a almorzar, ya que había dicho tener una cita.
Mi madre me refirió lo anterior someramente cuando nos encontramos para comer, pero los detalles los añadió por la noche, tras llegar a casa estremecida después de descubrir que una de la piezas más valiosas del anticuario, una tabla renacentista de un reputado pintor de la corte del Reino de Aragón, fácil de esconder debido a su tamaño en la trasera de una chaqueta, había desaparecido.
Mi tío no resistió la posibilidad de volver a mirarme con el vergonzoso recuerdo de su deserción, y yo no resistí la tentación de contársela a mi madre. Me equivoqué. Mi madre perdió su trabajo en el anticuario y, como consecuencia de ello, pasamos una época de penuria, pero, si bien acabó por olvidar la contribución de mi tío a su despido, jamás le perdonó haberme dejado solo en aquel bar.
O sí lo hizo. Pero ya tarde. Cuando la muerte batía ya sus alas sobre él y nada podía reparar mi traición. ~