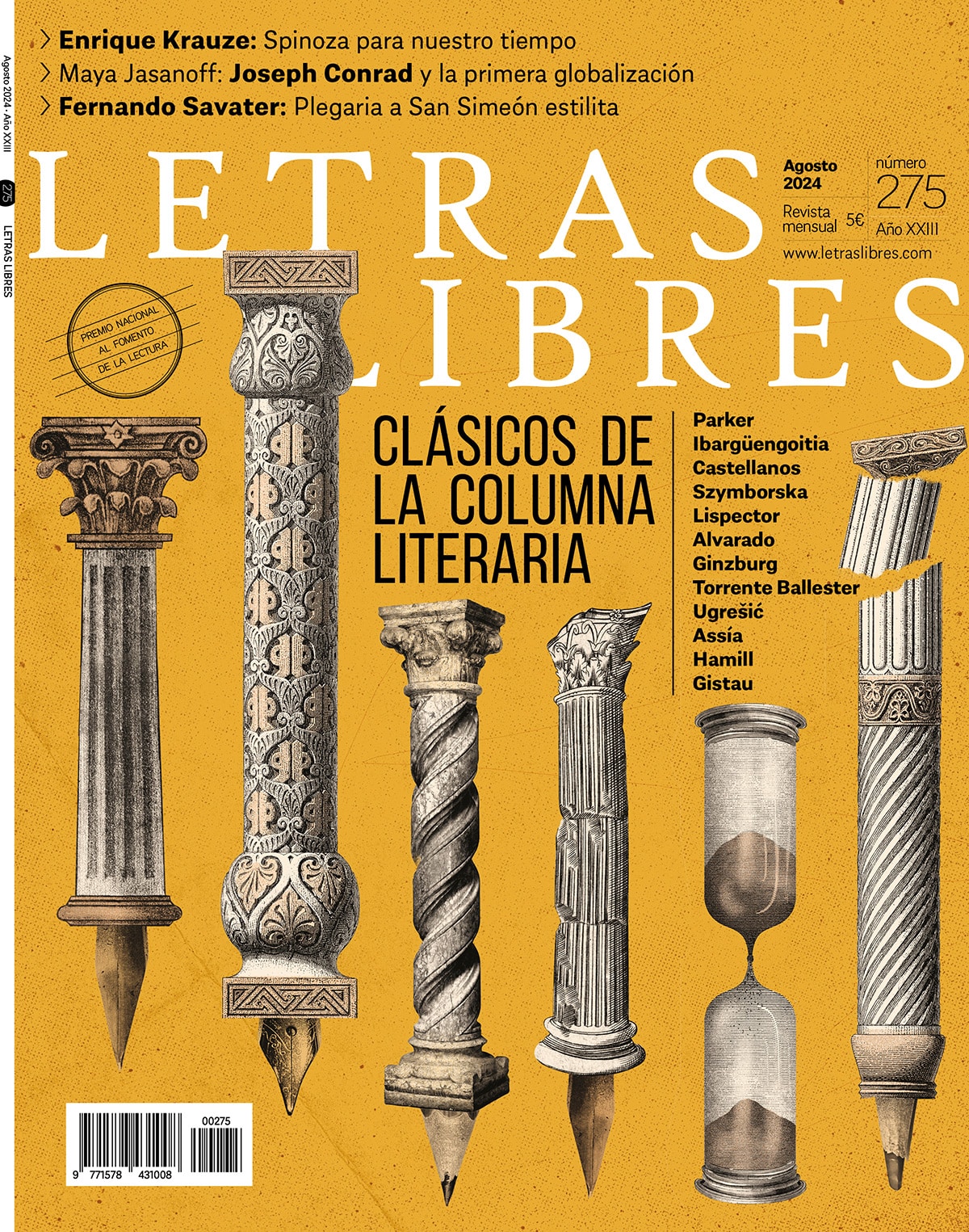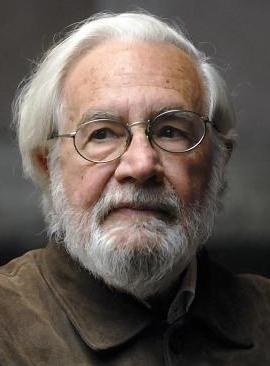Me he sentado dos veces al lado de un hombre famoso en un avión. El primero fue Jason Kidd, de los Nets de Nueva Jersey. Le pregunté por qué no volaba en primera clase y me dijo que era porque su primo trabajaba para United.
–¿No sería esa mayor razón para que te pongan en primera?
–Está bien así –me dijo estirando las piernas en el pasillo.
Ya no insistí porque ¿qué sé yo de los pormenores que conlleva ser una celebridad deportiva? No volvimos a hablar durante el resto del vuelo.
No puedo darles el nombre de la segunda persona famosa, pero les diréque es un galán de Hollywood que está casado con una joven estrella. Además, su nombre incluye la letra “V”. Es todo. No puedo decir nada más. Una pista: espías. Bueno, basta, de verdad es todo. Lo llamaré Roy Spivey, que es casi un anagrama de su nombre.
Si yo fuera una persona más segura de mí misma no me hubiera propuesto para ceder mi asiento en un vuelo atestado, no me hubieran pasado a primera clase y no me hubieran sentado junto a él. Fue el premio a mi falta de voluntad. Durmió durante la primera hora y era sobrecogedor ver esa cara tan famosa parecer vulnerable y vacía. Él tenía ventanilla y yo pasillo, y sentía como si estuviera cuidándolo, protegiéndolo de los destellos y los paparazzi. Duerme, pequeño espía, duerme. En realidad no es pequeño, pero todos somos niños mientras dormimos. Por esta razón, siempre dejo que los hombres me vean dormida desde el principio de nuestra relación. Les hace darse cuenta de que, aunque mido 1.80, soy frágil y necesito que me cuiden. Un hombre que puede percibir la debilidad de un gigante sabe que es, en efecto, un hombre. Pronto, las mujeres pequeñas lo hacen sentir casi amanerado y, he aquí, ahora le gustan las mujeres altas.
Roy Spivey se movió en su asiento, empezando a despertar. Rápidamente, cerré los ojos y luego los abrí lentamente, como si yo también hubiera estado durmiendo. Ay, pero él todavía no acababa de abrir los suyos. Cerré los míos otra vez e inmediatamente los abrí, lentamente, y él abrió los suyos lentamente y nuestras miradas se encontraron y parecía como si hubiéramos despertado de un solo sueño, el sueño de toda nuestra vida. Yo, una mujer alta y sin embargo ordinaria; él, un extraordinario espía, pero no de verdad, solo un actor, pero no de verdad, solo un hombre, quizás incluso solo un niño. Ese es el otro efecto que tiene mi altura en los hombres, el más común: me convierto en su madre.
Hablamos incesantemente durante las siguientes dos horas, con ese tipo de conversación que trata específicamente de todo. Me contó detalles de su esposa, la bellísima M. ¿Quién hubiese pensado que era tan atormentada?
–Claro, todo lo que sale en los tabloides es verdad.
–¿Ah, sí?
–Sí, especialmente lo de sus problemas con la comida.
–¿Y lo de las infidelidades?
–No, no lo de las infidelidades, claro que no. No puedes creer lo que lees en los bloides.
–¿Bloides?
–Los llamamos bloides. O tabs.
Cuando sirvieron la comida fue como si estuviéramos desayunando juntos en la cama y cuando me levanté para ir al baño bromeó: “¡Me abandonas!”
Y yo dije: “¡Volveré!”
Mientras caminaba por el pasillo, muchos de los pasajeros me miraban fijamente, especialmente las mujeres. Los rumores se expandían con rapidez en este pequeño pueblo volador. Quizá hasta había algunos reporteros de los bloides en el vuelo. Había lectores de bloides, eso seguro. ¿Habíamos hablado demasiado alto? A mí me habría parecido que susurrábamos.Sentada en la taza, me miré en el espejo preguntándome si sería yo la persona más insulsa con la que él había hablado. Me quité la blusa y traté de lavarme debajo de los brazos, algo que realmente no es posible en un baño tan pequeño. Me eché agua conlas manos en las axilas y acabó sobre mi falda. Estaba hecha de esa tela que se vuelve mucho más oscura al mojarse. Vaya lío en que me había metido. Reaccioné rápidamente: me quité la falda, la empapé en el lavabo, la exprimí y volví a ponérmela. La alisé con las manos. Listo. Había quedado toda entera en un tono más oscuro. Caminé de vuelta por el pasillo, teniendo cuidado de no rozar a nadie con mi falda oscura.
Cuando Roy Spivey me vio, gritó: “¡Has vuelto!”
Me reí, y dijo: “¿Qué le ha pasado a tu falda?”
Me senté y le expliqué toda la historia, empezando con lo de las axilas. Me escuchó atentamente hasta que terminé.
–Bueno, y al final, ¿te pudiste lavar las axilas?
–No.
–¿Te huelen?
–Creo que sí.
–Puedo olerlas y decirte.
–No.
–No hay problema, así es en el mundo del espectáculo.
–¿En serio?
–Sí, a ver…
Se inclinó hacia mí y puso su nariz contra mi blusa.
–Huele mal.
–Ah. Bueno, traté de lavarla.
Pero ahora ya estaba de pie, había pasado por encima de mí hasta el pasillo y revolvía el compartimento superior. Volvió a su asiento, dramáticamente, con una botella con atomizador en la mano.
–Es Febreze.
–Ah sí, había oído hablar de él.
–Se seca en segundos, eliminando los olores. Levanta los brazos.
Levanté los brazos y él con mucha concentración aplicó tres chisguetes de Febreze bajo cada manga.
–Es mejor si mantienes los brazos extendidos mientras se seca.
Los mantuve extendidos. Un brazo abierto hacia el pasillo y el otro cruzándole el pecho, con la mano apoyada contra la ventana. De esta manera quedó en evidencia lo alta que era. Solo una mujer muy alta podría asumir tal envergadura. Contempló durante un momento mi brazo frente a su pecho, luego gruñó y lo mordió. Entonces se rió. Yo me reí también, pero no entendí de qué se trataba esto de morderme el brazo.
–¿Y eso qué fue?
–Eso quiere decir que me caes bien.
–De acuerdo.
–¿Quieres morderme?
–No.
–¿No te caigo bien?
–Sí, claro.
–¿Es porque soy famoso?
–No.
–El hecho de ser famoso no significa que no necesite lo que todos los demás necesitan. Anda, muérdeme donde sea. Muérdeme el hombro.
Deslizó un poco su chaqueta, desabrochó los primeros botones de su camisa y la echó hacia atrás, dejando expuesto su gran hombro bronceado. Me incliné hacia él y muy rápidamente lo mordí apenas, y entonces cogí mi catálogo SkyMall y empecé a leerlo. Un minuto después volvió a vestirse y lentamente cogió su ejemplar de SkyMall. Estuvimos leyendo así durante una media hora.
Durante ese tiempo tuve cuidado de no pensar en mi vida. Mi vida estaba muy por debajo de nosotros, en un conjunto de apartamentos de un estuco rosa-naranjilla, y me parecía ahora como si no tuviera que volver nunca a ella. Sentía el cosquilleo de la sal de su hombro en la punta de mi lengua. Quizá nunca más me quedaría inmóvil en medio de mi sala preguntándome qué hacer. Algunas veces llegué a quedarme ahí parada hasta dos horas, incapaz de generar suficiente energía como para comer, salir, limpiar o dormir. Es poco probable que alguien que acababa de morder a una celebridad y ser mordida por ella tuviera este tipo de problemas.
Leí sobre aspiradoras diseñadas para succionar insectos en el aire. Examiné toalleros que se calientan solos y rocas falsas que pueden esconder una llave. Empezábamos el descenso. Ajustamos nuestros respaldos y bandejas. Inesperadamente, Roy Spivey se volvió hacia mí y dijo: “Hola.”
–Hola –dije.
–Oye, lo pasé muy bien contigo.
–También yo.
–Voy a escribirte un número y quiero que lo protejas con tu vida.
–Bueno.
–Si este número cae en manos equivocadas, tendré que pedir a alguien que lo cambie y eso será un problemón.
–Bueno.
Escribió el número en una hoja del catálogo SkyMall, la arrancó y la puso en mi mano presionándola contra mi palma.
–Este es el número personal de la niñera de mis hijos. Las únicas personas que llaman a este número son su novio y su hijo. Así que siempre responderá. Siempre podrás contactarla. Y ella sabrá en dónde estoy.
Miré el número.
–Le falta un dígito.
–Lo sé, ese último número quiero que solo lo memorices, ¿de acuerdo?
–Bueno.
–Es el cuatro.
Giramos la cara hacia el frente del avión y Roy Spivey cogió delicadamente mi mano. Todavía sostenía la hoja con el número en ella, así que la sostuvo conmigo. Fue una sensación cálida y sencilla. Nada malo podría pasarme mientras estuviéramos cogidos de la mano, y cuando me soltara tendría el número que terminaba en cuatro. Había querido un número como este toda mi vida. El avión aterrizó graciosamente, como una línea que se dibuja fácilmente. Me ayudó a bajar mi maleta del compartimento; me pareció algo obscenamente cotidiano.
–Mi gente estará esperándome afuera, así que no podré despedirme como se debe.
–Lo sé. No importa.
–Sí, de verdad importa. Es una farsa.
–Pero lo entiendo.
–Mira, esto es lo que voy a hacer. Justo antes de que salgas del aeropuerto iré hacia ti y te diré: “¿Trabaja aquí?”
–No, está bien. De verdad lo entiendo.
–No, esto es importante para mí. Te diré: “¿Trabaja aquí?” Y entonces dices tu parte.
–¿Cuál es mi parte?
–Dices “No”.
–Bueno.
–Y sabré lo que quieres decir. Sabremos el significado secreto.
–Bueno.
Nos miramos a los ojos de una manera que significaba que nada importaba tanto como nosotros dos. Me pregunté si mataría a mis padres para salvarlo, una pregunta que he venido haciéndome desde que tenía quince años. La respuesta solía ser siempre sí. Pero con el tiempo todos aquellos chicos se habían desvanecido y mis padres seguían ahí. Ahora estaba cada vez menos dispuesta a matarlos por cualquiera; de hecho, me preocupaba su salud. Sin embargo, en este caso, tendría que decir que sí. Sí lo haría.
Descendimos por el túnel entre el avión y la vida real, y entonces, sin ni siquiera una mirada, se alejó de mí.
Intenté no buscarlo en el área de entrega de equipaje. Él me encontraría antes de irse. Fui al baño. Recogí mi maleta. Bebí agua de la fuente. Vi cómo se peleaban unos niños. Por último, arrastré la mirada sobre la multitud. Todos y cada uno de ellos eran otro, ninguno él. Pero todos sabían su nombre. Los que tenían talento para el dibujo podrían haberlo dibujado de memoria, y el resto podría ciertamente describirlo, si tuvieran que hacerlo para, digamos, una persona ciega. El ciego sería la única persona que no sabría cómo era. E incluso el ciego sabría el nombre de su esposa, y algunos de ellos sabrían el nombre de la boutique en la que ella había comprado esa camiseta color lavanda con mini-shorts a juego. Roy Spivey estaba en todas partes y en ninguna. Alguien me tocó en el hombro.
–Perdone, ¿trabaja aquí?
Era él. Excepto que no era él, porque no había voz en sus ojos; sus ojos estaban mudos. Actuaba. Dije mi frase.
–No.
Una empleada del aeropuerto bastante joven apareció a mi lado:
–Yo trabajo aquí. Yo puedo ayudarlo –dijo entusiasta.
Durante una fracción de segundo, él hizo una pausa y luego dijo: “Estupendo.”Esperé a ver qué se le ocurría ahora, pero la empleada me fulminó con la mirada, como si estuviera entrometiéndome, y luego torciólos ojos con fastidio, como si estuviera protegiéndolo de gente como yo. Quería gritar “¡Era una clave, tenía un significado secreto!”Pero sabía lo que parecería, asíque me hice a un lado.
Esa noche me encontré inmóvil en medio de la sala. Había hecho la cena y me la había comido, y entonces se me ocurrió una idea: quizá podía limpiar la casa. Iba por la escoba y me detuve de repente, coqueteando con el vacío en el centro de la habitación. Quería saber si podía empezar de nuevo. Pero, por supuesto, conocía la respuesta. Cuanto más tiempo me quedara allí, más tiempo tendría que quedarme. Era intricado y exponencial. Parecía que no estaba haciendo nada, pero en realidad estaba tan ocupada como un físico o un político. Planeaba estratégicamente mi próximo movimiento. Que mi próximo movimiento fuera siempre no moverme no facilitaba las cosas.
Renuncié a la idea de limpiar y espere solo poder acostarme a una hora razonable. Pensé en Roy Spivey en la cama con M. Y entonces recordé el número. Lo saqué de mi bolsillo. Lo había escrito encima de una foto de cortinas rosadas. Estaban hechas de una tela diseñada originalmente para los transbordadores espaciales; cambiaban de densidad en reacción a las fluctuaciones de la luz y el calor. Vocalicé en silencio todos los números y entonces dije el último en voz alta. “Cuatro.” Me pareció arriesgado e ilícito. Grité: “¡CUATRO!” Y caminé con facilidad hacia la habitación. Me puse el camisón, me lavé los dientes y me fui a la cama.
En el transcurso de mi vida he usado ese número muchas veces. No el número de teléfono, solo el cuatro. Cuando acababa de conocer a mi esposo, solía susurrar “cuatro” mientras teníamos relaciones, porque me dolía mucho. Entonces supe de una pequeña operación que podía hacer para ampliarme. Susurré “cuatro” cuando mi padre murió de cáncer de pulmón. Cuando mi hija se metió en problemas haciendo solo Dios sabe qué en México, me dije “cuatro” mientras le daba el número de mi tarjeta de crédito por teléfono. Era algo confuso pensar en un número y decir otro. Mi esposo se burla de mi número de la suerte, pero nunca le he contado de Roy. No debe subestimarse la capacidad de un hombre para sentirse amenazado. No hace falta ser una belleza para que los hombres acaben peleándose por ti. En mi reunión de exalumnos del bachillerato le señalé a un profesor que me gustaba, y al final de la noche ya estaban peleándose en el estacionamiento del hotel. Mi esposo dijo que había sido por un tema de racismo, pero yo lo tenía claro. Es mejor no decir algunas cosas.
Esta mañana estaba limpiando mi joyero cuando encontré una hojita de papel con una foto de cortinas rosadas. Pensé que la había perdido hacía mucho, pero no, ahí estaba, doblada debajo de un clavel seco y algunos brazaletes de tan pesados poco prácticos. No había susurrado “cuatro” en años. Ahora, el concepto de suerte me fastidiaba un poco, como Navidad cuando no se está de humor.
De pie junto a la ventana, examiné la escritura de Roy Spivey a la luz. Ahora era más viejo –todos lo éramos– pero seguía trabajando. Tenía su propio programa en la tele. Ya no era un espía; hacía de padre de doce niños traviesos. Se me ocurrió que no había entendido nada. Él había querido que lo llamara. Miré hacía afuera por la ventana; mi esposo estaba en la entrada, aspirando a fondo el coche. Me senté en la cama con el número en mi regazo y el teléfono en las manos. Marqué todos los números, incluyendo el invisible que me había guiado a través de mi vida adulta. Ya no estaba disponible. Claro que no. Era absurdo por mi parte haber pensado que seguiría siendo el número privado de su niñera. Los hijos de Roy Spivey habían crecido desde entonces. La niñera probablemente trabajaba para alguien más, o quizá le había ido bien y se había pagado la escuela de enfermería o negocios. Bien por ella. Volví a mirar el número y me invadió una gran oleada de pérdida. Ya era demasiado tarde, había dejado pasar mucho tiempo.
Escuché el ruido de los tapetes del coche que mi esposo sacudía contra el suelo. Nuestro vetusto gato se restregó contra mis piernas, pidiendo comida. Pero no era capaz de levantarme. Pasaron minutos, casi una hora. Estaba empezando a oscurecer. Mi esposo estaba abajo preparando un trago y yo estaba a punto de levantarme. Los grillos chirriaban en el jardín y yo estaba a punto de levantarme. ~
Traducción de Daniela Franco
© Todos los derechos reservados de esta primera traducción al castellano.
(Barre, Vermont, 1974) es artista, escritora y cineasta.