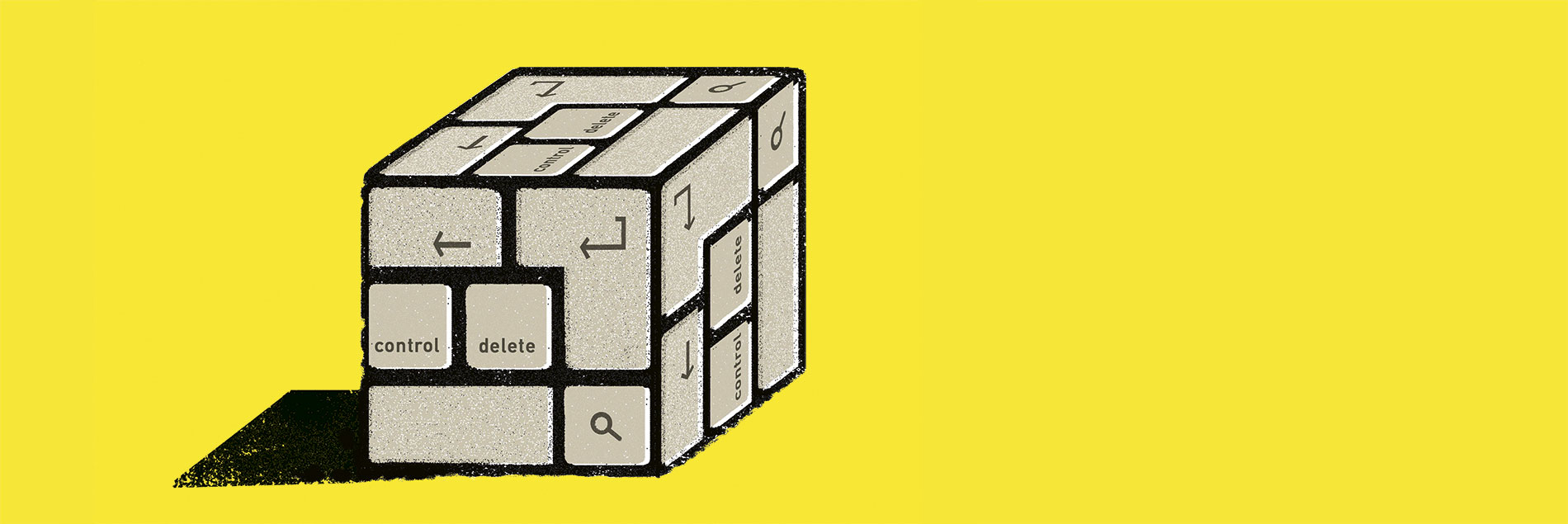El viernes pasado fui al Auditorio Nacional de la ciudad de México a ver el concierto de Timbiriche. La última vez que vi al grupo fue en 1984. Ellos habrán tenido 14 años y yo apenas 9. La ocasión era “Vaselina”, esa oda inane al despertar sexual disfrazada de musical rocanrolero. La obra no consiguió hacerme dar ni un solo paso de baile, pero sí me regaló mi primer gran infatuación: Sasha, cantante principal del grupo y protagonista de la puesta en escena, se adueñó de mis fantasías hasta bien entrada la adolescencia (confesar qué tan entrada la adolescencia me avergüenza considerablemente). El caso es que el jueves, 23 años después de nuestro último encuentro, fui a ver a Timbiriche.
Entré lleno de energía al concierto. En México, al menos en el de nosotros los treintañeros, las canciones del grupo son siempre el corolario de cualquier fiesta que se precie de serlo. Importa poco que las letras incluyan joyas como “princesa tibetana, te visualicé en un cristal” o “aún recuerdo en mi otra vida algo que me iluminó: le decían el baile del sapo”. El gusto por Timbiriche, sin embargo, no es universal. La generación siguiente no comparte el apego de la mía: me dice mi hermano que, ahora, cuando una fiesta va en declive, los jóvenes se lamentan: “uy, ya pusieron Timbiriche”.
Eso tendría que haberme servido de advertencia. El concierto duró un par de horas. Toda la sala cantó y gritó hasta desgañitarse. Los del grupo hicieron su mejor esfuerzo para disimular que veintitantos años son veintitantos años: se armaron coreografías propias de un adolescente, se dieron abrazos dignos de aquellos primeros amores de verano y cantaron como mejor pudieron. Al final, sin embargo, tuvieron la peregrina idea de presentar una serie de fotografías suyas acompañados de sus hijos. Ahí comenzó a bajárseme la presión. Fueron cuatro minutos de vulnerabilidad angustiosa. Una cosa es que Steven Tyler salga abrazado de Liv en algún video y otra muy distinta que Mariana Garza, que era delgadita como un junco y lejos, muy lejos de la maternidad, exhiba así el paso de los años. De pronto, comencé a sentirme cascado. La banda de seis niños vestidos de azul y amarillo era ahora un grupo de hiperactivos cuarentañeros (señores de las cuatro décadas) empeñados en recordarme cómo se va el tiempo. Para eso tengo a Serrat, pensé. Después, Benny (padre de dos) se puso a cantar “Hoy tengo que decirte papá” (una probadita: “Hoy tengo que decirte papa que el tiempo nada cambiará / Estaremos siempre juntos todo el tiempo sin parar”). En las pantallas salió Benny Ibarra padre, rockero icónico de los sesenta, demostrando que el tiempo todo lo cambia. Eso fue el colmo: caí en depresión.
Después nos fuimos a cenar. Mientras su esposa seguía tratando de imitar los epilépticos pasos de baile de Diego, uno de mis amigos me confesó que Sasha, al menos, sigue soltera y sin descendencia. “La voy a buscar”, me confesó picarón. “En una de esas la puedo convencer de que ella y yo, como yo siempre he sabido, somos uno mismo”, concluyó para soltar una carcajada que terminó por contagiarme.
Después del tercer martini, ya estaba yo preguntando dónde andará Parchis.
– León Krauze
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.