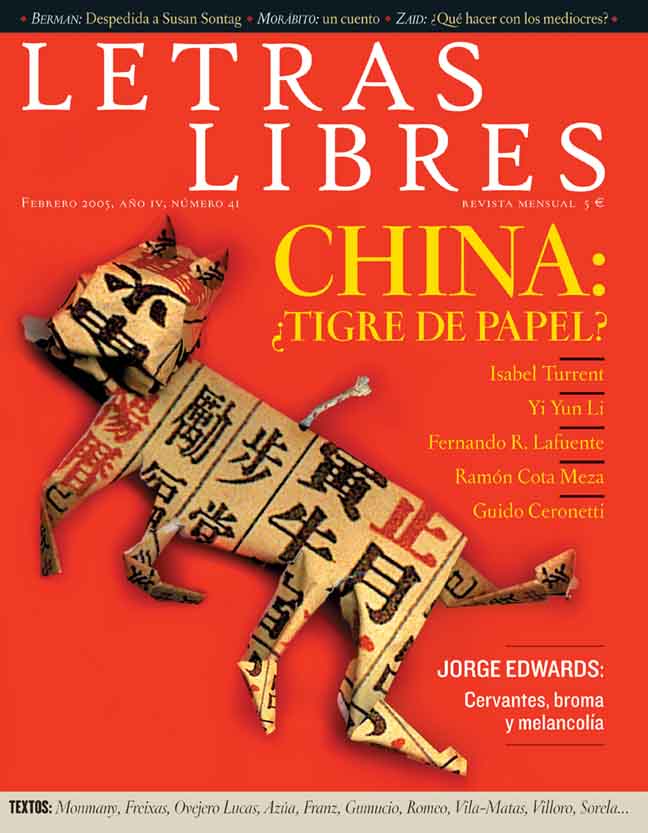Solía advertir Ortega que toda realidad que se ignora prepara su venganza. Una venganza que se desvela en el tiempo de manera implacable, anónima, casi invisible. ¿Cuántos documentos como Soldado rojo de las noticias (Phaidon, Barcelona, 2003), del fotógrafo Li Zhensheng, se guardan aún en China? ¿Cuántos se han perdido para siempre? ¿Cuántos han sido penoso objeto de la incuria, los incendios, los saqueos, obras que ya ni siquiera sabemos si existieron? La historia, o mejor, la historia del poder, o el poder cuando hace historia, suele ser muy escrupuloso con la realidad que se muestra, y suele ser, de manera especial, muy cuidadoso con la realidad que debe contarse después; que es la que quedará en los documentos oficiales. Si esto —a pesar de los cada vez más eficaces controles, tanto académicos como institucionales y mediáticos, que se ejercen en las sociedades democráticas— es congénito a ese hecho misterioso que es el poder político, la cuestión se multiplica por mil (sólo es una cifra como otra) en los sistemas totalitarios, en los que, en suma, los controles no existen. De ahí el valiosísimo documento histórico que representa, y es, este libro, un archivo secreto oculto durante cuarenta años. Es la cara fantasmagórica del peor (si es que alguno piensa que hubo uno bueno) maoísmo, el último, el rostro descaradamente criminal que significó y mostró la denominada Revolución Cultural, también conocida como la Gran Revolución Cultural Proletaria (1966-1976), tan alabada por conocidos intelectuales europeos y americanos (del norte, del centro y del sur). Fue el postrero estertor de un régimen que se había llevado ya para esas fechas a millones de compatriotas por delante, y lo cierto es que en esta nueva embestida la bestia superó, siniestra e implacable, las más dramáticas expectativas. Fue una guerra civil encubierta en la que sólo disparaban y reprimían los de un lado, el de Mao. Una guerra civil plagada de asesinatos, supuestos —por inducidos— suicidios, persecuciones, destrucción de templos e imágenes budistas, quema de bibliotecas y propiedades, falsas confesiones, encarcelamientos, deportaciones, denuncias familiares; una guerra civil en la que sólo pensar en la posibilidad del exilio, para los vencidos, era ya un alivio. Y es que para esos millones de chinos que lo sufrieron no cabía ni siquiera la dramática posibilidad de escapar.
En una sociedad como la China maoísta el control, por parte del poder, de los ciudadanos, hasta la más cotidiana de las actividades, era total, asfixiante, sin huecos, sin escapatoria, sin alternativa. Lo de Li, es cierto, es un ejemplo lateral, surgido en una capital de provincias —qué sería contar con algo semejante sucedido en Pekín, Shanghai, Chengdu, Guanzouhg— de ese infierno contemporáneo; de ahí, insisto, el valor histórico, y el valor personal, de sus páginas. Li Zhensheng fue un notario del terror, un cuidadoso registrador de los hechos, un pulcro testigo de los acontecimientos surgidos en torno a la represión. Su historia es la odisea de un fotógrafo durante la citada Revolución; la historia de un soldado rojo de las noticias, como se informa en el prefacio que abre el volumen, denominación que es la traducción de los cuatro caracteres chinos impresos en el brazalete que le fue impuesto por primera vez a Zhensheng en Pekín a finales de 1966. Li trabajó para el Diario de Heilongjiang de Harbin (en la fría región nororiental) durante 18 años. Durante un tiempo, cuando pudo, pasados los años de hierro, envió a las oficinas de Contact Press Images (Nueva York) cerca de treinta mil pequeños sobres de papel marrón “atados con gomas elásticas, ordenados según la época, el lugar y el tipo de película. Cada uno de ellos contenía un negativo dentro de una bolsita de papel cebolla. Algunas de estas bolsitas no habían sido abiertas desde que Li había cortado las tiras de los negativos originales y las había escondido, 35 años antes.” En ellas Li había escrito, con la minuciosidad de un entomólogo, nombres de personas, títulos oficiales, comunas, lugares y hechos concretos.
El libro presenta todos los capítulos, a escala provincial, del catálogo revolucionario: los juicios populares, las palizas, las humillaciones de los acusados como “enemigos de clase” obligados a portar un cartel que informaba de sus delitos y a llevar los extravagantes capirotes de burro ante las masas maoístas, éstas con sus brazaletes, banderas, carteles propagandísticos y, claro está, el Pequeño Libro Rojo. Pero la historia de este libro se remonta a los años anteriores, a 1964, cuando, junto a las campañas contra la guerra de Vietnam, comienzan, en 1965, las brutalidades contra los granjeros locales, a quienes se calificaba ya como “patrones”. La clave de este documento tal vez pueda encontrarse en las fotografías tomadas, como bien señala el prestigioso historiador Jonathan D. Spence en el prólogo, hacia el verano de 1967, “cuando Li captó con su cámara la destrucción de propiedades y bibliotecas, junto con las brutales luchas desatadas en el seno de la Guardia Roja.” Por ejemplo, se muestran las instantáneas (abril de 1968) de siete hombres y una mujer que desfilan por la calle, acusados de ser cualquiera de los “cuatro elementos” (terratenientes, campesinos ricos, contrarrevolucionarios, “personas indeseables”), y después son fusilados ante una multitud de espectadores, que asisten —así lo reflejan sus rostros— con más miedo que curiosidad; el juicio a Wang Yilun, secretario provincial del Partido, uno de los líderes más poderoso de la región de Heilongjiang, inculpado en la Universidad Industrial con el cartel al cuello de “elemento revisionista contrarrevolucionario” y de “mantener la línea revisionista de Liu Shaoqi”; el ataque a la iglesia rusa ortodoxa de San Nicolás y su posterior destrucción, o la quema de libros sagrados y esculturas budistas, junto a la autoinculpación de numerosos monjes —bajo la inscripción: “Al infierno con las esculturas budistas, están llenas de mierda de perro”—, que eran, como se ve en otra de las imágenes, “la caída del antiguo mundo”; o los brutales golpes a Li Fanwu, gobernador de la región, acusado de llevar un corte de pelo parecido al de Mao, y la exhibición ante miles de guardias rojos de los objetos de la pobre sobrina de Fanwu denominados “acumulación de riquezas” (tres relojes, dos broches y tres bolsos de mano de cuero sintético); el testimonio gráfico de unos recién casados que decoran su habitación con fotos y escritos de Mao y que serán acusados más tarde, cuenta Li, de hacer el amor bajo los ojos de su líder, mientras los infelices alegarán que siempre apagaban la luz antes de comenzar.
Son las caras, los rostros, impagables hoy, de un tiempo de la historia de China —y del mundo— en el que el desprecio al individuo no tuvo límites. La incursión en la más íntima de las intimidades se había convertido en la forma de dirigir la sociedad. Hay tanto miedo en esas miradas perdidas, tanto odio en los verdugos, tanta entrega colectiva al delirio… Véase al respecto la fotografía que muestra, al hilo de la confesión de Li que completa el volumen, cómo unos adolescentes, que han caminado más de cuatrocientos kilómetros y han esperado toda la noche frente a una librería para adquirir los nuevos ejemplares de las Obras selectas de Mao, sonríen ensimismados ante su deseado tesoro. O las muchas que descubren las luchas entre facciones, ilustrado tal combate, en toda su miseria y violencia, en un fotograma que muestra la pelea por el control de un autobús de radiodifusión frente al cuartel general revolucionario de Heilonjiang, así como en los restos de la biblioteca del Instituto de Construcción de Harbin en el que se ven destrozados los libros de tapa blanda, pues los de tapa dura habían sido utilizados como armas arrojadizas, y en la serie que recoge la presencia del Ejército Rojo para dirigir, con mayor eficacia, la nueva situación, desbordada por todos lados.
“Observé —relata Li en las páginas que acompañan a las fotos a manera de autobiografía— que la gente que llevaba brazalete de la Guardia Roja podía tomar fotografías con absoluta libertad, y decidí conseguir uno de estos distintivos”. Nadie quería ser considerado “menos rojo” en el fervor de esos días. Era una salvaguarda que le permitiría al autor entrar y salir con entera impunidad de los actos y así tomar cuantas fotos considerara útiles para su cometido. Unas, las oficiales, y otras, las que conservaría ocultas durante cuatro décadas. No era una cuestión sencilla. Los símbolos salvaban o condenaban vidas. Li, en una de las fotos que mayor ironía melancólica contienen a la hora de ilustrar las conductas de los ejecutores, muestra a Wang Guoxiang, un soldado modelo del EPL (Ejército Popular de Liberación), que exhibe orgulloso las 160 insignias relacionadas con Mao, ejemplo de su fervor y profunda admiración hacia el Gran Timonel.
Cada foto es la herida de ese tiempo de tormenta perfecta que se enseñoreó de China por aquellos años. En cada una de ellas el tiempo no se ha detenido, sino que se ha convertido en algo vivo, en un dolorido gesto del terror, en la memoria de unas vidas, ya anónimas, que son todas las vidas. Queda, tras todo ello, la indagación histórica. Gracias a Li vemos lo que intuimos. Lo que nadie de la izquierda quiso ver entonces —y todavía alguno—, lo que se contempló desde la desdichada Europa intelectual de aquella década como un gran gesto radical y revolucionario. Spence, en el muy documentado prólogo antes citado, abre la puerta que todos —y con especial hincapié los historiadores políticos— han cerrado con premura respecto a los motivos de tanto sinsentido: “¿Se trataba del último y desesperado intento de Mao de llevar a la práctica sus ideales revolucionarios en la nación que había llegado a dominar? ¿Era Mao consciente de los efectos de sus palabras? ¿Actuaban aquellos políticos, especialmente los agrupados en torno a la esposa de Mao, en Shanghai, en su propio beneficio, o creían realmente las cosas extraordinarias que decían de sus antiguos camaradas? ¿Cómo fue posible que millones de jóvenes quedaran atrapados en la retórica de Mao y en su delirante atracción por el caos?”
Sin duda, el libro de Li es un testimonio decisivo para completar, para ir completando, ese laberinto político que llevó a China a uno de sus más miserables momentos políticos. Saldarlo con el ocaso de un régimen —sobre todo porque el partido comunista sigue en el gobierno de China y nadie ha culpado a Mao directamente de ello— o de un tirano sería demasiado sencillo, de ahí el valor de tan formidable libro, tan formidable como espeluznante, tan conmovedor como ejemplar. –