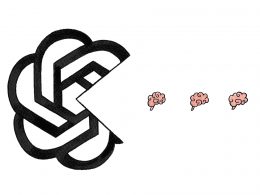Una nueva esperanza
A Hugh Grant le había funcionado. A él y a una decena de hombres que en años recientes se habían liado con amigas mías. Ellas me hablaban por teléfono para contarme sus relaciones repletas de “estabilidad”, “madurez” y ese tipo de palabras que nunca asociarían a gente como yo. Era un poco, cómo decirlo, humillante. En esa época yo tenía 31 y mi única virtud era una beca que me permitía preocuparme por cosas trascendentes, como la intertextualidad y el yo poético, pero que poco tenían que ver con la vida real. Y es que cada que mis amigas decían la “vida real” lo hacían como si se refirieran a una experiencia inaccesible para mí a menos que fuera capaz de adormecer a un bebé a la medianoche. Me sentí mal, he de reconocerlo. Fue ahí cuando decidí dar el salto a la paternidad pero sin insomnios. Un domingo le propuse a mi sobrino una salida al parque, al centro histórico o a donde él quisiera. El trato era el siguiente: Eduardito tenía que fingir que era mi hijo y correr junto a las muchachas. Según mis cálculos, la potestad de un niño de 8 años aumentaría mi sex appeal en un 25%. Con algún esfuerzo podría hacer llegar los números hasta el 30%, pero eso ya dependía de que alguien nos viera subiendo en una Toyota RAV4. Todo bien en teoría: el único problema era averiguar si yo tenía algún tipo de sex appeal que pudiera incrementarse.
Negocios riesgosos
—¿Y qué gana Eduardo con hacerse pasar por tu hijo?— preguntó mi hermana con sabiduría.
De hecho, tuve que reconocerlo, era una suerte de penitencia que no recomendaría a nadie, pero dadas las circunstancias era necesario buscar la manera de hacer de ese purgatorio algo atractivo a un pequeño de 8 años.
Hablé con el niño. Un helado le pareció muy poco. Entonces sugirió los petardos y yo pensé que la pólvora era una mala inversión. Intenté del lado de las porquerías que yo comía a su edad: paletas, sabritas, tamarindos. Empezó a ceder cuando hablé de hot dogs; mi hermana se horrorizó que sólo ofreciera comida. Eduardo volvió su vista a mis libros de A la orilla del viento.
—Ni lo pienses —le dije.
Sacó un ejemplar de El increíble niño comelibros de Oliver Jeffers. En ese momento cayó al suelo una de mis revistas GQ.
—Bueno —reconsideré—. Sólo si me consigues a la doble de Alessandra Ambrosio.
La ciudad de los niños perdidos
Estaba dispuesto a cumplir cualquiera de los caprichos de mi sobrino con tal de que me dijera “papá” cada cinco minutos. Primero me preguntó si podíamos ir a la tienda de videojuegos. Eduardo nunca había estado en Blocksbuster y yo cuestioné qué clase de madre era mi hermana que no llevaba a su vástago a ver consolas que valían tres veces mi colegiatura. Apenas cruzamos la puerta, me dediqué a lo mío y en pocos segundos visualicé a una chica de pantaloncillos cortos que merodeaba en el área de Cine de Arte.
—¿Puedo ir a donde está el Kinect?— me preguntó Eduardo.
No tenía maldita idea de qué estaba hablando pero le dije que se quedara a mi lado, mientras yo avanzaba por la B de Bergman hacia la J de Jarmusch.
La prerrogativa del Cine de Arte es que puedes prescindir de la trama para hablar de cualquier cinta. Eso significa que para iniciar una conversación sobre Lynch es irrelevante haber visto alguna de sus películas. Preparé una serie de fichas mentales del tipo “Jarmusch retrata la experiencia humana en filmes donde parece que nada sucede” y me acerqué a la chica lo suficiente como para darle un susto si pretendía moverse hacia la T de Tarantino.
Iba a preguntarle si conocía aquel capítulo de Bored to death donde el centro de la historia es un guión de Jarmusch, cuando me di cuenta que algo faltaba en mi escena de amor a primera vista. ¡El niño! Sentí el golpe súbito de la realidad en la palma de la mano, como cuando sales del metro y te das cuenta que te han robado el maletín. ¿En dónde había quedado mi sobrino? Eso estaba mal. Es decir: ¡qué clase de sex appeal podría tener si no recordaba siquiera en qué lugar dejaba a quien se suponía era sangre de mi sangre! Abandoné mi cortejo y corrí hacia el área de videojuegos en busca de Eduardo. Les pregunté a dos niños y a dos hombres mayores si lo habían visto.
—¿Cómo es su hijo? —cuestionó astutamente uno de los señores.
—Pues no sé, así, blanco, bajito. ¿Es muy difícil identificar a un niño perdido?
—¿Se parece a usted?
—Eso espero.
Seguí tras el rastro del niño. Salté sobre torres de películas en el suelo. Esquivé dos filas de compradores. Me dije: “Si yo tuviera 8 años, ¿a dónde iría?”. No funcionó: siempre he sido un inadaptado y con seguridad me la hubiera pasado llorando en un rincón. Emprendí una travesía más antes de acudir a la gente de la tienda. Finalmente, hallé al pequeño Eduardo en el área de películas de terror. Después de una exhalación de alivio, contemplé a mi alrededor: seguramente estaba en la sucursal de Blockbuster más pequeña de México y había sentido el mismo pánico que experimenta un scout extraviado en el Amazonas.
Lo primero que hizo Eduardo al verme llegar, fue mostrarme la carátula de Pesadilla en la Calle del Infierno.
—Deja eso, niño —lo reprendí—. Que ni sabes de quién se trata.
—¿Freddy Krueger? —me dijo—. Me disfracé de él en el festival de Halloween.
Manifesté cierta molestia. No conforme con conocer mil datos pop ahora incomprensibles para mí, su generación se daba el lujo de hurgar la basura que la gente de mi edad había atesorado con tanto afán.
—¿Hay algo más que deba saber sobre ti?, ¿adivinas el futuro, ves gente muerta, te vistes en las noches como Miley Cyrus?
La pequeña tienda de los horrores
A la salida, le dije que podría comer una hamburguesa tan grasosa como quisiera si olvidaba mencionar el asunto del extravío delante de mi hermana. Aceptó y cenamos. Después fuimos al parque. Eduardo me preguntó si podía entrar a una de esas tiendas de ropa para emos.
—Es que no he gastado nada de lo que me dio mi mamá.
Maldije al capitalismo pero lo acompañé. Se probó una veintena de lentes, varias gorras. Pidió que le bajaran una mochila con la imagen de John Cena. Yo intenté ponerle una playera de Pink Floyd, pero no entró en ella. Hubiera sido el mejor momento de la noche si todo ese despliegue de apego entre padre e hijo hubiera tenido alguna espectadora notable, pero en lugar de eso, sólo había tres robustas darketas escogiendo piercings de un aparador.
—Vamos por un helado de chocolate —sugirió.
Quise asegurarme de no estar ganándome el odio de mi hermana:
—¿Chocolate dices?, ¿estás seguro?, ¿no fue el chocolate la causa de que la otra noche no pudieras dormir y tuviera que contarte diez veces la historia de cómo amanecí abrazado de un perro en San Luis Potosí?
—Nunca me has contado nada.
—Caray. Es verdad. Vamos por tu helado.
Rumbo a la salida, Eduardo se quedó contemplando el escaparate lleno de colguijes donde no faltaban las figuras humanas en posiciones sexuales. Era como haber caído sin habernos dado cuenta en un recorrido por el templo de Khajuraho. Tosí.
—Creo que es momento que te hable de la vida— le comenté con la mano apoyada en el hombro.
—Sé que es algo que la gente hace, pero no quiero saber— me dijo y siguió su camino.
El dilema
—Son los payasos que dicen groserías– mencionó. Y probablemente era verdad, dada la multitud aglutinada en el parque.
Nos acercamos, pero no demasiado. Nuestra relación con los personajes de cara pintada era muy diferente. Él parecía disfrutarlos; yo, no. A Eduardo le encantaba aquella película Payasos asesinos del espacio exterior; a mí en cambio me había marcado a tal grado que no podía toparme con ningún payaso en la calle sin soltarle de inmediato un billete para que se alejara.
—Quiero verlos— dijo y caminó hacia las primeras filas.
Pude haber optado por vigilarlo a la distancia, pero sabía los riesgos. Perder a mi sobrino dos veces en una misma salida hubiera motivado en mi hermana aquella cara que la familia había bautizado como “la del día en que le operaron la vesícula”.
—Okey, pero sólo un momento —le advertí.
No sé si han oído hablar del Show de los Payasos que Dicen Groserías, pero no se pierden de mucho. Son chistes gastadísimos, pero aderezados con golpes y gritos. En cierto momento de la rutina uno de los payasos tiene que hacerla de afeminado e incluir en la broma a dos o tres de los asistentes.
—Necesitaaaaamos a un niño— dijo uno de ellos.
Yo jalé de la mano a Eduardo temiendo lo peor. El payaso advirtió mi desplazamiento y caminó hacia nosotros.
—Y también al papá —agregó.
Hubiera sido más fácil si mi pequeño sobrino no hubiera opuesto resistencia, pero hizo exactamente lo contrario a lo que convenía a mis intereses y a mi dignidad. Aumenté la fuerza, pero él a su vez no cedió un centímetro. Era, para decirlo poéticamente, como si intentara arrastrar a una estatua.
—Vamos, Eduardo —dije, pero me ignoró.
Quiero que por un momento imaginen mi desesperación. Si lo que buscaba era salir bien librado, tenía que mostrarme terminante y recurrir en todo caso a la autoridad paternal. Sin embargo, tampoco podía darme el lujo de parecer un opresor ante unas doscientas personas.
“Ridículo o tiranía”, pensaba mientras el payaso extendía su mano hacia nosotros. “Ridículo o indignación de ese par de chicas que me observan”.
La paga
—Al final te saliste con la tuya.
—Sí, tío.
—¿Por qué te gusta reventar petardos?, ¿no ves que cada que estallan tiemblo como un tipo al que acaban de sacar del agua fría?
—Reventar petardos es bueno.
—¿De dónde sacas que reventar petardos es bueno?
—Mira. Haces ejercicio porque cuando prendes la mecha sales corriendo. También te enseña a perderle miedo al fuego.
—Madre santa, ¿eres pirómano o algo por el estilo?
—No seas miedoso, tío.
—Ahora resulta.
El dulcero interrumpió nuestra conversación para darnos el cambio. Eduardo metió los dos paquetitos de explosivos en el bolsillo de su pantalón.
es músico, escritor y editor responsable de Letras Libres (México). Su libro más reciente es Calla y escucha. Ensayos sobre música: de Bach a los Beatles (Turner, 2022).