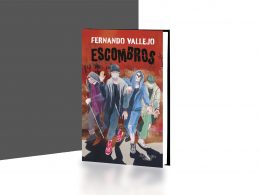“Es el South Bronx”, dijo mi amigo Max Pam cuando conducía hacia su antiguo barrio, el Overtoomse Veld, al oeste de Amsterdam. Sea lo que fuere, no era el South Bronx. Lúgubre antes que temible, más desgastado que pobre, el barrio de edificios grises de concreto construidos en los años cincuenta había cambiado drásticamente en un aspecto desde que Max viviera ahí cuando niño: el Overtoomse Veld, antes un suburbio para familias holandesas jóvenes, está habitado ahora principalmente por inmigrantes, en su mayoría de origen marroquí o turco. Zonas como ésta, al este, oeste y norte de Amsterdam, son llamadas a menudo “ciudades antena”, debido a las numerosas antenas de satélite que captan estaciones de televisión del norte de África y del Oriente Medio.
Los hombres llegaron primero, a finales de los sesenta, para realizar labores que los holandeses ya no querían hacer: trabajos pesados y sucios en la industria, o limpieza de calles y edificios. Las mujeres les siguieron en la década siguiente, muchas veces como novias, casi siempre analfabetas, enviadas directamente desde sus aldeas a hombres extraños en una tierra aún más extraña. Hoy, la mayoría de los trabajadores están extenuados, desempleados, y viven de la beneficencia. Sus esposas aún habitan un país extraño, cuyo lenguaje y cuyas costumbres nunca pudieron dominar.
Aproximadamente un millón y medio de inmigrantes de primera generación viven en Holanda (un diez por ciento de la población), entre ellos turcos y surinameses, además de refugiados procedentes de toda África y Asia. Los surinameses, en su mayoría de ascendencia india o africana, ya hablaban holandés en su país de origen –antigua colonia holandesa– y están relativamente bien integrados. Los inmigrantes turcos casi siempre llevan vidas tranquilas y prósperas. La minoría más problemática, en términos de delincuencia callejera y otras formas de desintegración social, son los marroquíes, muchos de ellos bereberes originarios de aldeas remotas en las montañas del Rif.
Las calles del barrio de Max estaban notoriamente vacías, salvo por algunas mujeres con velo y unos cuantos viejos en chilabas frente a carnicerías halal o tiendas que ofrecen conexiones telefónicas baratas al norte de África. Algunos jóvenes con poco quehacer –hangjongeren, vagos– deambulaban por la Plaza August Allebé, donde la delincuencia menor es frecuente. Max me hizo ver los vidrios rotos de su antigua escuela, ahora llamada una “escuela negra”, donde la mayoría de los niños provienen de familias musulmanas.
Max es un escritor exitoso y un columnista, una figura de la escena literaria holandesa, y amigo cercano del cineasta Theo van Gogh, asesinado el 2 de noviembre de 2004. Van Gogh se dirigía a su trabajo en bicicleta cuando un joven de barba, vestido con una camisa estilo oriental, le disparó varias veces. Van Gogh pidió clemencia y, según se informó, dijo una frase peculiarmente holandesa: “Sin duda, podemos hablarlo”. Entonces, el joven sacó un cuchillo, cortó la garganta de Van Gogh de oreja a oreja, pateó al moribundo y se fue. Al parecer, esperaba morir él mismo como mártir en su guerra santa, pero fue arrestado poco después del asesinato. Mientras tanto, Van Gogh yacía en la calle, con una carta clavada a su estómago con el cuchillo del asesino.
Mohammed Bouyeri –o Mohammed B., como se le llama en la prensa holandesa– no es un gran escritor, pero su carta está redactada en la prosa diáfana de un holandés educado. La carta comienza con un poema de despedida: “Ésta es mi última palabra, cifrada en balas, bautizada en sangre, como lo esperaba”. El poema continúa con eslóganes de la yihad y un mensaje dirigido a Ayaan Hirsi Ali, la política somalí natularizada holandesa, quien escribiera el guión para la última película de Theo van Gogh, Sumisión. Ahí, Ali es llamada una “fundamentalista incrédula” y una hereje al servicio de sus “maestros judíos” mentirosos, “producto del Talmud” que “domina la política holandesa”. Hirsi Ali, rezaba la carta, sería azotada contra el duro diamante del Islam. Estados Unidos, Europa y Holanda, todos estaban condenados.
Mohammed Bouyeri, de veintiséis años, nació en Amsterdam y creció en el viejo barrio de Max Pam. Sus antecedentes familiares son los típicos de un inmigrante marroquí de segunda generación. Su padre habla un holandés vacilante y ha quedado discapacitado tras años de tareas serviles. Puesto que ya no puede hincarse, reza sentado en una silla. Mohammed tiene tres hermanas y un hermano. Su madre murió de cáncer en 2002.
Mohammed nunca fue un vago. Todo lo contrario: tuvo una buena educación media y sus maestros lo consideraban un joven prometedor. Era, como dicen en su barrio, un positivo que sin duda tendría éxito en la sociedad holandesa. Con una ambición que iba más allá de sí mismo, Mohammed ayudaba cuanto podía a los chicos marroquíes en problemas, tenía planes para un programa de jóvenes en su antigua escuela y escribía artículos alentadores para un boletín del barrio. Era alguien que podía hablar con los concejales de la ciudad y con los trabajadores sociales. Conocía bien los intrincados pasadizos del generoso sistema de beneficencia holandés, donde solicitar subsidios requiere de una habilidad esencial.
Sin embargo, las cosas no marcharon como Mohammed esperaba. El subsidio que él mismo había perseguido para un centro comunitario fue rechazado. La promesa de un plan de renovación para la vivienda pública nunca se materializó. La muerte de su madre sobrevino como un duro golpe. Ese año, Mohammed abandonó sus estudios de trabajo social, comenzó a vivir de la beneficencia y se comportó de manera cada vez más rara. En una junta con funcionarios de la comunidad, proclamó a viva voz que Alá era el único dios. Dejó de beber, comenzó a rezar sin tregua, se negó a estrechar las manos de las mujeres y acabó en una mezquita fundamentalista: El Tauhid. Ahí, conoció a sirios y argelinos que habían llegado a Holanda a partir del 11 de septiembre, por lo general desde Francia o Alemania, para impartir educación religiosa. En un sitio de la red llamado marokko.nl, aparecieron mensajes supuestamente escritos por Mohammed que promovían posturas fundamentalistas en torno a temas como el lugar de la mujer en la sociedad.
Tal vez fue la muerte de su madre, o tal vez fue la serie de reveses y decepciones con los que se topó; en cualquier caso, Mohammed perdió su centro. En su diminuto apartamento sostenía juntas con un grupo extremista con sede en La Haya. Un clérigo sirio habló al grupo sobre la guerra santa. Dos de sus nuevos amigos eran occidentales conversos –uno de ellos, hijo de un estadounidense– que hicieron planes para volar el parlamento holandés. Mohammed Bouyeri, que alguna vez fuera un alumno modelo, aparentemente bien adaptado a la sociedad holandesa, se convirtió en un soldado de la guerra santa.
n
Theo van Gogh –gordo, rubio, absurdamente generoso con sus amigos y desquiciadamente vengativo con sus enemigos, admirador de Roman Polanski, cineasta talentoso que nunca tuvo la paciencia necesaria para producir una obra maestra, fumador empedernido y consumidor de cocaína y buenos vinos, columnista con estilo y de sorprendente vulgaridad, padre cariñoso, patán detestable adorado por muchas mujeres, provocador y hombre de principios– se había enlistado en una guerra muy distinta: una guerra contra lo que él consideraba hipócrita y mojigato. Nos conocíamos un poco, y siempre disfruté de su compañía. Al no formar parte de la escena holandesa, nunca sentí el filo de su enemistad.
Al igual que las personas de nuestra generación de posguerra en Holanda, Theo van Gogh estaba marcado por historias sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría de los holandeses se dedicó a sus propios asuntos, mientras una minoría (unos cien mil judíos, de aproximadamente ciento cuarenta mil) fue conducida a su muerte. La familia de Van Gogh, descendientes del hermano de Vincent, fue excepcional. Su padre peleó en la resistencia, lo mismo
que su tío, ejecutado por los alemanes. Van Gogh a menudo se refería a la guerra en sus artículos. “Los fachas están en marcha de nuevo”, escribió refiriéndose a los islamistas
en Holanda, “pero esta vez visten con caftanes y se esconden tras sus barbas”. Los funcionarios, los trabajadores sociales y los políticos holandeses que los apaciguan eran, a los ojos de Van Gogh, el equivalente de los colaboracionistas. Un blanco frecuente de su insidia era el alcalde de Amsterdam, Job Cohen, quien ha intentado preservar la armonía cívica haciendo del trato respetuoso y comprensivo hacia los musulmanes un auténtico espectáculo. “Si hay alguien que no aprendió del 40 al 45 que es poco inteligente vivir con fachas en marcha que exigen ‘respeto’, ése es el alcalde”, escribió Van Gogh. Cohen, por cierto, se contaba entre los “maestros judíos” a los que Mohammed Bouyeri señalaba como enemigos del islam.
Para Van Gogh, el peor crimen era ignorar lo evidente. Uno de sus dolores de cabeza era la negativa sostenida de la prensa holandesa a señalar el origen étnico de los delincuentes, con el fin de no alimentar prejuicios. Van Gogh consideraba esto como un signo de cobardía abyecta. Demostrar respeto por el islam sin mencionar la opresión islámica sobre las mujeres y los homosexuales era, para él, un acto de hipocresía repugnante. En una sociedad libre, creía Van Gogh, todo debería ser dicho abiertamente, y no sólo dicho, sino vociferado tan fuerte y tan ofensivamente como fuera posible, hasta que la gente captara la idea. No era suficiente llamar la atención hacia los musulmanes no liberales; éstos debían ser identificados como “viola-cabras”.
Van Gogh a menudo expresaba su admiración por Pim Fortuyn, el político populista que cada tanto declaraba que no había lugar para una minoría religiosa intolerante dentro de una sociedad liberal, y que “Holanda está llena”. Van Gogh llamaba a Fortuyn, asesinado en 2002 por un activista de los derechos animales trastornado, “el divino calvo”, en parte para molestar a los liberales bien-pensant, raudos en materia de denunciar cualquier crítica hacia una minoría como racismo. Max Pam, amigo de Van Gogh, cree que su actitud estaba azuzada por cierta rabia profesional; como Mohammed Bouyeri, Van Gogh tuvo problemas para obtener subsidios estatales, no para centros comunitarios, sino para sus películas. No obstante, es imposible ocultar la faceta repulsiva de Van Gogh. Cuando el novelista y cineasta Leon de Winter, cuya obra a menudo gira en torno al pasado de su familia judía, logró obtener dineros públicos para sus proyectos, Van Gogh detectó una manipulación cínica y una mojigatería sentimentalista. “Oigan, huele a caramelos hoy –ya, es que deben estar cremando judíos diabéticos”, escribió, burlándose de lo que consideraba el culto judío al victimismo. Van Gogh describía a la historiadora judía Evelien Gans como alguien que “tenía sueños húmedos” sobre Josef Mengele, el doctor de Auschwitz. En la tierra de Ana Frank, una tierra surcada por la culpa, existe un cierto grado de piedad forzada en torno a estos temas, pero la respuesta
de Van Gogh tenía el mismo grado de sutileza que el de los hooligans holandeses a quienes les resulta divertido burlarse del equipo de fútbol conocido como “el club de los judíos” imitando el sonido de una fuga de gas. Van Gogh parecía considerar la delicadeza como un signo de fraudulencia, y tras esta consideración no dejaba vivo a nadie; Jesús, en su directorio, era “ese pescado podrido de Nazaret”.
Pese a toda su intolerancia aparente, empero, Van Gogh fue uno de los pocos cineastas holandeses genuinamente interesados en actores con vínculos marroquíes. Najib en Julia, una serie para televisión, es una historia muy comprensiva sobre el amor entre una chica holandesa y un chico marroquí. Además, los ataques personales, aunque rara vez sean tan virulentos como los de Van Gogh, son moneda corriente en la política holandesa, donde todos conocen a todos. Es la violenta retórica de un lugar donde las palabras no tienen consecuencias serias por lo general.
Este no era el lugar que Mohammed Bouyeri anhelaba, ni la clase de lugar de donde provenía Ayaan Hirsi Ali. Las cosas se toman más en serio en Somalia, donde ella nació, o en Arabia Saudita, donde creció. Sufrir una mutilación genital de niña fue algo grave, e igualmente grave fue una tunda horrorosa que dijo haber recibido de un maestro musulmán en Kenya, al no querer ir más a sus clases. Cuando su padre, un político somalí disidente, la comprometió con un primo lejano, su palabra de honor fue contundente. E igualmente contundente fue la determinación de Hirsi Ali para desafiar esa cultura cuyas exigencias ya no podía soportar.
Hirsi Ali escapó hacia Holanda en 1992, aprendió a hablar un holandés perfecto, estudió ciencias políticas, trabajó con mujeres musulmanas maltratadas, se convirtió en política, primero del Partido Laboral de tendencia socialdemócrata y después del Partido Liberal, más conservador. La suya es una política de la rabia. Pim Fortuyn tenía razón, decía, al llamar al islam una “religión regresiva”. Las escuelas musulmanas debían ser abolidas, y los hombres que golpean a sus esposas e hijas deberían ser castigados por la ley. No cabe duda sobre la seriedad de sus objetivos, y no cabe duda sobre la seriedad de los musulmanes que la consideran como una apóstata y que han hecho un llamado para matarla.
A partir del 11 de septiembre, las posturas de Hirsi Ali han contado con un público receptivo, pero la colaboración con Theo van Gogh –la mezcla de la rabia y del deseo de ofender– tenía que acabar en algo explosivo. El tema de la película de once minutos que realizaron juntos, Sumisión, es el abuso de las mujeres en nombre de Alá. Un narrador joven cuenta la historia de las mujeres musulmanas con voz tranquila: han sido azotadas por un amor de juventud, violadas por un tío, obligadas a un matrimonio repugnante. Todo el tiempo, aparecen palabras del Corán escritas en cuerpos femeninos desnudos. Algunos amigos le aconsejaron a Hirsi Ali no hacer la película. Llevaría a la violencia, según le dijeron. Los musulmanes, distraídos por la forma, no captarían el mensaje. Su respuesta fue que el impacto es la mejor vía hacia la lucidez, y está planeando una secuencia.
El asesinato de Theo van Gogh tuvo muchas consecuencias, algunas de ellas violentas, algunas simplemente grotescas. Tal vez la racha de incendios provocados en las mezquitas y las escuelas musulmanas era de esperarse, lo mismo que los ataques racistas en sitios de la red y en los muros de la ciudad, e incluso en algunos ramos de flores para Van Gogh. “¡R.I.P. Theo!” era el mensaje de uno de los piromaníacos. Casi igualmente predecibles eran algunas de las reacciones defensivas de los jóvenes marroquíes, quienes festejaban al pasar por el lugar donde murió el cineasta. Mientras esto sucedía, los amigos de Van Gogh organizaron una reunión estruendosa, con banda de rock, botellas de champán alrededor de un féretro, y dos cabras de peluche sobre una tarima, “para quienes sintieran una necesidad apremiante”. Esta provocación podría ser leída como parte del clásico Amsterdam irónico. Pero también había algo de mofa vangoghiana, como si en su memoria fuera necesario echar más leña al fuego.
La semana siguiente al asesinato, los políticos mostraron signos de pánico. El ministro de Justicia, Piet Hein Donner, un calvinista de la vieja escuela, sugirió que se aplicara una ley un tanto arcaica contra la blasfemia, algo que no se había hecho desde 1966, cuando el novelista Gerard van het Reve fue juzgado por comparar su conversión a la fe católica con hacer el amor tiernamente a un asno. La sugerencia de Donner no fue puesta en práctica. Otro político, Geert Wilders, echó a andar un partido político propio, con la propuesta de frenar a todo inmigrante no occidental y de arrestar a los islamistas, incluso aunque no violen la ley, sino –como él mismo dijo– tan sólo por estar “preparados” para hacerlo. Aun cuando Wilders, como Hirsi Ali, debe ocultarse de las personas que lo quisieran ver muerto, este hasta ahora oscuro parlamentarista ha crecido en las encuestas de opinión y se ha convertido en el nuevo Pim Fortuyn.
En medio de todo este sinsentido, los comentaristas hablaban y hablaban: “Holanda ha perdido su inocencia”; “es el fin del multiculturalismo”; “la tolerancia tiene sus límites”. La tendencia general era derechista y derivaba en una atmósfera de ansiedad tal vez exagerada. Max Pam no fue la única persona con la que hablé que creía que si las autoridades no controlaban el problema del islamismo Holanda tendría en algún momento una guerra civil entre manos. Los conservadores que habían advertido durante años que la migración musulmana causaría problemas encontraron nuevos aliados entre los antiguos izquierdistas. Y los liberales como Job Cohen, que habían promovido la tolerancia y el multiculturalismo, fueron denunciados como blandos e irresponsables.
Paul Scheffer, un crítico social y un pensador influyente del Partido Laboral, escribió un texto clave sobre esta discusión nacional. En NRC Handelsblad, el periódico más importante a nivel nacional, Scheffer escribió: “La segregación en las grandes ciudades está creciendo, y eso es una muy mala noticia.
Esta es la razón por la cual las palabras tranquilizadoras de diversidad y diálogo, de respeto y razón, ya no funcionan. La tolerancia sólo puede sobrevivir dentro de límites bien definidos. Sin normas compartidas sobre el gobierno de la ley, no podemos tener diferencias de opinión productivas (…) nuestro gobierno se considera incapaz de garantizar el orden público, y esa es la mayor amenaza a la tolerancia”. Cierto que Scheffer llevaba algún tiempo diciendo esto, pero cuando antiguos izquierdistas claman por el orden y la ley sabes que algo ha cambiado en el clima político; ahora es común considerar que la integración de los musulmanes en Holanda ha fracasado.
El Colegio Pieter Nieuwland, situado en la parte este de Amsterdam, cerca del lugar donde murió Theo van Gogh, es una escuela confesional, según lo proclama, de denominación protestante. Cerca del sesenta por ciento de los alumnos proviene de minorías étnicas –una cifra nada extraña en las escuelas de Amsterdam, Rotterdam y La Haya–. La mayor parte de los centros educativos holandeses tiene una filiación religiosa, y lo mismo sucede con algunos medios de comunicación, periódicos y partidos políticos. Las instituciones holandesas, consideradas pilares de la sociedad civil, fueron fundadas a finales del siglo xix para reducir las tensiones y los conflictos entre las diferentes comunidades religiosas. La mayoría de ellas carece hoy de contenido religioso, pero las formas permanecen, y el estado sigue subsidiando escuelas confesionales, incluidas las musulmanas. Algunos afirman que lo que alguna vez funcionó para mantener la paz entre protestantes y católicos, ahora alienta prejuicios religiosos antiliberales importados del Medio Oriente por personas que ni siquiera hablan holandés.
Le pregunté a W.J.M. Raeven, director de la escuela Pieter Nieuwland, sobre la reacción registrada en su escuela ante el asesinato. Contestó que había visto más tensión entre los maestros que entre los alumnos. Los adultos, dijo, “tienen ese sentimiento del ‘nosotros y ellos’ que los alumnos realmente no comparten”. Sin embargo, continuó, se han registrado discusiones serias en las aulas, y estas discusiones fueron alentadas, siempre y cuando se llevaran a cabo educadamente y en holandés. (En la escuela sólo se puede hablar en el idioma oficial).
Cuando nuestra conversación giró hacia Mohammed Bouyeri, Raeven dijo que los maestros habían aprendido una lección en los últimos años. Presionar a los niños de minorías étnicas es un error. “Solíamos exhortarlos a trabajar más duro que los demás, a dar ese paso más allá”, dijo. “Y muchos de ellos lo hicieron, en especial las niñas, ya que la educación es una forma de adquirir independencia ante los padres. Pero les exigimos demasiado. Incluso si hicieron todo lo que les pedimos, tendrán decepciones. A menudo es más difícil para un musulmán obtener trabajo. Y cuando eso sucede pueden molestarse mucho en verdad”.
Una clase de ciencias sociales a la que asistí contaba con alumnos africanos, indios, turcos, marroquíes y egipcios, además de algunos caucásicos. Tuvimos un debate sobre Van Gogh e Hirsi Ali, y la única niña en el salón de clase que
portaba un velo hablaba más a menudo y con más pasión
que todos los demás. La niña, nacida en Amsterdam de padres marroquíes, no justificó el asesinato, pero podía “entender por qué Mohammed B. había buscado consuelo en el islam”. Dijo que la gente la había insultado en las calles tras el crimen, que habían escupido a sus pies y le habían dicho que se quitara el velo. “Cuando escucho a la gente hablar sobre ‘esos desgraciados marroquíes’ me pongo a la defensiva y quisiera en verdad ser marroquí, pero cuando visito Marruecos siento que no pertenezco ahí tampoco”. Un niño marroquí le contestó que eso sucedía por su acento holandés.
Me di cuenta de que algunos niños musulmanes, que más tarde alguien me describió como “un tanto fundamentalistas”, se burlaban cada vez que la niña del velo hablaba, incluso cuando argumentó, ante fuertes protestas de otras niñas, que las mujeres musulmanas no padecen la opresión. “Hirsi Ali es una tonta”, dijo la niña. “No ve más allá de su propia experiencia”. Los niños blancos permanecieron en silencio, como si temieran entrar en un terreno peligroso. Uno de los estudiantes negros se burló de la preocupación de los musulmanes por la identidad, y dijo: “Marroquíes, egipcios, argelinos; a quién le importa. Todos son ladrones”. Los demás rieron, incluso algunos musulmanes. Una niña de tez oscura con facciones indias habló de pronto: “Pienso que Hirsi Ali es muy valiente. Dice cosas que nadie más tiene el valor de decir”. Un chico turco que había tratado de comprender ambos lados de la historia dijo que tal vez el filme de Hirsi Ali no había sido la mejor vía para convencer a los musulmanes moderados.
Salí impresionado por la disposición de los alumnos a debatir: aparentemente la integración parecía funcionar bien, al menos en esta escuela. También era claro cuán diversos son “los musulmanes”. Los nacidos en Holanda, como la niña del velo, parecían los que sufrían un mayor conflicto y trataban de buscar un sentido de pertenencia. Los turcos parecían más a gusto que los marroquíes. Al salir de la escuela, pensé en una conferencia de prensa a la que había asistido el día anterior, cuando los líderes de la comunidad musulmana estrecharon las manos con un concejal de distrito y barajaron la idea de un “contrato” para defender la libertad de expresión e identificar a los extremistas. El representante turco hablaba un holandés perfecto, llevaba un traje de negocios y estuvo de acuerdo con la propuesta. El representante marroquí hablaba un holandés errático y aún debía “consultar” en su mezquita.
Algo que molestaba tanto a los turcos como a los marroquíes en el Colegio Pieter Nieuwland era la tendencia a culpar indiscriminadamente a los musulmanes por todo acto terrorista. “Todo lo que oyen acerca de la cultura de sus padres es negativo”, me dijo Raeven. Una forma de responder a esto es considerar a Bouyeri simplemente como un loco. Esto es lo que piensa Ahmen Larouz, un marroquí que llegó a Holanda siendo adolescente a finales de los ochenta: “No puedo explicar lo que hizo. Si otros 280 hubieran hecho lo mismo tal vez habría una respuesta, pero lo que él hizo no tiene sentido. Tal vez el islam lo volvió aún más loco. Aunque no sabía nada sobre el islam. Yo crecí en escuelas musulmanas. Mohammed B. confeccionó su religión en apenas dos años”.
Larouz se ve a sí mismo como un holandés-marroquí ejemplar. En 1997, junto con otros cuatro estudiantes marroquíes, fundó TANS (Towards a New Start, Hacia un nuevo comienzo), una organización cuyo objetivo era dotar a los musulmanes de un papel más positivo en la sociedad. Hoy día, Larouz trabaja en una oficina ultramoderna, viste con trajes elegantes, lo atienden secretarias en minifalda y habla como un viejo locutor estadounidense, lleno de energía y vitalidad. El inglés es una de las muchas lenguas que maneja. “La administración cultural”, tanto en el sector privado como en el público, es su negocio. Me fraseó algunas líneas del rapero Tupac Shakur: “Mamá, no llores, mientras tratemos, tal vez las cosas cambien, tal vez sea sólo una fantasía”.
No obstante, Larouz es una figura excepcional. Ya había asistido a la secundaria en Marruecos, antes de alcanzar a sus padres en Holanda, un lugar que imaginó como una tierra de libertad. No venía de una aldea en las montañas del Rif, sino de una ciudad al este de Casablanca. Aunque su padre vivía en holanda como afanador, varios de los hermanos de Ahmed tienen títulos profesionales. Larouz está orgulloso de representar a Holanda en conferencias internacionales. Cerca de la puerta de su oficina, hay una foto donde estrecha la mano de la Reina Beatriz. Ahmed Larouz es lo que Mohammed Bouyeri hubiera podido ser.
n
Naturalmente, Frits Bolkestein, el antiguo líder del Partido Liberal Holandés y, hasta noviembre de 2003, comisionado de la Unión Europea, tenía en mente a Bouyeri, y no a Larouz, cuando advertía, a principios de los noventa, sobre las posibles consecuencias del flujo incontrolado de musulmanes. La población extranjera de Amsterdam crecía entonces a una tasa de uno por ciento anual. A ese paso, dijo, las principales ciudades holandesas tendrían minorías musulmanas en una o dos décadas. La política del gobierno en ese momento era la de “integrar manteniendo la identidad”. En la práctica, se trataba de lidiar con los musulmanes tal como los gobiernos holandeses anteriores habían lidiado con los católicos y los protestantes: creando una tercera columna. Bolkestein no estaba de acuerdo, y quería un debate.
Sentado con Bolkestein en su nueva oficina en el centro de Amsterdam, le pedí que recordara los días en que habló contra la política gubernamental. “La política era un completo sinsentido, por supuesto”, dice. “Escribí un artículo en 1991 diciendo que la integración no funcionaría si nuestros valores fundamentales chocan con los de los inmigrantes: la separación del Estado y la Iglesia, por ejemplo, o la igualdad entre hombres y mujeres. Esas cosas no pueden negociarse, ni siquiera un poco”.
¿Qué sucedió? “Bueno, la mitad del mundo se abalanzó sobre mí”, dijo. “Dijeron que era racista, que odiaba el islam. Por un momento temí por mi propia seguridad”. Ningún partido político quería sostener un debate serio sobre el tema. “Cegada por la ideología, la gente no podía ver lo que sucedía”, agregó, “pero para un político era suficiente con captar lo que la gente ordinaria pensaba ‘en la iglesia y en el bar’, y yo decidí aprovechar eso”. Esto podría sonar como el clásico discurso de un populista de derecha, pero muchos liberales incluido Paul Scheffer, consideran ahora a Bolkestein como un héroe, como alguien con el valor para decir la verdad cuando otros evadían el tema. Sin duda, Bolkestein es un pensador sofisticado, y haberse negado a considerar sus argumentos seriamente tuvo un resultado lamentable: la Iglesia y el bar (kerk en kroeg, dicen los holandeses) cayeron en manos de políticos demagogos como Pim Fortuyn. Un hombre con vestimenta llamativa y abiertamente homosexual, Fortuyn fue un héroe inverosímil en este país ultraburgués, pero un mensaje lo hizo inmensamente popular: la intolerancia extranjera no podía seguir siendo tolerada, era tiempo de restaurar el orden burgués expulsando a los extranjeros. Era como si los holandeses, habiendo desviado la mirada durante mucho tiempo, despertaran frente a un problema y ahora exigieran una solución radical.
Geert Wilders, el actual promotor del populismo antiinmigración, no tiene el carisma exuberante de Fortuyn, aunque su peinado extraordinario, una especie de turbante rubio recubierto de laca, envuelto alrededor de una cara rosada de bebé, podría ser un buen intento. Wilders, que fue diputado y que escribió discursos para Bolkestein, dejó el Partido Liberal en septiembre 2004 porque sintió que estaba acercándose demasiado al centro, y él quería ir más hacia la derecha. Wilders se ha convertido en una figura importante en la escena post-Van Gogh, aunque sus esfuerzos por
organizar un nuevo partido se han visto obstaculizados
por el hecho de que necesita protección las veinticuatro horas y debe permanecer en edificios seguros.
Me reuní con él en su oficina resguardada en el Parlamento, en La Haya. Wilders es un hombre obsesionado con una idea: el fracaso de Holanda para enfrentar la amenaza islamista. Moviendo nerviosamente las cosas que se hallan sobre su escritorio, Wilders habló rápido, como si no hubiera más tiempo que perder: “No es accidental que el primer sacrificio ritual ocurriera aquí”. Enlistó una serie de nombres de personas y organizaciones que, según dijo, han operado en Holanda con total impunidad. “Estoy furioso porque el gobierno holandés es incapaz de tomar medidas severas. Eso también sería mejor para los musulmanes moderados. Debemos tomar medidas agresivas. En este país, los políticos siempre han intentado pacificar a las minorías mimándolas. Todos esos estrechones de manos… Me revuelve el estómago”.
Pero tomar medidas agresivas puede no ser tan fácil. La idea de Wilders de detener sólo a los extranjeros no occidentales puede ser difícil de condonar en términos morales, además de que arrestar a las personas sólo por la sospecha de lo que podrían hacer no concuerda con los tratados de derechos humanos europeos. Wilders insiste en que no es racista, ni antiislamista, aun cuando siente “en el fondo de mi corazón que el islam no es compatible con la democracia”. Sin embargo, está comprometido con la política del miedo, y el miedo no es una receta para la moderación democrática. “Van Gogh es sólo el comienzo”, dijo, justo antes de despedirnos, “y aún no has visto nada”.
Si se ha alimentado el miedo entre la población caucásica de Holanda, tal vez éste sea más agudo entre las minorías musulmanas. Una tarde tomé un ferry a un distrito llamado Amsterdam-Noord, construido para trabajadores portuarios a principios del siglo XX. Hoy día es la zona marroquí más pobre de la ciudad. Paul Scheerder, un antiguo voceador, abrió ahí un refugio para niños y mujeres maltratados. Se casó con una marroquí y se convirtió al islam. En su oficina, tomamos té de menta y me contó sobre tres chicas que se quedaban en su refugio y cuyo padre apuñaló a su esposa dos años atrás. Nos acompañaba el policía del barrio.
Les pregunté cómo había afectado el asesinato de Van Gogh las calles de Amsterdam-Noord. “Miedo”, dijo el policía, mientras Scheerder asentía. “La gente tiene miedo de salir, tiene miedo de ser atacada por ser musulmana. Pusimos algunos elementos más de seguridad alrededor de la mezquita, y la gente en verdad lo agradeció”.
Las cosas se calmaron después de las primeras semanas tras el crimen, pero Scheerder aún está preocupado. No le gusta la idea de que se construya una nueva mezquita en el área. Puede ser visto como una provocación. “No queremos otro asesinato porque entonces podría desatarse el infierno”, afirma. Scheerder me dice que ha visto a niños como Mohammed Bouyeri, que parecen estar perfectamente bien un día y al siguiente enloquecen. “La gente ve los canales de televisión marroquíes y árabes”, dijo, “y ven a los estadounidenses como los criminales más grandes de la historia”.
He aquí el problema. Aunque Theo van Gogh fuera holandés y fuera asesinado por un ciudadano holandés, a fin de cuentas no se trata tan sólo de una historia holandesa, sino de una historia del Medio Oriente importada al corazón de Europa. Mohammed Bouyeri, y cientos de jóvenes como él, se han conectado a un mundo mucho más vasto de retórica violenta y células terroristas con sede en la red. La integración de los musulmanes en Holanda no ha sido un fracaso más grande que en cualquier otro sitio. Pero el país puede haber sido el menos preparado para la guerra santa.
Cuando el mundo llegue a su fin, habría dicho Heinrich Heine, uno debe partir a Holanda, ya que ahí todo pasa cincuenta años después. Esto no ha sido cierto durante mucho tiempo, pero la sensación, alimentada por décadas de paz y prosperidad, ha prevalecido. La Primera Guerra Mundial no pasó por Holanda, que era felizmente neutral. La Segunda Guerra Mundial sí lo hizo, razón por la cual la ocupación alemana, aunque mucho menos brutal que en Polonia, fue tan traumática.
Tras la guerra, y especialmente desde los años sesenta, los holandeses se enorgullecieron por haber construido un oasis de tolerancia, una especie de Berkeley en toda su extensión, donde la gente es libre de dedicarse a sus asuntos. Liberados al fin de las restricciones de la religión y del conformismo social, los holandeses, especialmente en Amsterdam, se deleitaban en la esperanza de que el ancho mundo no alteraría su democracia perfecta en los pólderes. Ahora, ese mundo turbulento ha llegado por fin a Holanda, estrellándose contra un idilio que dejaba boquiabiertos a los ciudadanos de países menos favorecidos. Es una pena que tuviera que ocurrir, pero la ingenuidad es una actitud errónea si de lo que se trata es de defender una de las democracias más viejas y más liberales contra quienes desean destruirla.
Llovía cuando me despedí de Paul Scheerder. Las calles de Amsterdam-Noord, aunque sombrías, se veían bastante tranquilas. Se lo dije a Scheerder, quien sonrió levemente. “Hay mucho dolor detrás de las puertas cerradas de este barrio”, dijo. Entonces recordó un reportaje sobre Theo van Gogh transmitido en la televisión marroquí, un reportaje que contenía una entrevista a un inmigrante marroquí en Amsterdam. Le pregunté a Scheerder qué había dicho ese hombre. Meditó por un momento y habló con suavidad: “Dijo que su muerte fue justa, y que fue castigado por Dios”.~
©Ian Buruma
(La Haya, 1951), ensayista y colaborador habitual de The New York Review of Books. Es autor de Asesinato en Ámsterdam (Debate, 2007), entre otros libros.