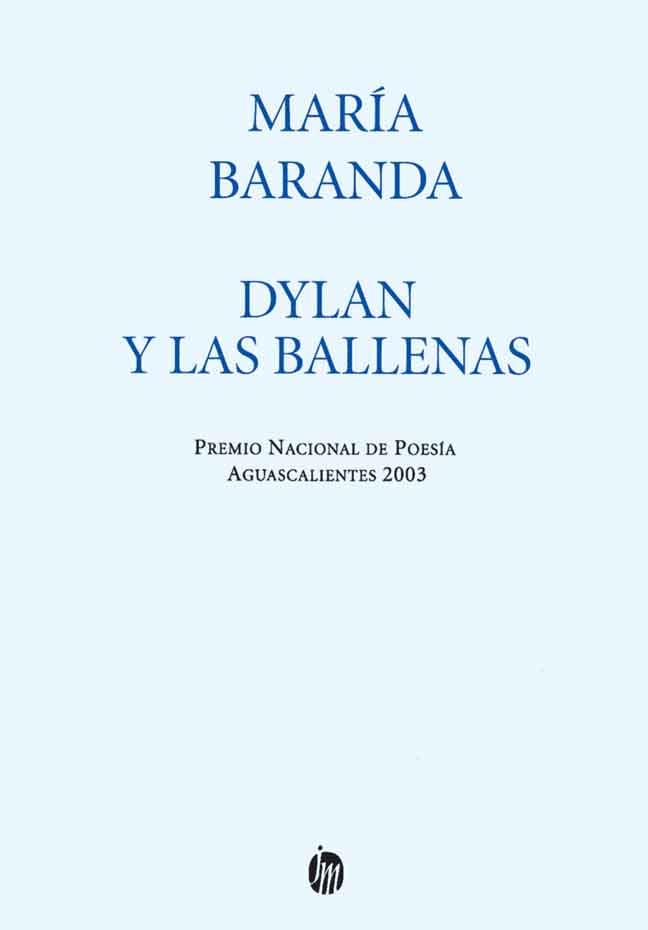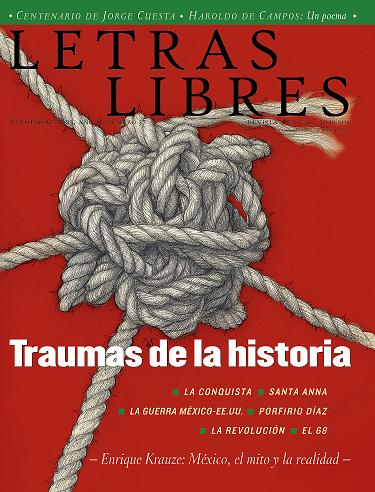¿Qué hay en la poesía de María Baranda que nos hechiza aunque nunca acabemos de entender la naturaleza del hechizo? Hay una verdad que es una experiencia y que el poeta revive en cada libro por su cuenta y riesgo. En un momento de El arco y la lira, Octavio Paz así expresa la naturaleza de esta experiencia:
Todos los días cruzamos la misma calle o el mismo jardín; todas las tardes nuestros ojos tropiezan con el mismo muro rojizo, hecho de ladrillo y tiempo urbano. De pronto, un día cualquiera, la calle da a otro mundo, el jardín acaba de nacer, el muro fatigado se cubre de signos. Nunca los habíamos visto y ahora nos asombra que sean así: tanto y tan abrumadoramente reales. Su misma compacta realidad nos hace dudar: ¿son así las cosas o son de otro modo? No, esto que vemos por primera vez ya lo habíamos visto antes. En algún lugar, en el que acaso nunca hemos estado, ya estaban el muro, la calle, el jardín. Y a la extrañeza sucede la añoranza. Nos parece recordar y quisiéramos volver allá, a ese lugar donde las cosas son siempre así, bañadas por una luz antiquísima y, al mismo tiempo, acabada de nacer. Nosotros también somos de allá. Un soplo nos golpea la frente. Estamos encantados, suspensos en medio de la tarde inmóvil. Adivinamos que somos de otro mundo. Es la “vida anterior”, que regresa.
Este lugar encantado constituye el espacio de los poemas de María Baranda, un “extraño Patmos” como ella misma lo califica, a donde nos invita a compartir la búsqueda de una vida primordial en el ritmo de los versos.
Desde El jardín de los encantamientos (1989), María Baranda no ha cesado de escribir la misma invención, la misma invocación o encantación, por no decir el mismo libro, aunque hoy celebremos uno que se titula Dylan y las ballenas, merecidamente destacado por el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en su edición de 2003. Bastaría evocar su rostro de Madona prerrafaelita y su sonrisa luminosa y, a un tiempo, casi avergonzada cada vez que publica un nuevo libro y lo entrega a sus lectores, para comprender la feliz fatalidad que la condena a narrar siempre los mismos gritos de sus visiones. Se somete a la obediencia de la poesía como uno entra en religión: con humildad y devoción, y también con el entusiasmo que se cultiva en la soledad de las disciplinas espirituales. María Baranda es, sin duda, la más mística de nuestros poetas contemporáneos, pero no nos equivoquemos, su paraíso está todo en la poesía, en ningún otro lugar más allá de este mundo, ni más arriba ni más abajo del jardín de Cuernavaca donde, tras un frondoso laurel, se esconde su estudio. También Dylan Thomas había transformado un viejo garaje de madera, apartado de su granja de Laugharne, en un refugio para escribir los versos con los que María Baranda aparentemente dialoga en Dylan y las ballenas. Dylan Thomas estaba presente desde los primeros pasos de María Baranda en la poesía, pero ahora ambos poetas prescinden de un lugar común, sea éste físico o intertextual, para compartir el otro lugar encantado, hecho de voces, imágenes, alucinaciones que los reúne independientemente de las palabras que cada uno escoge para encarnarlas. Antes que un diálogo con la poesía de Dylan Thomas, el libro de María Baranda se antoja una circunvalación alrededor de la figura de Dylan Thomas y sus fantasmas, que le sirven, a un tiempo, de pretexto, de punto de partida y de timón en la aventura de explorar los desvanecidos márgenes entre el sueño y la locura.
Porque tiene el talante místico, a María Baranda le atraen los abismos, las fiebres de la enfermedad que lo mismo alteran los cuerpos y la naturaleza, confundiéndolos en un limo borboteante donde las formas, por inciertas y medio fantasmales, estarían por inventarse como en el primer día de la creación. En su poesía hay sangre, mucha sangre, viscosidades, descomposición, grangrenas y mutilaciones, como si las heridas fuesen los imprescindibles abismos cotidianos que debemos rascar antes de concebir alguna manera de redención. La voz de María Baranda es la de una sobreviviente que se desplegó a sus anchas en los morosos y salmódicos versos de la Fábula de los perdidos (1990), pero que regresa intacta e inconfundible en todos sus libros. “He perdido mi nombre bajo la sombra de otro nombre”, dice ahora María Baranda en Dylan y las ballenas, para ilustrar su condición de sobreviviente, que es también la que puede renacer cada día y en cada nuevo poema.
El desenfreno de Dylan Thomas, que consistió en asomarse a los abismales acantilados para rescatar las voces que rondan y hasta redimen a un oído atento, es en sí mismo un tema que no podía dejar de fascinar a María Baranda en su búsqueda de la frontera que mantiene a raya la locura bajo todas sus formas. En la poesía de la mexicana existe esta atracción fascinada, pero también una voluntad de distancia que la resguarde de los descalabros y las caídas sin retorno. Se aproxima muy cerca de estos alter ego, estos “iniciados” como Dylan Thomas, pero también sabe que la única redención está en la obra poética. Es el único lugar donde se permite averiguarlo todo, arriesgar el pellejo abriendo todos los poros de sus sentidos hasta trasudar visiones que acuden al compás de mareas siempre iguales y siempre diferentes. Escribe como si oyera un ritmo marítimo de imágenes que no pudiera o no quisiera detener. María Baranda es un poeta prolijo, cuya predilección por el poema largo representa una excepción entre las legiones de poetas estreñidos por el abandono de las musas, los excesos de autocrítica o simplemente una sequedad de alma que podría rayar en una sospechosa manera de avaricia.
La poesía de María Baranda es hermética como lo son los sueños o los ojos entreabiertos por la locura. Parece detenerse en el umbral de las ideas, justo antes de que las imágenes desemboquen en un semblante de explicación del mundo. Pugna por llegar cada vez más cerca de la línea de sombra que separa la razón de la locura, la vigilia del sueño, la realidad de la palabra poética, pero, a un tiempo, se rehúsa a convertir el hallazgo en una expresión expansionista. En pocas palabras, nunca la abandona la conciencia de que la poesía, la verdadera poesía, consiste en develar y volver a velar o, mejor dicho, en velar develando. Sin embargo, su reino está en la abundancia que sacrifica la transparencia al favor de la fascinación por el sonido que, por sí solo, atrae y junta las palabras como un imán indiscriminado. El lector se siente a ratos sumergido por estas oleadas que rompen contra el dique del sentido, como perdido y, a su vez, naufragado, pero la mejor manera de salvarse de un ahogamiento es abandonarse a la corriente que siempre regresa los cuerpos a una playa.
Cuando tuve la fortuna de traducir varios de sus libros al francés y de precisar con ella el sentido de algunos versos, me di cuenta de las extrañas metamorfosis que intervienen desde el origen de las imágenes hasta su concreción en el poema. “Lo que no vi callé, lo que admiré / lo convertí en el oscuro testamento de mis días.” Por eso sé que su hermetismo no es gratuito ni carente de sentido. Allí reside el hechizo que nos regresa de la verdad de un origen a la expresión del Origen. ~