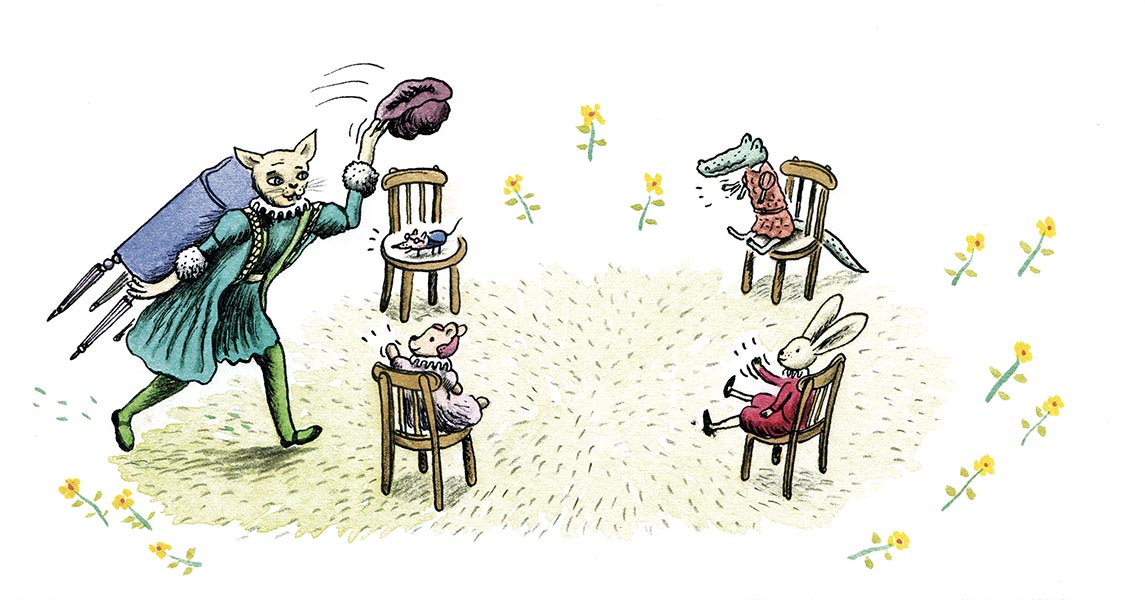Alzad la vista, miserables
Burócratas de la cultura, orondos en vuestros despachos paquidérmicos que os hacen aún más minúsculos, si cabe, soltad por una maldita vez vuestros sellos de colores deficitarios y alzad la vista, que acaba de morir Félix Romeo Pescador.
Devoradores de solapas, eruditos de vino de honor y canapés, baldes de frases pescadas al vuelo, lectores de oídas, analfabetos con tesis doctorales, orondos papagayos de papel crepé, dejad el teclado que maltratáis sin corregir y alzad la letra a, que acaba de morir Félix Romeo Pescador.
Detentadores del saber jerárquico, dueños de un salario de por vida, maestros en el sutil arte del currículum, académicos con alma de censores, títulos empotrados en vitrinas mohosas, sabios con tarjeta de presentación y notas al pie de página de las notas al pie de página, dejad vuestras aulas a las que nunca lo convidasteis y alzad la tiza, que ha muerto Félix Romeo Pescador.
Críticos pichicatos, amantes de la medianía, descubridores de mediterráneos, almibarados aplaudidores de la más crasa basura, escritores buascapremios, dejad los adjetivos astronómicos en casa y alzad la mano, que acaba de morir Félix Romeo Pescador.
Intelectuales de caviar (¿o eran bocatas de calamar?) que pedís privilegios y aplaudís horrores sin fin para los otros, guerrilleros dandis, revolucionarios del Café Comercial, radicales en pantuflas, indignados con mucamas y sirvientes en uniforme, bajad el puño, que ha muerto Félix Romeo Pescador.
A los orondos, a los satisfechos, a los aburridos, a los sumisos, a los rutinarios, les tengo una buena nueva: acaba de morir Félix Romeo Pescador. Ya podéis seguir con vuestras vidas minúsculas, en vuestras grises grietas, ya nadie os va a importunar, alertar, regañar, sacudir, retar. Ha muerto vuestra Némesis, vuestro antónimo, vuestro contraejemplo, vuestro antagonista. Habéis triunfado, miserables.
• • •
¿En qué perversa imaginación divina cabe mandar a un ángel atrapado en el cuerpo de un luchador de sumo, a un heraldo de la amistad en el sayo de un royoaparatero?
¿De qué marmita primigenia salió este Obélix de Aragón, este formidable mirmidón alado, este glotón de duelos y quebrantos?
¿De verdad que todo seguirá igual? ¿No habrámanifestaciones de protesta contra el diptongo? Propongo que escribamos todos, Ismael, Eva, Malcolm, Paula, Pepe, Lina, Ignacio, Antón, Yai, Aloma, Daniel, Ramón, Julio, Amalia, Jonás, David, María, Miguel…, una carta al dios de la fatalidad diciéndole que es un hijo de puta y un cobarde: “¿Porqué si en tus planes estaba tomar prestado a uno de nosotros (¿nosotros?, no hay un nosotros sin él) te llevas al mejor, gañán alevoso y cruel?”
¿De verdad que no vamos a ir de librerías a la calle Donceles, en la ciudad de México, buscando esas primeras ediciones de Ramón J. Sender de las que hablamos? ¿En serio no vas a ver crecer a mis hijos María y Diego, tío ausente? ¿De verdad que tu novela de la cárcel, de la que nunca presumiste como otros insumisos, va a ser póstuma? No me lo puedo creer, no me lopuedo creer, no me lo puedo creer.
Te recuerdo con Yaiza y Lina en La Coupole de París, pontificando como el sumo sacerdote del foie-gras y el Oulipo; te recuerdo en Zaragoza, tu Zaragoza, en Casa Emilio, en las bodas del ternasco y la fraternidad; te recuerdo en Barcelona, parlando en nuestro macarrónico catalán, en clave irónica, contra el egoísmo de los nacionalistas y sus tontos útiles; te recuerdo en Madrid, en la tienda de cómics de la Plaza del Ángel, en las oficinas de Letras Libres arrebatándonos los libros, en la estación de Atocha, tras otro tren irremediablemente perdido. Te recuerdo erre con erre de regalar, reír, releer, recomendar. Eras tan feliz con la felicidad de tus amigos que ahora mismo estarías devastado por nuestro desconsuelo, gordo traicionero.
Te recuerdo, y no quiero recordarte, en Príncipe 9, tercero D, varado en un sillón de sal, más morado que amarillo, donde tu corazón, tu inmenso corazón, iba a fallarte por primera y única vez. (Si al final la autopsia certifica aneurisma en lugar de infarto no te preocupes, lector con lupa, cambiaré la palabra “corazón” por la palabra “cerebro” y me quedaré tan pancho.) ~
–Ricardo Cayuela Gally
♦
Amado monstruo
Cierro los ojos y aún lo veo venir, sonriente, grande, vestido de negro, con el morral lleno de libros a medio leer, con los brazos dispuestos para el abrazo. Era Félix inabarcable y quería abarcarlo todo: leer todos los libros, ver todas las películas, escuchar todos los discos, estar en todas partes. Le gustaba pasarse la vida viajando, y un día te escribía desde Lisboa y tres días después desde Roma o Lyon. Lo recuerdo en Manchester y en Casablanca y en tantas ciudades más, y me gustaría recordarlo también en Montpellier, donde íbamos a viajar juntos pocos días después de su muerte. Cuando algún amigo volaba a una ciudad lejana, Félix le encargaba que le comprara esta o aquella revista minoritaria: quería saberlo todo sobre la última poesía praguense o los nuevos grafiteros de Helsinki. Era también una manera de estar contigo en esa ciudad. Le gustaban las ciudades, todas las ciudades, pero sobre todo le gustaba la suya, Zaragoza, y soñaba con una Zaragoza en la que hubiera librerías y cines abiertos las veinticuatro horas del día. Le gustaba escribir en el Heraldo de Aragón porque es el periódico que leen sus padres. Le gustaba hablar de Culpable para un delito, una vieja película en la que se ve a su padre durante un par de segundos. Le gustaban las librerías, claro, y todo lo que oliera a libro. Le gustaban las piscinas municipales, las terrazas de los bares y cambiar los títulos a las novelas de los amigos. Ahora mismo lo estoy viendo beber un vaso gigantesco de gaseosa con hielo. Le gustaba llamar, como se hace en zonas de Aragón, “frisel” al helado de corte, “rabaneta” al rabanillo y “fritada” al pisto. Le gustaban también unas chucherías infectas que no sé si se llaman nubes o jamones. Le gustaba mucho el regaliz de palo (que él llamaba “paloduz”) y comer pipas en La Romareda. Le gustaba celebrar por teléfono los goles del Zaragoza y regalar camisetas del equipo a los hijos de los amigos. Le gustaba escribir en los cibercafés, dormir a deshoras, gastarse todo el dinero que llevaba. También le gustaba dibujarse gordo y feo en las dedicatorias de los libros. Le gustaba esperar unos minutos en la parada del autobús y luego, cuando ya el autobús estaba a punto de llegar, coger un taxi. Le gustaba ir a ver comedias malas y soltar carcajadas en los cines. Le gustaba inventar chistes y mandarlos por sms: él era Carlitos Seral, el humorista sin gracia de Discothèque. Le gustaba bajar los humos a los vanidosos. Le gustaba discutir, y lo hacía con vehemencia y por cualquier fruslería. Luego le gustaba pedir perdón por su vehemencia y mandar mensajes saturados de besos y de abrazos.
Había cosas que no le gustaban. No le gustaba que le fotografiaran, y sin embargo sale en miles y miles de fotos. No le gustaban los animales domésticos, y nunca le vi acariciar a un perro o un gato. Le gustaba la gente. Le gustaba cuidar a la gente. Cuando dormía, no apagaba el móvil por si a alguien le pasaba algo, y muchas veces te llamaba cuando sabía que estabas de viaje para asegurarse de que todo iba bien. No le gustaba la tristeza pero a veces no podía evitar caer en ella. Le gustaba abrazar en los funerales porque lo que no toleraba era la tristeza de los demás. Le encantaba besar a su chica. Era un enamorado del amor, y las dos mujeres con las que compartió su vida saben muy bien cuánto le obsesionaba su felicidad. Le gustaba también que los amigos le contaran sus sueños, y una vez proyectó un libro hecho de sueños, solo de sueños ajenos: él era el chico que en Dibujos animados soñaba los sueños de su hermano. Le gustaba imponerse objetivos que sabía que nunca llegaría a cumplir: sacarse el carnet de conducir, aprender alguna lengua extraña, ordenar su biblioteca. Le gustaba generar proyectos. Proyectos de libros, de exposiciones, de centros culturales. Una vez concibió la idea de hacer un cementerio gratuito para poetas en un pueblecito aragonés, ya la concejala casi la convenció de que eso acabaría atrayendo turismo. Le gustaba escribir frases como: “Una braga es lo más diferente a la muerte que conozco.” Le gustaba cantar, y lo hacía horriblemente mal. Si Franco Battiato le hubiera escuchado, seguro que le habría prohibido cantar sus canciones. Le gustaba mucho una canción de Battiato que decía: “Yo quiero verte danzar como los zíngaros del desierto…” Le gustaba que los amigos durmieran en su casa y dormir él en los sofás de los amigos. Le gustaba incluso mi sofá-cama de Barcelona, aunque tiene un muelle torcido que siempre se le clavaba en la espalda. Le gustaba viajar a Barcelona para el premio Nadal y, aprovechando que yo pasaba esos días en Zaragoza, dejar los regalos de Reyes para que mis hijos se los encontraran a la vuelta: le parecía que eso aportaba verosimilitud. Con los niños le gustaba ser un Rey Mago todos los días del año. Pero ya he dicho que había también cosas que no le gustaban. No le gustaba nada que se le murieran los amigos. Y aún le gustaba menos que se le suicidaran. Cuando venía a Barcelona, no le gustaba pasar por delante del portal de Comte Borrell 107, donde se suicidó su amigo Chusé: él era el Félix Romeo de Amarillo. ~
–Ignacio Martínez De Pisón
♦
La discusión sin fin
La última vez que vi a Félix Romeo me quedé con las ganas de decirle que era la persona con la que más me gustaba discutir del mundo. La noche anterior habíamos discutido en una terraza de Huertas hasta la madrugada: sobre la oposición democrática al franquismo, sobre la universidad española, sobre la falta de renovación de los columnistas en la prensa, sobre la categoría de los políticos actuales frente a los de hace veinte años. Ese día, comiendo, le tocó el turno al excesivo peso del sector público en la economía española, a la ventaja de Francia por su autonomía energética, al desprestigio de la cultura en España, al cinismo de quienes critican las democracias occidentales amparados en las libertades y la prosperidad de estas, y a la necesidad de legalizar las drogas en México, más algún otro tema que debimos tratar de pasada. Tantos que me tuve que ir a Atocha sin decirle lo que disfrutaba discutiendo con él.
A lo largo de los años he discutido con Félix en Barcelona, Madrid, Zaragoza, Segovia,Granada y Cartagena de Indias. He discutido con él sobre el torero José Tomás y la medalla de oro de Bellas Artes; el director general de Tráfico, Pere Navarro, y la reducción de muertes en carretera; la escritora Isabel Allende y los hispanos en Estados Unidos; el urbanismo en Zaragoza, las obras de Joseph Brodsky en España, el cine francés, el Real Zaragoza, Francia, España, el mundo. Era imposible hablar con Félix y no discutir. Un saludo cordial, habitualmente un “¿qué tal, amiguito?” y a continuación un aluvión de opiniones expresadas con tal vehemencia que era imposible no acabar discrepando aun cuando se estuviera de acuerdo en el fondo del asunto. Una pausa para respirar, protagonizada por un chiste aragonés (normalmente un juego de palabras traído por los pelos, fórmula elevada a arte por Miguel Mena, Luis Alegre y el propio Félix), que sus carcajadas convertían en hilarante, y la conversación se volvía a precipitar por el tobogán de la discusión.
Esa sensación, la de tobogán por el que uno se desliza, o de aluvión que te arrastra, era inevitable. Cada comentario u objeción eran contestados por un alud de estadísticas, citas y menciones a obras sociológicas, literarias o cinematográficas que dejaban al interlocutor en una situación de indefensión. La única respuesta posible era el asombro: nadie podía albergar tanta información sobre tantos temas distintos. Y, sin embargo, muchos de esos datos eran ciertos, y la fe con la que exponía incluso aquellos que atentaban contra el sentido común, o que chocaban con otros que uno había leído recientemente, no era impostada. Así que había que echar mano de los argumentos más irrebatibles (“Pero Félix, con el carnet por puntos muere casi la mitad de gente que antes”) en la esperanza de al menos llegar a las tablas. En vano. Félix partía de unos principios claros y firmes, fundamentalmente una defensa de la libertad, de los derechos humanos y de la democracia por encima de todo. Las conclusiones podían ser discutibles, pero no las premisas. Por eso lo peor que podía afirmar, el argumento último, era tildar una actitud o un acontecimiento de “fascista” (“¡Que te retiren el carnet es fascismo!”) por cuanto tenía de privación de libertad, algo que conocía bien. En esa exageración se cifraba parte de su encanto. Enfrente, había que aguzar el ingenio y buscar algún tronco u objeto al que agarrarse para flotar en la corriente.
El otro principio marca de la casa era una suspicacia irrefrenable ante la idea que cualquier tiempo pasado fue mejor, algo que le trastornaba cuando se refería a la España del siglo XX, como debería trastornar a cualquiera con dos dedos de frente. Como en muchas otras cosas, era capaz de demostrar lo miope y lo absurdo de muchos profetas de la catástrofe y cultivadores de la nostalgia, que al denostar el presente ensalzan un pasado bastante oscuro.
Discutir con Félix era una educación porque te obligaba a repensar tus opiniones y a dónde conducían, y a elegir con cuidado lo que decías. Discutir con Félix era un estímulo porque, al igual que había leído todos los libros y visto todas las películas, le importaban todos los temas, por eso discutía sobre todos los asuntos. Esa voracidad, esa pasión por la vida, por el conjunto de la experiencia humana, era contagiosa y eléctrica. Las cosas importan, e importa hablar sobre ellas y discutirlas, dejarlas pasar es fascismo, esa era la lección. Él, que era tan francófilo, tenía sin embargo la habilidad británica de saber escuchar y de terminar las discusiones con un abrazo y un “hasta pronto, amiguito”, porque sabía que en el fondo estábamos de acuerdo en lo importante. El paso de Félix por cualquier lugar alteraba las cosas, rompía la indiferencia, llenaba de energía a las personas. Con la mera fuerza de su presencia, su generosidad intelectual y su capacidad de amistad, logró que Zaragoza fuera una capital cultural de primer orden adonde había que ir, e impulsó escritores, editoriales, librerías, premios y artistas de todo tipo.
Discutir con Félix Romeo era un placer y un privilegio y, ahora que trágicamente se ha terminado, lo que más lamento es no haberle dicho nunca lo que me hacía disfrutar esa discusión sin fin, a ver cómo me lo rebatía. ~
–Miguel Aguilar
♦
La culpa y la victoria
Félix Romeo empezó escribiendo artículos y crítica literaria, primero en el periódico aragonés El Día y luego en Diario 16 y en otros muchos medios. Algunos de estos artículos eran ya como breves relatos, con un estilo moderno, directo y despojado, con el trasfondo de desolación que recorre toda la narrativa de Romeo –aparecían novias, coches, alcohol, paisajes de carretera aragoneses y una sensación de extrañamiento–. Él contaba, y así lo relata también en su narración autobiográfica Amarillo, que “el escritor” entonces era su amigo Chusé Izuel, compañero suyo desde la infancia y con quien compartía piso en Barcelona, el mismo en que Izuel se suicidó, mientras que Félix hacía el papel de crítico y el articulista (algo que nunca dejó de ser, por otra parte). El tema de la culpa recorre toda la obra de Romeo, es como un estribillo desde su primer libro, Dibujos animados. Escribe en este libro: “El pasado es un tiempo en el que yo era culpable.” Una de las dimensiones de la culpa que describe Félix es la de hacerse narrador, una vez que muere su amigo Izuel (al que editó sus relatos póstumos, con el título Todo sigue tranquilo): Félix describe su desgarro interior y a la vez su “alivio”, porque sentía que desde entonces podía escribir él. En todo caso, y de esto se ha escrito mucho durante estos días, Félix siempre siguió ocupándose de las obras de las personas que le rodeaban –tanto o más que de la suya propia–, haciendo labores de editor, bien cuando era un veinteañero que trabajaba para la editorial Mira, donde apareció la primera edición de Dibujos animados (luego recuperada por Plaza & Janés y por Anagrama), bien asesorando a Xordica, o en otras muchas iniciativas editoriales.
Félix Romeo publicó en vida tres libros, Dibujos animados, Discothèque y Amarillo, y dejó acabado uno, inédito, Noche de los enamorados. Dibujos animados es una novela de apenas un centenar de páginas, pero, si contásemos todas las páginas que directa o indirectamente se han escrito siguiendo la vía abierta por este libro, nos saldría uno de los volúmenes más gruesos de nuestra literatura reciente. En esta novela, como en una colección de cromos, se van enumerando escenas o recuerdos de un chico de barrio durante la llegada de nuestra democracia y la irrupción de los nuevos hábitos de consumo urbano y de la cultura pop. Describe un mundo muy real, pero apenas reflejado hasta entonces en nuestra literatura: programas de televisión, accidentes de coches y marcas de productos comerciales aparecen mezclados con el retrato de una España aún medio rural, católica, violenta y atrasada. Hace unas semanas escribía Julio José Ordovás que Félix Romeo y Ray Loriga fueron los que, por su aspecto y su estética, renovaron la imagen que se tenía de los escritores españoles; y que parecía que hubiesen elegido la literatura como “segunda opción”, después de haber fracasado en el rock (Félix Romeo, ciertamente, llegó a tocar el bajo en un grupo juvenil). Pero, de algún modo, mientras que Loriga y otros escritores influidos por la narrativa norteamericana, y francesa, o que conscientemente se han querido apartar de cierto modelo retórico tradicional de la literatura española, tendieron a hacer una elipsis y a escribir como si viviesen en los escenarios en los que a ellos les gustaba imaginarse viviendo, Félix Romeo, siendo renovador, no apartó la mirada de lo sucio, de nuestro pasado, ni esquivó los aspectos más turbios, todo aquello que le perturbaba de entre lo que veía a su alrededor. Así, junto al Coyote y el Correcaminos aparecen los milagros de Santo Domingo de Silos (en cuyo colegio del barrio de Las Fuentes estudió), los cefaboys y los geypermanes junto al recuerdo familiar de la batalla del Ebro, los alfanjes matamoros que dibujaban junto al gato Jinx… Un cóctel que explota en la cabeza del lector y que da esa fuerza singular y auténtica a las páginas de este autor, y que, cambiando algunos registros, tendrá continuidad en su siguiente novela, Discothèque. Allí el relato de personajes presidiarios se mezcla con espectáculos ligados a actores de show pornográfico, y tratadistas místicos como Miguel de Molinos comparten imaginario con el futbolista Nayim. Si en Discothèque Félix Romeo ofrecía una estructura entrecruzada y desbordante, con historias y géneros enredados, con títulos que parecían sacados de la literatura barroca y un trasfondo shakesperiano, Dibujos animados, como se ha señalado, se presenta como una prolongación del ejercicio perequiano de los je me souviens (Queneau y los oulipianos siempre interesaron a Romeo, quien escribía muchas conferencias y artículos con forma de diccionarios o enumeraciones).
El relato autobiográfico de Amarillo, directo y valiente, apunta hacia una expresión de madurez que la inesperada muerte de Félix ha interrumpido. Contiene una verdad casi insoportable, a la vez que, como sucede con este autor, el libro es todo un impulso hacia la creación, una victoria. No sé si decir que es su mejor libro, aunque a veces lo pienso. Nos queda esperar a la publicación de Noche de los enamorados. ~
–Ismael Grasa
♦
Me acuerdo de Félix Romeo
Me acuerdo de Félix Romeo vestido de negro entrando en mi casa de la calle Bretón. Yo tenía menos de siete años. Mi hermano mayor y yo íbamos disfrazados con unas sábanas. Félix me preguntó si era una princesa y luego me preguntó si me quería casar con él.
Me acuerdo de muchas tardes en la piscina de Garrapinillos, en la casa de mis padres, y de todas las veces que quedaban Félix y mi hermano para ir a las piscinas municipales antes de que mis padres se mudaran a una casa con piscina, y de que siempre me invitaba a ir con ellos y yo casi nunca podía ir porque no estaba depilada, y Félix siempre me decía que él también tenía pelos. Me acuerdo de Félix dentro de la piscina, hablando, preguntando y animando a todos a que nos bañáramos con él, que podía permanecer horas dentro del agua. Intentábamos pasarnos la pelota y pocas veces conseguíamos más de cinco toques seguidos. Y yo le decía a Félix que era un sireno y él respondía que era más bien un tritón.
Me acuerdo de muchas tardes de domingo, cuando yo trabajaba en el bar Bacharach y Félix venía a pasar la tarde y me traía ganchitos y regalices y me contaba que estaba enamorado de una chica, Lina Vila. Y luego me llevaba a casa en taxi, si Barreiros, mi novio, no venía a buscarme. Y más tarde siguió viniendo, ya con Lina Vila, y siguió trayendo ganchitos y me pedía que pusiera música francesa o italiana.
Me acuerdo de ir al cine a ver una película para reírnos y que sus carcajadas llenaran la sala.
Me acuerdo de Félix diciendo “quita, perro” y “fuera, gato” cuando venía a comer a casa de mis padres.
Me acuerdo de Félix dándole consejos culinarios a mi madre, como que el pulpo se podía cocer sin agua.
Me acuerdo de Félix cogiéndome del hombro y llamándome amiguica.
Me acuerdo de cuando le dije que había escrito un libro. Él me dio el título: París tres. Pero tiene que ponerlo con letra, me dijo.
Me acuerdo de Félix diciendo que éramos unos privilegiados por estar vivos.
Me acuerdo de la vehemencia con la que Félix combatía el más mínimo atisbo de resentimiento o de depresión: negaba las conspiraciones y creía en el individuo y en la libertad para todo, para crear, para no hacerlo; y creía que lo que había que hacer para conseguir las cosas era trabajar. Si Félix no me hubiera echado algunas broncas, habría corrido el riesgo de convertirme en alguien peor, y de no disfrutar de las cosas buenas que me pasaban.
Me acuerdo de que Félix me descubrió a Valérie Mréjen; me regaló la entrevista que Bernard Pivot le hizo a Marguerite Duras, y me decía que tenía que incluir en mis novelas sexo y teorías, como Virginie Despentes; y me acuerdo de que, obediente, pedí a un dependiente de una librería de Gijón Fóllame, de Despentes.
Me acuerdo de Félix gritando mi nombre en medio de la calle Príncipe, bajo mi balcón, la noche que llegóa Madrid, con un donut rosa para mí, y uno de chocolate para Barreiros. Riñó a Barreiros por tener la nevera vacía y no haber comprado una tele. Dijo que no iba a volver hasta que nos compráramos una para que él pudiera verla por la noche.
Me acuerdo de Félix, Barreiros y yo trabajando en el comedor de nuestra casa su última mañana: Barreiros estaba programando en el ordenador y respondía a las preguntas curiosas de Félix, yo revisaba una traducción, y Félix buscaba información, leía noticias y nos pedía que le diéramos un tema sobre el que escribir su columna para Letras Libres.
Me acuerdo de un viaje en tren que hicimos a Teruel: traté de hacerle fotos. Nunca me dejaba y casi siempre salía con cara de disgusto, como riñéndome por prestarle atención a él y no a los otros.
Me acuerdo de Félix contando el chiste del osito polar, que le había oído a Arguiñano.
Me acuerdo de todas sus recomendaciones musicales: Juana Molina; los italianos Carpacho!, que le recordaban en algo a El Niño Gusano; Rafael Berrio, que nos tenía fascinados.
Me acuerdo de que comíamos juntos (él, mi padre, mi hermano y yo) al menos una vez por semana antes de que me mudara a Madrid. Y de que él estaba deseando que abrieran las heladerías para invitarnos a un helado.
Me acuerdo de los paseos que dábamos por la ciudad: le acompañábamos a hacer la compra, a una librería, o pedía que lo lleváramos a recorrer la ciudad en coche.
Me acuerdo de mi último viaje a Zaragoza: le mandéun correo diciéndole a qué hora llegaba y que comeríamos en Garrapinillos. No me contestó y cuando salí del tren, me estaba esperando con una bolsa de ganchitos.
Me acuerdo de cómo me animaba a escribir y a acabar la novela de una vez, y cómo espantaba mis miedos de un plumazo: si es mala, ya escribirás otra mejor, me decía.
Me acuerdo del paseo que dimos su última noche y de él diciéndome que aprovechara todas las oportunidades que me ofreciera la vida.
Me acuerdo de Félix Romeo gritando mil vivas en presentaciones, cumpleaños y cenas. Y me acuerdo de él golpeando la mesa de Casa Emilio al ritmo de una canción popular.
Me acuerdo de Félix riendo a carcajadas. ~
–Aloma Rodríguez
♦
Caleidoscopio
Hay palabras que, además de irritantes, denotan las carencias del que las escribe. Una de ellas es caleidoscopio (y sus derivados). Es una palabra recurrente entre reseñistas, editores y otros exégetas de la cultura. Su uso viene a suplantar la posibilidad de reducir a pocas palabras lo complejo, dando a entender que lo descrito tiene infinitas aristas y que cualquier texto que se escriba está condenado al fracaso.
Eso mismo me pasa a mí con Félix Romeo. Tengo la tentación de decir que era caleidoscópico porque ni la suma de todo lo que se ha escrito tras su abrupta e inesperada muerte se acerca a una descripción aproximada de lo que fue Félix. Su amor por la vida, su amor por el amor, por la literatura, por la libertad, por la democracia y por el individuo eran ilimitados. Gordo, bueno, cariñoso, inteligente, testarudo, alegre, melancólico, letraherido, talentoso, paciente, torrencial, curioso, desbordante, erudito, exagerado, divertido, brillante y generoso son alguno de los adjetivos que podrían ser definitorios pero otra vez reduccionistas. Posiblemente el lector, como cuando lee un horóscopo, encuentra que estas palabras se ajustan a otras personas, incluso –si carece de la más mínima modestia– a él mismo. Pero en Félix Romeo todas esas cualidades configuraban un portentoso generador de ideas. Ideas para los demás. A cada uno la suya. Como parece obvio en alguien que transpiraba literatura, en el campo de los libros esta tendencia de concebir proyectos estaba todavía más acentuada.
Una tarde de café y calor me recomendó recopilar los prólogos de un autor determinado. Fueron diez minutos de conversación y luego pasamos a otra cosa. A las tres de la madrugada recibí un correo electrónico que decía: “como siempre me apetece hacer lo que no tengo que hacer, he hecho una búsqueda sobre los prólogos…”. Al final del correo había una lista de decenas de títulos y referencias para que el proyecto saliera adelante.
En otra ocasión, en el barullo de una fiesta en Zaragoza, hablábamos del moderado éxito que había tenido un florilegio que yo había publicado sobre el pesimismo. En un minuto, me propuso el negativo de ese libro (el positivo en este caso) y editar otra antología de filósofos clásicos pero, esta vez, para ser feliz. Como incondicional partidario de la felicidad que era, me pareció su reacción natural contra un elogio del pesimismo. Al día siguiente recibíun mensaje poniéndome en contacto con el especialista en filosofía antigua Javier Aguirre para que se ocupara de los textos.
A casi todos los editores con los que Félix tenía relación –que eran muchísimos– les había aconsejado libros, traducciones o colecciones. Algunos le hicieron caso, otros no. De hecho, Félix Romeo fue, durante años, una suerte de director editorial –en la sombra– de Xordica y a él se deben muchos de los títulos de la editorial zaragozana. Nunca pidió nada a cambio. Él solamente pretendía que te fueran bien las cosas y, de paso, que se editaran libros que merecían ser publicados.
Aun así, y sin salir del terreno de las letras, si algo era característico de Félix Romeo era su capacidad para crear escritores. Otra vez el lector encontrará en esta frase una exageración: nadie es capaz de crear escritores. Félix sí. Los editores presumen a veces de crear escritores y, es cierto, no lo hacen. Solamente canalizan el talento ajeno, lo mejoran si pueden y lo encuadernan. Sin embargo, Félix veía al escritor antes que él mismo. Lo instigaba a escribir, lo convencía. En muchos escritores la célebre llamada de la vocación llevó el nombre de Félix Romeo. En otros, él fue esa dosis extra de arrojo que les permitió considerarse literatos. Muchas veces bromeábamos con convertir ese don suyo de detectar escritores en un trabajo formal y, indefectiblemente, él respondía que hacía falta justo lo contrario: alguien que abriera los ojos a los que no debieran escribir.
En el sector de la edición hay un dicho que reza que “las ideas no se encuadernan” y que –como es evidente– viene a significar que hay que trabajar la idea además de tenerla. Félix casi nunca quería llevarla a cabo personalmente. En parte por generosidad, en parte porque su carácter era más creativo que pragmático y, sobre todo, porque le incomodaba muchísimo hipotecar su futuro en una sola actividad. Su necesidad de libertad chocaba violentamente con la idea de estar largos periodos ocupado del mismo asunto. También su curiosidad infinita le hacía volar de un sitio a otro. Podía aconsejar a un comisario de exposiciones, a un empresario informático, al dueño de una cadena de cines, a una galerista, a un restaurador o a un barman. Siempre había una idea en la recámara. Una idea que nacía del interés por el otro, de su inquietud por el mundo.
Muchos hemos perdido un queridísimo hermano y todos hemos perdido a un hombre excepcional que, comprometido con la libertad, la democracia y la cultura no dejó, ni un solo día, de aportar ideas para que este mundo fuera un poco mejor. ~
–Malcolm Otero Barral
• • •
En el numero de agosto de la revista, pedimos a dieciséis escritores narrar uno de sus veranos de infancia. Félix Romeo recordó en esa ocasión el verano de 1975, tenía siete años y visitaba Castellón. Este es su verano de infancia.