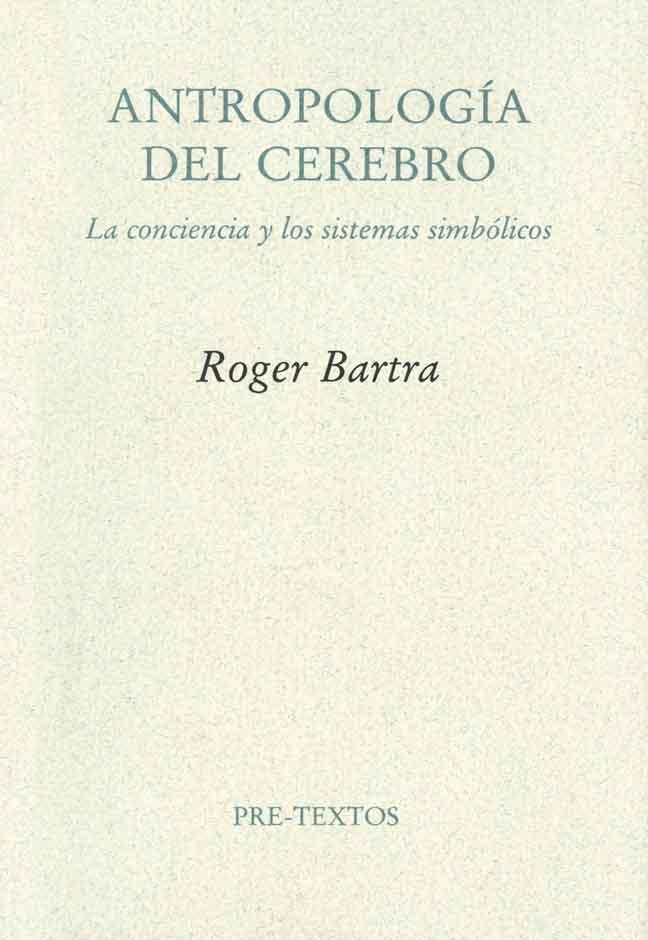Le cuento que meses atrás, querido y carnívoro lector, de paseo culinario por Nueva York, salí con los compañeros del hotel con una sola meta en la cabeza, propuesta evidentemente por nuestro estómago. Llegar cuanto antes a la zona de Williamsburg en Brooklyn, a la reservación en Peter Luger que, desde 1887, es para muchos el mejor restaurante de carnes en el mundo. Dizque. Acá han venido Cagney, Hitchcock, De Niro, Kissinger, Di Maggio, Giuliani, Scorsese, Coppola y cientos de afamados más. Llego 10 minutos antes de la reservación y la verdad es que ya siento ese mariposeo estomacal (nerviosismo revuelto con ansiedad), expectativa cruda en forma de miedo en suspense. Nada fuera de lo habitual si se comprende que uno también “se prepara” como comensal profesional, sobre todo cuando se trata de comer carne roja y en este tipo de santuarios sagrados de Nueva York como el Ruth Chris, el Old Homestead, el Gallagher, el Burton y Doyle, el Keens Steakhouse y no muchos más. El lugar no está lleno pese a que se invita a la clientela hacer sus reservaciones hasta con meses de anticipación. Tal vez por eso me doy (¿o me dan?), la licencia de pedir una cerveza de barril en la barra, que lo recibe a uno como una bella esfinge: apolínea, perfecta, como si fuera de utilería. La decoración desconcierta al principio por su duro minimalismo, casi su ausencia: un espacio funcional tipo Austria, Alemania, cubierto por hojas de roble y mesas dispersas en manteles blancos, algunos adornos pero más que nada utensilios de trabajo. Eso es todo. He ahí la causa de algunos comentarios que apuntan que su look no se ha movido en un siglo. ¡Pero literalmente y en el mal sentido! Aunque la verdad es que la discusión sobre tales nimiedades no parece molestarle a los presentes que prefieren dedicarse a lo importante. La carne de Peter Luger (y lo que más se pide ahí es el corte Porterhouse), es seleccionada entre ganado certificado como “Prime” por el USDA. Además, la empresa elije el ganado con mejor color, distribución de grasa y conformación ósea. Dizque.
Sentados a la mesa mis hermanos y yo, ya afilado el diente y los cuchillos empuñados, se pidió exclusivamente lo que dicta la tradición: un pedazo grande de tocino a la plancha, ensalada de jitomates y cebollas (planas, sin chiste alguno pero eso sí, en rodajas gigantes y perfectamente redondas), y lo más importante: Steak para tres ($133.35). Digo a los de la mesa que bistec resulta del fonema deformado de beef steak. Cosa que les vale reverendamente un pepino. Y a mí también, caigo en cuenta. Sobre todo cuando uno tiene eso escurriendo enfrente. Se comió sentidamente y se bebió a discreción de manera intercalada (Señorío de P. Peciña, Reserva, 2001), mientras se asumía paulatinamente y en silencio que, en lo medular, se trataba de una carne perfecta en relación a su naturaleza. A saber: para no pedirle peras al olmo, el corte Porterhouse se toma de la parte de la “silla de la res” (del Short Loin, llamado tal cual en español: lomo corto), y es (como el T-Bone), un hueso en forma de “T” que tiene, por un lado, un pedazo grande de carne firme y magra rodeada de grasa (Strip Steak) y, por otro, uno más pequeño de filete (Tenderloin). En otras palabras: se interiorizó a regañadientes que se trataba de un corte cool, ostensiblemente menos hermoso que un Bife de Chorizo o un Rib- Eye, amigos tan queridos en América Latina. Ni modales. Eso sí, se trataba de una señora CARNE, con mayúsculas, “solucionada” desde la sabiduría, la experiencia: término medio, cortada desde la cocina y servida en platos calientes e inclinados para facilitar la salida de los jugos, suave como mantequilla, que no requirió casi el uso de los cuchillos especiales, casi ni siquiera de los dientes.
El veredicto: A sabiendas de todo, luego incluso del estallamiento profuso de la hiel grupal y lograrse la alegría proteínica que da saberse una maldita bestia absolutamente carnívora, no hubo epifanía culinaria. No, no y no. Patatus. Tramafat. Hemos comida mejores carnes en México con toda la seguridad del mundo. Se pagó la cuenta (unos $5,900 pesos mexicanos), y recibimos a cambio, con un manotazo grácil de nuestro mesero alemán, unas monedas de chocolate que nos presumían los más de cien años del lugar. Al salir del establecimiento, en actitud orgullosamente peripatética, hubo que caminar sin rumbo (en realidad al bar más cercano), para cavilar sobre el tema y seguir la rumia del porqué del sabor retraído, incompleto.
La tarde siguiente –el lector lo deberá considerar no como una exageración sino como un acto de amor puro o un happening– se tomó la decisión inamovible de dirigirse a la 72 Oeste y la calle 36, ubicación desde 1885 de la casa de carnes Keens, recomendada decididamente a todos los mortales por Anthony Bourdain, antiguo chef de “Les Halles”, y magnífico autor, entre otros libros, de la célebre biografía Kitchen Confidential. Keens era bello y elegante: la historia lo sabía, los meseros impecables y orgullosos lo sabían, y uno, gracias a sus dos pisos de muebles pulidos, un avituallamiento impoluto y una iluminación de fantasía, lo comprobaba. Además, por si fuera poco, deja ver en sus techos decenas de miles de pipas de cerámica, por haber sido en sus años de apogeo el club de fumadores más famoso de la isla con más de 90,000 miembros que van desde Albert Einstein a Babe Ruth. Pero al grano. Se pidió por supuesto Porterhouse para tres, para poder comparar, sin la inutilidad de los side dishes. ($126). Llegó su majestad, la belleza, pero una rara frustración se apoderó nuevamente del ánimo de la mesa. Sólo entonces sucedió lo que tuvo que haber sucedido desde la tarde anterior. Se ordenaron rápidamente un par de Aged Prime New York Sirloin ($89) y el platillo legendario del lugar: el Mutton Chop ($48), que no es otra cosa, ni más ni menos, que cordero asado, reventado en su propia gloria. Se dio, por fin, el parteaguas majestuoso. Tsunami de descargas a todos los sentidos. En esos platos con pasta de campeón había la suficiente gracia, una perfecta combinación entre carne y grasa o, digámoslo así, un milagro coloide (algo parecido a eso que en química se llama suspensión o dispersión coloidal): una carne mítica conformada por dos fases, una continua, normalmente fluida, y una dispersa generalmente en forma de partículas sólidas: el TODO, la UTOPÍA. Por fin se había sentado a la mesa la revelación, la revolución poética. En ese momento se vivió, literalmente en “carne y hueso”, en “carne propia”, lo que intuíamos y no nos atrevíamos a pronunciar. El meollo no se encierra entre un restaurante u otro, se centra en el tipo de carne que uno pida, que uno guste. ¿Una obviedad? Según quién lo vea porque nadie se atreve a decir tan fácilmente, seamos sinceros, que la carne que uno come en La Parrilla Argentina, en la carnicería La Laguna, La Rural, la Parrilla Quilmes, El Fogón de Rodolfo y tantos lugares más en los que uno come o comió por mucho tiempo, son igual de buenos que los gringos. Y además: que cada quién con su cada cual. Unos van por el vacío, el lomo, la cosa magra, y otros por el Rib-Eye, el bife de chorizo, la picaña: grasa y más grasa. Llegados a tal conclusión, dimos felizmente fin al ágape de dos días, en donde no por fin no cupo el amigo Porterhouse, por finolis, por estar uno tocado por otros sones, derretidos por otros fuegos, mecido por una guitarra más barroca: los cortes violentos. En fin, ya no se habló más. El caso estaba resuelto. Por ello bebimos hasta la llegada de la cuenta hasta el cierre del lugar (un par de botellas de Pelaverga, 2008), hasta la llegada de las mentitas dulces, los cerillos oficiales de la firma. Mínimamente caminamos la mitad de Manhattan, a paso lento, para bajar eso que nos habíamos metido. Nos movía una sensación situada muy lejos de la culpa, cerca más bien del ánimo gallardo que dan las victorias ganadas por todo lo alto. Usted sabe perfectamente bien a lo que me refiero.
Escritor, editor y promotor cultural. Ha publicado 8 libros, entre ellos Zopencos (2013), Yendo (2014) y Sayonara (2015). Es propietario de Hostería La Bota.