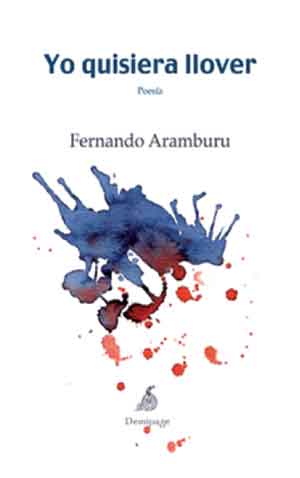Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) es un poeta que se dedica a la novela. Pero antes de Fuegos con limón –el libro con el que, en 1996, se dio a conocer como prosista– era un poeta que se dedicaba a la poesía. Muchos no nos habíamos enterado por la escasísima difusión que tuvieron sus versos, publicados por pequeñas editoriales vascas en ediciones bilingües castellano-eusquera, y por el sentido burlesco y subversivo que el propio autor parecía atribuirles, al enmarcarlos en las jocosas insolencias del Grupo cloc de Arte y Desarte al que entonces pertenecía, y firmarlos como Fernando Aramburucópulos. De 1981 datan Ave sombra y El librillo, un poemario para niños, y de 1993 es Bruma y conciencia, en el que recopila lo escrito entre 1977 y 1990, y añade cinco poemarios inéditos. Desde entonces, Aramburu se ha alejado del verso, persuadido de que “la poesía prefiere que la exprese cierto género de prosistas” y resuelto a encauzar su impulso lírico en el molde menos esclerótico, acaso menos proclive al amaneramiento, de la novela. Rompe ahora este silencio Yo quisiera llover, una amplia antología de su obra, con algunos poemas inéditos, el último de los cuales se remonta a 2005, y un ceñido y esclarecedor prólogo de Juan Manuel Díez de Guereñu. Y lo primero que permite comprobar Yo quisiera llover es la filiación irracionalista de Aramburu, que se evidencia en sus primeros poemas y se acentúa en Materiales de derrubio (1980-1983), aunque remite en el tramo final de su producción, especialmente en Bocas de litoral (1986-1990), con poemas más narrativos y una sintaxis más austera. Hasta entonces, se constata un suave forzamiento elocutivo, una sostenida ignición simbólica y una práctica frecuente de la asociación insólita, como “André Breton destrozado a media noche por unas sortijas”. Aramburu se muestra, desde el principio, sumido en la metáfora, pronto al embate sensorial –uno de sus libros se titula Sinfonía corporal (1980-1983)– y amante de la paradoja, y no rehúye un moderado hermetismo, quizá porque, como él mismo ha dicho, “en un poema que se entiende a la primera cabe poca poesía”. Pero lo que más sorprende de estos versos, y lo que los hace singulares en el panorama poético de la España de los últimos setenta y los primeros ochenta –y aun en el actual– es su altura retórica, la nobleza de su dicción. En Función de la poesía y función de la crítica, T. S. Eliot reclama “más atención a la propiedad expresiva, a la claridad u oscuridad, a la precisión o imprecisión gramatical, a la palabra justa o inadecuada, levantada o vulgar, en nuestro verso; en fin, a la buena o mala crianza de nuestros poetas”. Aramburu demuestra en Yo quisiera llover que su crianza es excelente. Su cincel retórico es, en realidad, un estilete: su dedicación minuciosa al pulimento y la musculación del verso lo revelan adepto de lo que Valéry llamaba “la moral de la forma”, esa tenacidad de orfebre que acredita el amor por la obra bien hecha. Su tono, clásico siempre, oscila de lo épico a lo oratorio, sin perder frescura ni inmediatez, ni contradecir el espíritu quebrantador de la lírica contemporánea, que Aramburu conoce tan bien como la barroca o la romántica. Por eso en su obra hay sonetos y poemas a la cerveza, apóstrofes a Dios y evocaciones de los tiovivos de infancia. Al modo del majestuoso Saint-John Perse, que escribía como si se dirigiera a un senado principesco, Aramburu destila gravedad y luz, con tropos espaciosos y exactos que expanden ecos arquitectónicos, como voces que rebotaran en un ábside pero sin incurrir en el atiplamiento ampuloso ni en las pueriles arideces de la paronomasia: “Tu amar, tu dolor de ti, labio perdido entre espejos, / fuente sola, fuente negra al margen de los caminos, / tu amar que es entrar de golpe al fuego / sin el cual nada se encuentra…”, escribe en el extraordinario “Ave sombra”, del poemario homónimo. La poesía vibrante y densa de Yo quisiera llover se inclina por el verso largo, o el versículo, esa forma sinuosa y erizada que transcribe con fidelidad el fluir despedazado de la conciencia, y que, si se ejecuta bien, permite trenzar resonancias de mayor hondura que el verso breve. La fluidez, vehiculada por el encabalgamiento, se hace fluvialidad en algunas ocasiones, pero los poemas nunca pierden su sustancia ni su ley. De eso se encargan los emparejamientos y las repeticiones, que Aramburu dispone con naturalidad, entre los que hierven, a ratos conceptuosos, las geminaciones, los polisíndeton y los quiasmos. Vicente Aleixandre, un poeta por el que Aramburu siente predilección, como ha demostrado en algunos comentarios críticos sobre su obra, subyace en muchos de estos procedimientos.
Fernando Aramburu es, por lo demás, un poeta de fuertes connotaciones existenciales, a veces sombrío, con esas sombras paradójicas, hechas de carne y alegría, que conviven con un arraigado sentido de la muerte. La muerte recorre su obra, con súbitas materializaciones, contrapesadas por el fasto musical, entre las que se cuentan un epitafio y varias elegías, cuyo espíritu recuerda a Lorca y a Miguel Hernández: “Toda la ternura que encierran mis manos / te la doy a ti, / niño tendido / sobre la muerte, / ajeno cuerpito cubierto de invierno / que nunca sabrá su rostro entre los hombres. / ¿Qué pez o ceniza recorre tu sombra? / ¿Qué pútrida fuente tu infancia desecha? / ¿Quién bajo tu sangre, / vuelta hacia la tierra?” Algunos de los tópicos seculares de la tradición existencial asoman en estas páginas, como la hoja que cae, el Homo viator o la luz negra. Pero también se advierten otros, contemporáneos, como la abundante metáfora del muro, común en la obra de Sartre. No es esta, sin embargo, la única imagen persistente: las manos se acumulan, asimismo, en Yo quisiera llover, sinécdoque de lo amado y transitorio, de lo más próximo y lo más frágil, como las manos del padre, “rotas como un caballo”, o las de la madre, muñecos grasientos en la fregadera, conmovedoramente recordadas en sendas elegías de Ave sombra. El dolor está presente en sus muchas formas, con arisquez vallejiana: “Yo ruego un silencio grande, grande, / que levante a la vida de su fango tullido; / lo estoy rogando ya, escuchen / cómo acude al diente la tristeza más obvia”, leemos en un poema de Materiales de derrubio. No se trata solo de un dolor individual, sino también colectivo, como el que se refleja en composiciones inspiradas en acontecimientos políticos y sociales de los años en que fueron escritas: la revolución nicaragüense, la guerra civil en El Salvador o la dictadura chilena. Frente a todo ello, y en la mejor tradición clásica, se alzan el erotismo y el amor, esto es, la pasión de la carne, que invade las oquedades dejadas por el sufrimiento, o que las expulsa, y que se complementa con la esperanza fallida de un Dios salvador, al que se reconoce como ausente, como imposible, “porque allá abajo, entre lo vivo, / a espaldas de tu gloria se encuentra el hombre solo / con su puñado de conciencia, de tiempo y de infortunios”. ~
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).