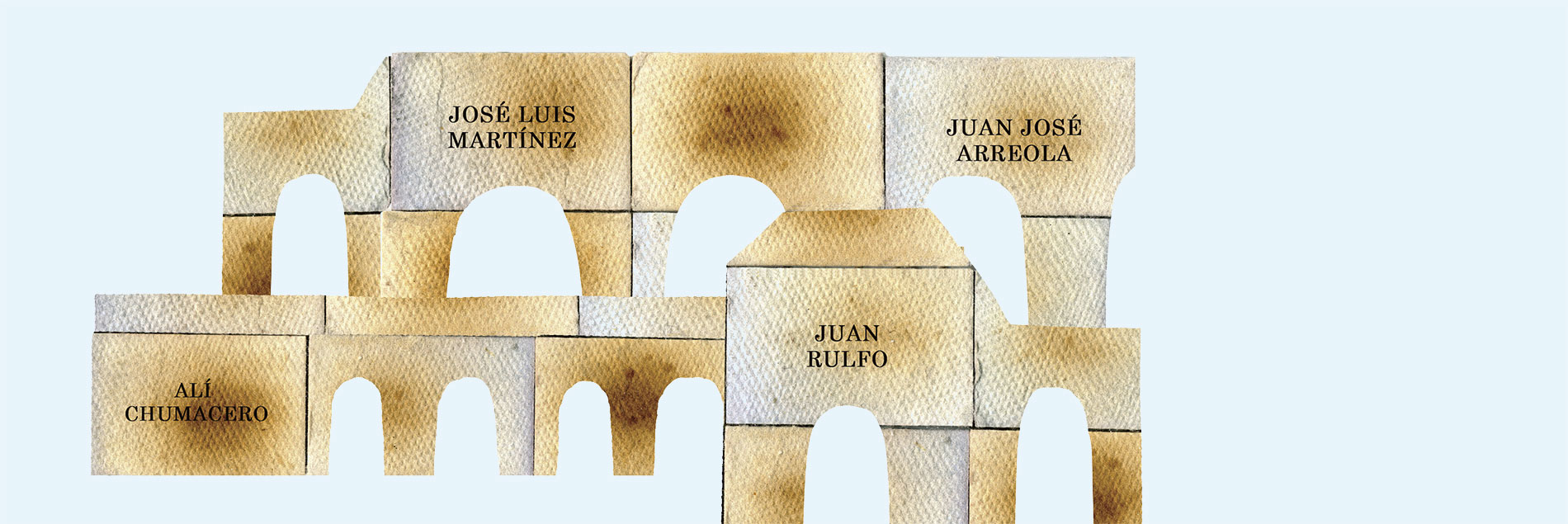Desde los inicios quedó muy claro que la relación del arte moderno con el pasado sería, además de crucial, especialmente violenta. Y no en un sentido figurado: el arte antiguo quedaría, ni bien entrado el siglo xx, hecho añicos (y hasta nombre se le pondría a eso que quedó: cubismo). No podía ser de otro modo: los llamados a descartar las convenciones, a erradicar los valores obsoletos, a romper con la tradición, se venían oyendo desde los tiempos de David, el férreo pintor neoclásico cuyos heréticos discípulos –los barbudos, como se les llegó a conocer– declaraban a voz en cuello que lo mejor que podía pasarle al arte era que el Louvre fuera quemado –con todo y los cuadros de su maestro: “¡ese Rococó!” Clamor que más tarde secundaría desde el impresionismo Camille Pissarro, haciendo público su deseo de “derribar todas las necrópolis del arte”. “¡No habremos arrasado con todo a menos que derruyamos incluso las ruinas! Y, ni hablar, entonces no nos quedará de otra que construir unos buenos edificios”, añadiría Alfred Jarry por esos mismos años –años de cambio de siglo–. Las ruinas como posibilidad de recomienzo; o, mejor, las ruinas como ruinas, que la destrucción tenga, finalmente, cabida en el arte. No se equivocaba entonces Joris-Karl Huysmans cuando anunciaba la llegada del día en que todos nos daríamos cuenta de que el artista esencial de nuestro tiempo no es en realidad ninguno otro sino el fuego.
Eso sí, cada quien su pira. En tiempos de Courbet, era la columna Vendôme –“monumento carente de todo valor artístico que solo sirve para perpetuar las ideas de guerra y conquista de la dinastía imperial”, según el pintor– la que se buscaba abatir. ¿Qué podría querer arrasar un artista hoy? ¿El Caballito? ¿Los enclaves del muralismo? El Museo Nacional de Antropología es por lo pronto la propuesta de Eduardo Abaroa, quien presenta estos días en la galería Kurimanzutto su plan para echar abajo el edificio y sus colecciones; plan que no por ser imaginario resulta menos inquietante. No se trataría de simplemente hacer estallar el museo; como puede verse en los planos que acompañan la exposición, lo que se buscó, con el apoyo de una compañía especializada en demoliciones mecánicas, fue reproducir la manera más realista posible de desaparecer el recinto por etapas –hasta llegar al terreno baldío–. Uno pensaría que para destruir un edificio basta con poner dinamita aquí y allá; en la realidad, el camino es mucho más lento y laborioso que eso. Se trata más bien de un desmantelamiento razonado –o, por usar una palabra más en boga: de una deconstrucción–. Antes de que entren las grúas y excavadoras, es necesario, por ejemplo, quitar todo lo que puede ser reutilizado: vidrios, cables, escaleras, pisos, rejas, hierros y demás. Después se desprenden los techos, muros menores y columnas (que, estas sí, se perforan y rellenan con cemento expansivo; método que permitiría, en este caso, despedazar el famoso “Paraguas” de los hermanos Chávez Morado) y, más adelante, los muros de carga (fragmentándolos para poder sacar el escombro en camiones). Así se va desbaratando poco a poco la estructura y, por último, se limpia el sitio en donde entonces habría, como pensaba Jarry, que construir algo nuevo. De ahí que, además de los dibujos que describen el proceso de demolición a detalle, el artista presente una serie de esculturas directamente salida de esos escombros.
No es acabar por acabar con el museo lo que entusiasma a Abaroa, sino la posibilidad de trabajar con los restos que pudieran llegar a producirse después del derrumbe. Son estos los que lo inspiran para realizar el grupo de piezas que funcionan como evidencias de que estamos en un “después del Museo de Antropología”: un vidrio con rastros de los glifos decorativos típicos del recinto; la celosía de Manuel Felguérez reducida a un lingote de aluminio; unos retazos de la celosía de madera de Ramírez Vázquez, visiblemente quemados; una montaña de escombros, de la que sobresalen los restos del disco solar del dios de la muerte teotihuacano; unos trozos de columna. Más que usar los residuos –como se ha hecho tantas veces en el arte contemporáneo–, la idea es crearlos; generar la situación –imaginaria o no– de la que podrían desprenderse, ya no los desechos como remanente sino como manifestaciones espontáneas, digamos, del hecho escultórico.
No es la primera vez que Abaroa parte de una noción casi podríamos decir mimética de la escultura, que anhela no solo confundirse con el entorno sino, sobre todo, partir de él. Ya en la obra de 1991 Obelisco roto portátil para mercados ambulantes (una réplica del Obelisco roto de Barnett Newman, hecha con los materiales que comúnmente se usan para levantar los puestos de los mercados móviles: metal y plástico rosa), podía verse cómo la escultura buscaba asimilarse a la estructura del mercado y volverse congruente con él. Aquí, no obstante, la concordancia llega a los niveles de la ilusión: para que las obras funcionen debe parecer que se trata de una recuperación de los restos auténticos de lo que fue el Museo de Antropología; tenemos que sentir que verdaderamente el edificio ya no existe. Para tal efecto, la exposición es acompañada de un video, extremadamente realista, en el que el Tláloc de Reforma vuela en mil pedazos. Si con el Obelisco roto exploró la idea de una escultura colapsable (el sueño de todo escultor: la escultura de bolsillo), aquí el artista se adentra en la escultura a partir del colapso. También, desde luego, el de las instituciones (el sueño de todo artista: cimbrar los espacios de la ideología). No puede dejar de observarse, pues, que lo que se quiere derrumbar es un museo especialmente cargado en términos ideológicos. Para el artista es claro que se trata de un caso de preservación que también es uno de dominación: el esplendor arquitectónico del museo, dice Abaroa, “a la vez exalta y disfraza la desesperada situación de diversas etnias que a pesar de grandes esfuerzos sobreviven los embates de los procesos geopolíticos. La majestuosidad de la institución contrasta con la precariedad y el descuido de las prácticas culturales que el Estado dice defender”. Mucho me temo que aquí entramos en arenas movedizas porque, de entrada, la idea de que los individuos que en su momento llevaron a cabo las piezas que decoran el museo son los mismos que hoy se encuentran al margen del desarrollo del país, no se sostiene. Mucho más relevante, en términos tanto escultóricos como políticos, resulta el cuestionamiento de la modalidad particular de experiencia pública propuesta por un museo que, si bien fue construido en la década de los sesenta, parecería ideado en el siglo XIX. Cuando se le preguntó a López Mateos que qué esperaba de un museo nacional de antropología, él respondió: “quisiera que fuera tan atractivo, que los mexicanos al salir de él se sientan orgullosos de serlo”. A los museos con finalidades mágico-terapéuticas, en efecto, dan ganas de prenderles fuego. Y lo interesante aquí es cómo los signos escultóricos surgidos de la posible masacre del museo no solo denuncian esa perspectiva sino que le encuentran una salida plástica. ~
(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.