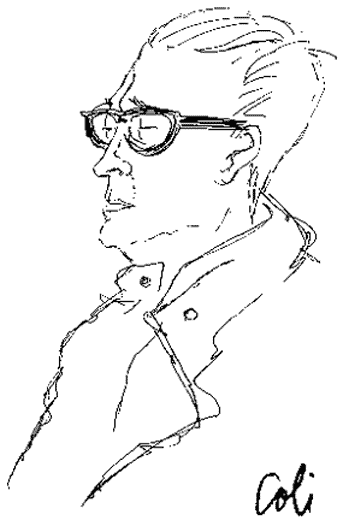El aniversario cien del natalicio de Alfred Hitchcock, que se cumple este mes, ha dado lugar a una serie de retrospectivas, muestras y homenajes en todo el mundo (real y virtual). Sin embargo, más que otra celebración de un gran cineasta cuyo talento es casi universalmente reconocido, este evento ofrece la oportunidad de revalorar la trascendencia de su obra (de la cual ha habido una extraordinaria cantidad de remakes este año) y es una excelente ocasión para reflexionar en torno a algunos de los males más comunes del cine contemporáneo.
Dos cosas suelen ser consideradas sospechosas por buena parte de la crítica: la extrema precisión del trabajo formal y el éxito comercial desmedido. Hitchcock se caracterizó por ambas cosas. Su genialidad quedó demostrada desde su tercera obra, The Lodger (1926), la cual fue recibida con gran entusiasmo por la crítica. No obstante, la siguiente media docena de filmes que hizo pasaron desapercibidos hasta que el enorme éxito de Blackmail (la primera película hablada hecha en Inglaterra, 1929) volvió a ponerlo en el panorama. Después de otros seis filmes la crítica lo tomó en cuenta otra vez, debido a dos de las mejores obras de su fase británica: El hombre que sabía demasiado (1934) y Los 39 escalones (1935). Sin embargo, el cineasta cayó de la gracia de los críticos de su país cuando emigró a Hollywood en 1939, a pesar de haber dejado la buena impresión de La dama desaparece (1938). A partir de entonces el trabajo de Hitchcock fue menospreciado en su patria y considerado mero entretenimiento comercial en el resto del planeta (incluso por la sensiblera Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas, que año con año le negaba el Oscar), hasta que François Truffaut y sus colegas de la nouvelle vague lo nombraron el santo patrón del cine moderno. No fue sino hasta la publicación de la monumental entrevista de Truffaut, que apareció en forma de libro como El cine de acuerdo con Hitchcock, que los críticos serios del mundo comenzaron a analizar sin prejuicios y con humildad la obra del cineasta. Lamentablemente esto sucedió a finales de los sesenta, tres películas antes de que culminara la carrera del maestro.
Hitchcock declaró alguna vez a Peter Bogdanovich que los actores debían ser tratados como ganado. Muchas veces se han contado anécdotas de los abusos que cometía contra sus estrellas, del control despiadado que ejercía sobre todos los elementos (incluyendo los humanos) de sus películas. No obstante, la realidad es que, independientemente de la crueldad de sus métodos, era un excelente director de actores. Algunas de las más grandes estrellas hollywoodenses hicieron sus mejores papeles bajo su férreo control, como Cary Grant, Ingrid Bergman, James Stewart, Kim Novak, pero muy particularmente Anthony Perkins y Tippi Hedren (a quien le provocó por lo menos una crisis nerviosa durante Los pájaros, 1963).
La impecable perfección y aparente simpleza de cada uno de sus planos y secuencias es legendaria, al grado de que en innumerables ocasiones una imagen lograba condensar la historia del filme, una toma podía revelar por completo las emociones de un personaje y el simple close up de un objeto economizaba diálogos enteros. Y así como empleaba maravillosamente pequeños objetos domésticos (teléfonos, cuchillos, encendedores, tijeras o plumas) como elementos narrativos, también tenía un genio inigualable para exprimir el peso moral de los monumentos y símbolos de la iconografía de su país adoptivo, como el monte Rushmore, la Estatua de la Libertad o el edificio de la onu. Además, este cineasta tenía un talento especial para valerse del lenguaje corporal, así como para hacer hablar a las masas por medio de intrincadas y asombrosas coreografías.
Hitchcock siempre consideró que el suspenso era superior a las simples explosiones de violencia y contaba a menudo la metáfora de la bomba: si tenemos a dos personajes platicando y de pronto los volamos en pedazos con una bomba, el público quedará sorprendido por quince segundos; si, en cambio, mostramos la bomba, después un reloj, los vemos conversar plácidamente y volvemos a ver la bomba y el reloj una y otra vez, el público estará en estado de angustia por diez minutos y la conversación de los personajes, por inocua que sea, se volverá importantísima. La mayoría de los cineastas, en especial los hollywoodenses (o aspirantes a serlo) han olvidado esta enseñanza básica y el suspenso está en vías de extinción. Hoy, en especial tras la moda hiperviolenta impuesta por el cine de Quentin Tarantino (Perros de reserva, Tiempos violentos) y sus muchos imitadores, el espectador está perdiendo el sentido de la paciencia, por lo que quiere gratificación inmediata, mensurable en explosiones, muertes estrepitosas o música manipuladora, en vez de mecanismos narrativos envolventes y complejos. El placer narrativo está siendo sustituido por el abuso de la nerviosa edición hiperacelerada al estilo videoclip o las interminables secuencias de cámara en mano o steadycam, que la mayoría de las veces son inexpresivas.
La aparente simpleza del cine hitchcockiano no implica que éste sea superficial o que carezca de ideas; por el contrario, prácticamente todas sus películas contienen símbolos freudianos, fetichismos diversos (en particular voyeurismo, masoquismo y sadismo), críticas a la autoridad, al fascismo y al consumismo. Camille Paglia escribió al respecto de la más misteriosa e inquietante de sus cintas, Los pájaros, que una de las cosas más maravillosas de Hitchcock era su "doble visión", que consiste en "ver la dimensión trágica y los horrores de la vida, como en Psicosis (1960), pero también ve la comedia, y los combina de manera macabra". Sin embargo, el hecho de que Hitchcock encontrara el humor en la muerte y la violencia no quiere decir que no las tomara en serio, ya que inevitablemente obliga al espectador a identificarse con las víctimas. A pesar de que gustaba presentarse como un sádico sarcástico, Hitchcock enfrentaba al bien contra el mal en casi todas sus obras e inevitablemente mostraba al mal como una poderosa fuerza seductora, capaz de confundir hasta al más justo. Hitchcock dividía a sus villanos en diferentes categorías, ya que el mal podía ser encarnado por individuos despreciables capaces de matar por ambición (Con M de muerte, 1954) y por diversión (La soga, 1948), pero asimismo el mal podía ser representado por seres aterradores por su incapacidad de controlar su imaginación (Psicosis) o bien por la naturaleza misma (Los pájaros). Hitchcock era, a pesar de todo, un moralista obsesionado con la caída del hombre (una imagen que emplea en muchas cintas, como De entre los muertos, 1958 y La ventana indiscreta, 1954), quien cuando no hacía triunfar al bien mostraba un universo en descomposición o un mundo amenazador y en caos, como aquella isla de la que escapan sigilosamente una pareja y una niña con un pájaro ante la mirada ineluctable de miles de pequeñas pero mortíferas aves. –
(ciudad de México, 1963) es escritor. Su libro más reciente es Tecnocultura. El espacio íntimo transformado en tiempos de paz y guerra (Tusquets, 2008).