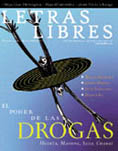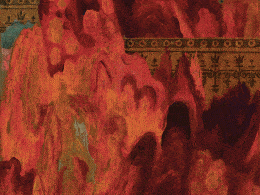Los pies de mi padre… la primera vez que los vi me produjeron la primera emoción estética de mi vida…
De dedos largos, arcos bien formados y piel levísimamente arrugada, que recordaba el papel de seda o los pétalos de la magnolia, no parecían hechos para soportar el peso de un hombre de 85 kilos ni para hollar el suelo.
Cuando mi padre se ponía sus pantalones de pana negra, aquellos pies blanquísimos los veía yo como los de un ángel…
Hubiera jurado que no se posaban en el suelo sino que caminaban cinco centímetros por encima de éste…
Llegué a estar convencido de que eran los pies de mi ángel de la guarda, y me comunicaban una emocionante sensación de estar protegido y defendido contra todo mal.
Ahora los contemplo en una especie de escenario que forman ante mis ojos la orilla del bastidor de hierro de la cama, bajo la cual vivo perennemente escondido, la alfombra con su follaje persa y la pared de enfrente con su papel de diseño rococó.
A la derecha, la madera amarilla de la puerta del baño.
De cuando en vez… esa puerta se abre y por ahí aparecen luminosos los pies de mi padre, que se ponen a pasear de un extremo a otro del cuarto en un silencio casi absoluto.
Debo decir que esos pies hicieron de mí el podófilo que soy todavía, pero ya no me producen emoción estética…
Amado Job, pienso que tú entenderás estas divagaciones con que empiezo mis confidencias. Son como las que tú me harías si alguna vez, sentado ante la puerta de tu tienda, en tu tapete de oración, vieras pasar ante ti flameantes y heridos por espinas los pies del Todopoderoso Señor de los Ejércitos con quien sostienes una atormentada y lacrimosa relación, como con un padre…
Hoy los pies de mi padre ya no me emocionan porque inmediatamente veo caer frente a ellos, primero, las manos y luego, hasta casi tocar la alfombra, la cabeza de mi padre con los ojos vueltos hacia el fondo de mi guarida para hurgar la sombra en la que yazgo sobre mis alas de basura.
Advierto entonces que me mira cada vez con más odio, y lo comprendo. ¿A quién le agradaría o traería felicidad tener como hijo primogénito, en vez de un varón, a una cucaracha gigante?
Percibo, entonces, como un olor nauseabundo, el frenético deseo de mi padre de que yo muera.
Un día, después de haberme contemplado así por una hora sacó un paraguas y alargó la mano y se puso a picar el aire en dirección a mi cuerpo, mientras yo retrocedía aterrorizado ante la punta de aquel instrumento de dolor.
Al tercer o cuarto envite, mi padre me metió la punta del paraguas en los órganos bucales, luego empujó hasta que me reventó la cabeza y salpicó con mis sesos la pared bajo la cama mientras yo gritaba: ¡No, no papá! Por Dios no hagas eso: ¡soy yo!, Gregorito, tu hijo amado.
¿Te acuerdas de cuando era pequeño cómo me llevabas en brazos, me cubrías de besos, y decías que yo era tu serafín, lo más bello de la Tierra, el fruto de tu sangre, la lámpara de oro de tu existencia?
Un día saqué de mi escondite tres patas para hacerle una señal a mi padre. Pero él, con sus pantuflas de piel de Rusia me las pisoteó hasta quebrarlas. Luego, recogió los pedazos y los tiró a la chimenea, que estaba encendida.
Mi amado Job: tú tienes un árido y difícil diálogo con el Dios que te ha probado hasta el límite de tu paciencia. Dime: ¿qué habrías hecho tú en mi lugar?
Aunque tu relación con el Señor de los Ejércitos… es más bien la relación de una mosca con la araña en cuya tela ha quedado atrapada, y no tiene los tonos de amor fallido, mezclado de admiración física y tanatofilia, que tiene la mía con mi progenitor.
Pero aun así mi existencia tiene sus compensaciones.
Ayer en la noche, no sé cómo, me di vuelta sobre mis patas, corrí a través del cuarto y me metí debajo del refrigerador.
Ahí encontré una pradera, si así puedo llamarla, formada por pelusilla y un polvo impalpable mezclado con granos de grasa animal. Descubrí que esta materia es muy del gusto de las cucarachas. Y no tardé en encontrar una cucaracha hembra que exhalaba un excitante odor di femina en calor.
De inmediato, nos ayuntamos por los órganos sexuales que tenemos las cucarachas en el extremo del abdomen, de manera que, uncidos como un trailer con su tractor, empezamos a corretear por la alfombra mientras yo la fecundaba frenéticamente.
No diré que fue una experiencia paradisíaca. Nuestros órganos sexuales, duros y resecos como ramas de zarza, se frotaban uno con otro como si trataran de sacarse recíprocamente filo. Pero en fin, aquello era sexo, del que yo he sido siempre un fervoroso adorador.
Y al final, cuando se produjo en nuestros órganos resecos un orgasmo que debe haber durado cuando menos media hora, me sentí casi reconciliado con mi situación.14 de agosto de 1999.
II
Primera. Ayer, día de grandes novedades, a media mañana abrió mi padre la puerta de su guarida y salió a caminar como siempre, pero ya no llevaba los pies descalzos sino calzados con zapatos nuevos de charol. Estaban éstos ahormados de una forma que me pareció medieval, como del siglo xiii, o sea eran muy largos y terminaban en unas puntas agudísimas como de lápiz recién afilado o de cuchillo de cocina. Mi padre llevaba por delante una escoba nueva en cuyos popotes iba enredado un ratoncito. Mi padre dio cuatro pasos, sacudió la escoba y dejó caer el ratoncito en medio de la alfombra. Después, volvió a su guarida. El ratoncito caído de espaldas se quedó un momento inmóvil, al parecer atarantado. La bestezuela jadeaba y yo veía la tierna pancita subir y bajar al ritmo de la respiración. Entonces, se abrió de nuevo la puerta, salió mi padre, llegó hasta el ratón, se paró junto a él y se quedó observándolo un buen rato. Luego con veloz movimiento lo fijó al suelo con la escoba, levantó el pie izquierdo, apoyó la punta del zapato contra el vientre, y sin decir agua va, despanzurró al ratoncito en un abrir y cerrar de ojos. Después se agachó, levantó al ratón por la cola y lo tiró a la chimenea encendida. Yo me quedé tratando de concentrarme mientras respiraba el olor a ratón quemado; después mi padre se dirigió a mi catre, lo aferró por la cabecera y los pies, lo levantó y lo echó a un lado dejándome deslumbrado en el torrente de sol que entraba por el tragaluz. "Llegó mi fin, pensé con un estremecimiento". Pero no fue mi fin. Mi padre buscó en su bolsillo y sacó un largo cordón de nylon blanco. Con ese cordón empezó a envolverme como si fuera yo un paquete de mercancía. Yo estaba perplejo, pero mi perplejidad no duró mucho porque mi padre se inclinó, agarró el cordón, me levantó y se dirigió a la puerta llevándome colgado de su mano como si yo hubiera sido una maleta… Oscilante como una maleta, me llevó a través de la cocina, a lo largo del corredor, escalera abajo, a través del vestíbulo… Salimos por la puerta principal, atravesamos el jardincito de la casa y nos dirigimos al automóvil, cuyo baúl abrió mi padre. Me arrojó dentro, volvió a cerrar el baúl, le echó llave dejándome en la tiniebla y puso en marcha el automóvil. Habremos caminado unos veinte minutos durante los cuales yo, sacudido por los movimientos del auto, respiré a pleno pulmón los gases del motor. Cuando el coche por fin se detuvo, mi padre abrió el baúl, sacó a su maleta-Gregorio, vi yo que estábamos en un sitio verde con árboles y follaje, y comprendí que habíamos llegado a la huerta del abuelo Gerardo, en San Andrés. Mi padre me depositó en el extremo de una banca de cemento, luego se alejó. Con el rabo del ojo yo le vi que saltaba por encima de las filas de hortaliza. Luego se inclinó y arrancó del suelo lo que me pareció una cabeza de niño, se acercó a una fuentecilla próxima a mi banca, sumergió aquel objeto varias veces en el agua con clara intención de lavarlo, regresó hacia mí y se sentó en el otro extremo de la banca. Advertí entonces que no era una cabeza de niño lo que llevaba en las manos, sino la lechuga romana.
Segunda. Mi padre se puso a deshojarla y comió alguna de las hojas más grandes. Cuando llegó al corazón de la lechuga empezó a darme a comer las hojas pequeñas. Nunca he probado nada tan delicioso, y esto lo digo no sólo por la lechuga en sí —yo adoro esa hortaliza— sino porque aquellas lechugas, de mano de mi padre, me parecieron una ofrenda de reconciliación. ¡Está renaciendo el amor entre mi padre y yo!, me dije con un nudo en la garganta. Cuando terminamos la lechuga, mi padre aferró otra vez su maleta-Gregorio, se acercó de nuevo a la fuente, me sumergió varias veces en ella y luego me encerró nuevamente en el baúl del automóvil. De vuelta a la casa me echó en el suelo, me dio un puntapié que me mandó resbalando hasta la pared, y volvió a poner bruscamente, encima de mí, el catre. ¡Hemos vuelto al punto cero!, me dije. Mi padre dio media vuelta y salió hacia su guarida dando un portazo. Yo tenía grandes palpitaciones. Siempre he sufrido de taquicardia, pero trataba de controlarme con meditaciones y ejercicios de respiración, y en eso estaba cuando mi padre retornó, se arrodilló junto al catre, metió la mano en mi escondite y me acercó a la cara un objeto cilíndrico. Yo vi que este objeto era de hoja de lata verde y que tenía pintadas en negro unas siluetas de cucarachas y otros insectos formados en medio círculo en torno a una calavera. ¡Insecticida!, pensé, y quise gritar: ¡Socorro, papá! No me mates. ¡Recuerda que nos hemos reconciliado comiendo lechuga! Pero naturalmente mi padre no me escuchó y, apretando con el índice el botón que el aparato tenía en la parte superior, me bañó la cabeza de insecticida. El veneno me inundó los ojos y la boca. No contento mi padre con el chorro, me tapó los orificios de respiración que tengo en el vientre hasta el extremo de mi repugnante cuerpo. Luego se irguió y salió dando otro portazo. Este sí es mi fin, pensé. En efecto, entré en agonía, y al rato sentí que la muerte empezaba a enfriarme.
Amado Job: pienso que estas lacrimosas y patéticas confesiones no harán mella en tu fuerte espíritu y que, si estuvieras aquí acompañado por los tres amigos que te confortan mientras te rascas las pústulas sentado en tu basurero, los cuatro juntos me exhortarían a dar gracias a Dios por mis sufrimientos, pruebas tal vez que Él me manda para ganar mi ingreso a la bienaventuranza eterna. Pero yo me pregunto cómo te habrías comportado tú si de repente te hubieras despertado en el granero de la granja de tu padre metamorfoseado en una versión monstruosa de una langosta de Nubia, terror y abominación de los agricultores. He tenido un sueño profético, pero mis tribulaciones serán eternizadas en un librito que escribirá un joven burócrata de Praga, de cara afilada y orejas de soplador, llamado Franz Kafka. En cambio las tuyas, escritas por un célebre autor llamado Dios e incluidas en el Viejo Testamento, servirán de lección in aeternum a la humanidad. Mientras tanto, amado Job, recibe un abrazo fraternal de Gregorio, que mucho te quiere. Ya nos veremos al final de los tiempos. –18 de agosto de 1999