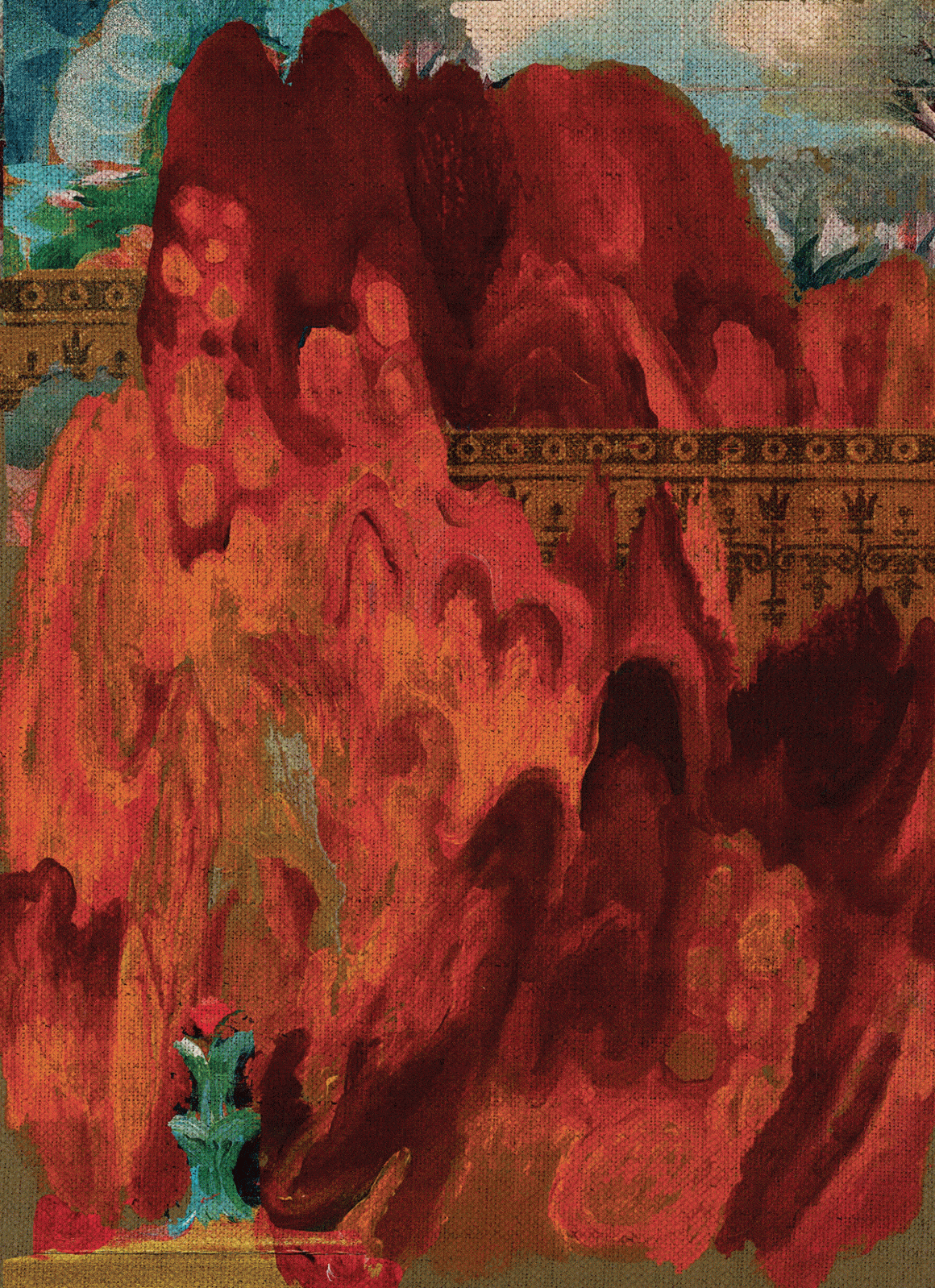En la improvisada cárcel de Santa María de Galve yacía un presidiario maloliente, desaliñado como el mismo Farragás, a quien no le ajustaba calzón o camisa alguna, tan largo era. Por eso lo llamaban yocú. A sus espaldas le decían “peonzo”, debido a su forma atropellada de hablar. De frente le gritaban: “¡Cocorobochindo!”, esto es, ido de la cabeza, seso hueco, cerebro de papel aceitado. No obstante, una docena de presos escuchaba sus palabras.
–La noche tormentosa estaba rasgada por un viento inmisericorde. En la víspera de la batalla, un viejo coronel comparte el último trago de aguardiente con un joven soldado. “Mañana conocerás el miedo”, le dice el viejo oficial con su voz cascada. El bisoño subalterno, quien nunca ha experimentado la agonía durante el fragor del combate, lo mira, no sabe qué pensar. Responde: “Si me dice vuesamerced cómo voy a reconocer algo que nunca he sentido, estaré en paz frente a lo que se avecine.” “No se preocupe, soldado, lo sabrá de inmediato porque el temor alza la voz tan alto que, cuando lo escuchas, ya ha invadido tu cuerpo, paralizándolo en ese preciso instante.” El soldado, dubitativo, agacha la cabeza. Musita: “Entiendo, coronel, así que, una vez que lo conozca, ¿cómo lo derroto?”
Cocorobochindo tenía el coco licuado, un buche del que emanaban hilos de saliva cada vez que interrumpía su relato e intentaba incorporarse. Entonces se topaba con el techo. Seso hueco estaba convencido de que era su imaginación la que fabricaba esa intermitente baba gélida, verde musgo, mientras se sobaba la nuca. Los presidiarios querían saber qué había respondido el coronel. “¿Cómo vences el miedo…?” No agregó nada más. Volteó a ver al celador. Este dormía a placer. Despertó en el instante en que el sol crecía una vez más. Echó un ojo a los reos. Sintió la mirada del cocorobochindo aquel, quien deambulaba por el calabozo hechizo. Lo observaba de manera insidiosa.
–¿Qué miras, yocú?
–Al que pronto estará tragando agua del pantano –musitó.
Su voz era gangosa y cavernaria, lo cual despertaba resquemores e irritación en quienes lo escuchaban, excepto cuando les contaba relatos de batallas inolvidables. Decían que sus padres fueron tocados por un rayo, partiendo en dos el árbol debajo del cual se refugiaban. El hombre murió ipso facto; la mujer, embarazada, revivió quién sabe cómo, y caminó extraviada dos lunas llenas, hasta que encontró el sendero, el cual conducía a un pequeño campamento de indios seminoles. La llevaron con la curandera, a quien le contó lo sucedido. Esta, a su vez, lo expuso a la comunidad. Algunos abominaron, otros creyeron que podía traerles buena suerte. La hicieron caminar detrás de la tribu hasta la orilla de un pantano. Ahí nació cocorobochindo.
Se convirtió en punta de lanza durante los enfrentamientos con los destacamentos españoles. Era paciente cuando así se lo dictaba su seso hueco; se convertía en un animal arrojado, sanguinario, implacable cuando la ocasión lo ameritaba. Sabía olfatear la yesca, las vainas, palpaba el terreno y encontraba el rastro de los que huían, espavoridos. Su altura atemorizaba aún más al enemigo. No obstante, fue capturado a causa de una traición por parte de seminoles ladinos, ávidos de adquirir whiskey y sandalias en alguna ciudad del norte.
En mayo de 1719 el presidio de Santa María de Galve estaba constituido por un fuerte de madera, llamado San Carlos de Austria, con sus barracas, almacén y arsenal, así como una iglesia, todo sobre un farallón cuya vista dominaba la bahía de Pensacola. Al exterior del sitio había crecido una pequeña colonia, pues desde 1698, y por recomendación del geómetra real, Carlos de Sigüenza y Góngora, quien había examinado la región años atrás, el virreinato de la Nueva España estableció una fortificación en esa zona de la Florida con el propósito de contener el avance y hostigamiento de las tropas francesas, junto con sus aliados indígenas.
Uno de estos aborígenes, el mismo cocorobochindo cuentacuentos, a quien los soldados españoles habían perdonado la vida sin razón alguna, quizás hastiados de la masacre, tal vez porque se habían enterado de que se había cargado a un centenar de franceses, cumplía su sexto mes en esa obscura mazmorra. El peonzo hablaba una lengua que, a los oídos de los guardias castizos, sonaba a un lamento inmundo, una especie de lloriqueo interminable.
–Otro que bebe orines y jamás sonríe –le dijo el sacerdote confesor a su asistente esa mañana.
Siempre que se acercaba a ofrecerle consuelo cristiano, el obstinado seso hueco replicaba con un gruñido.
–Quizá mañana –exclamaba entonces, paciente, el padre, antes de retomar su camino hacia la pequeña parroquia dedicada a la madre de Jesús, seguido del monaguillo.
Hacía un calor endiablado cuando entró al recinto religioso. Lo sorprendió verlo lleno de angustiados feligreses, todos provenientes del pueblo aledaño. Un comerciante acababa de llegar con la noticia de que la cachirula, una mujer ingenua pero no habladora, le había confesado sobre el inminente asalto de las tropas francesas. Los rezagados acababan de cruzar las puertas del fuerte cuando escucharon las primeras detonaciones de los mosquetes y divisaron los pabellones azules con la flor de lis resaltada en tonos dorados.
Al cabo de varios días de asedio el fuerte de San Carlos de Austria cayó, las fuerzas españolas capitularon y se retiraron de Santa María de Galve. Como había pronosticado cocorobochindo, el celador español terminó ahogado en el pantano. La suerte de la docena de reclusos, la mayoría desertores, estaba en manos ahora del capitán Lascón de Toulouse, pues los víveres escaseaban dado que el enemigo se había llevado consigo todo lo que pudo cargar, mientras que el resto terminó en la cloaca o fue quemado. Doce bocas más que alimentar eran una pesada carga. Cocorobochindo se sintió un pájaro carpintero luchando a muerte con la serpiente que se ha metido en su nido. Sin pensarlo dos veces, mascó el francés, asegurándole al oficial que podía serle útil.
–¿Haciendo qué? –preguntó Lascón, cuyo rostro sudaba copiosamente, enrojecido por el candente sol.
–Soy el mejor rastreador del lugar, puedo cazar desde conejos y patos hasta variedad de pescados y bichos de río.
De hecho, le faltaban dos dedos de la mano izquierda, los cuales había perdido casi por completo al invadir un territorio de lagartos.
El capitán caviló, mientras se secaba el sudor perlando su frente. Ordenó que un destacamento lo acompañara y partieran de inmediato. Llevaban pistolas de caza de pedernal, más un par de arcabuces. Cocorobochindo los guio varias leguas hacia el este por senderos que él conocía al dedillo. Al principio los soldados franceses vacilaron, pero él consiguió tranquilizarlos cuando les advirtió sobre la presencia cercana de un cerdo. Mientras tanto, el capitán envió un mensajero hacia la guarnición más próxima del norte, explicando su precaria circunstancia, ya que no confiaba en que los españoles se hubiesen retirado del todo. Dos días más tarde cocorobochindo y los soldados que lo acompañaron regresaban cargados de pescados, bichos de río, una docena de conejos, sin olvidar el bendito puerco.
Los españoles no se habían dado por vencidos, de manera que en agosto de ese año iniciaron una nueva ofensiva y recuperaron la plaza. Cocorobochindo, al igual que otros sirvientes, corrió hacia la iglesia. Para su fortuna, detrás de los soldados españoles venía el párroco. Al reconocerlo, cocorobochindo llamó su atención antes de que una descarga de los guardias alabarderos acabara con su vida.
–¿Ahora sí te vas a confesar?
A lo que él contestó:
–Esta vez mañana, padre.
El sacerdote se limitó a encoger los hombros y mover la cabeza en signo de desaprobación. Luego cayó fulminado por el plomo de los fusiles largos. Cocorobochindo fue encarcelado junto con los demás prisioneros.
Antes de la Natividad del Señor las tropas francesas asaltaron por sorpresa el fuerte y expulsaron de nueva cuenta a los españoles. Cocorobochindo y los demás habitantes del calabozo fueron llevados ante la presencia del comandante del ataque, quien era ni más ni menos que el mismo capitán Lascón de Toulouse.
–¿Qué esperas para ir por una buena pesca? –dijo este cuando lo vio.
–Sí, capitán, esta vez como la anterior –respondió.
–No, yocú, mejor.
Cocorobochindo era feliz por vez primera en su vida, sobre todo por haber encontrado un propósito para permanecer, para sobrevivir a los sentimientos rotos debido a la orfandad y al encierro. Así pasaron tres años, hasta que un tribunal en la lejana ciudad flamenca de La Haya determinó la ilegalidad de la ocupación francesa y, por ende, ordenó su salida definitiva del presidio, fortificación que pasaría, por enésima vez, a manos de la corona española.
En 1722 las tropas del capitán Lascón abandonaron Santa María de Galve. Un pequeño destacamento se retrasó a fin de prender fuego a las barracas, la iglesia, los almacenes y los muros de madera del fuerte. Los pobladores del asentamiento aledaño al presidio se vieron obligados a huir, pues todo quedó reducido a cenizas. Lascón ordenó que a cocorobochindo le dieran un mosquetón, parque y víveres para una semana. Antes de caer la tarde los franceses enfilaron rumbo al norte, mientras que la figura larguirucha de yocú se difuminó rumbo al este, más allá de las ciénagas y los esteros. ~
escritor y divulgador científico. Su libro más reciente es Nuevas ventanas al cosmos (loqueleo, 2020).