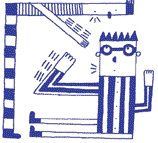La mayor perversión o negación posible de la justicia consiste en hacer recaer el peso de la demostración de inocencia sobre el acusado, no el peso de la demostración de culpabilidad del reo sobre su acusador. Como no mucha gente sabe ya, esto fue lo habitual durante nuestra Guerra Civil y también después, entonces por parte del bando franquista vencedor. Bastaba que un vecino, un rival, un competidor, un enemigo, alguien vengativo o rencoroso acusara a un individuo de tal o cual crimen o ideología, o tan sólo de no ir a misa, para que ese individuo fuera sometido a un simulacro de proceso en el que se le exigía que probase no haber cometido el delito en cuestión. Las dictaduras lo saben a la perfección: es casi imposible demostrar que uno no ha hecho algo. Si ustedes me acusan de haber acuchillado a una vieja en un parque, y dan inicialmente por buena esa acusación, ¿cómo podría demostrar que yo no lo hice? Cuando a una incriminación no se le exigen pruebas, cuando la mera afirmación de una parte obtiene crédito sin más ni más, entonces ya no hay justicia y nadie está a salvo.
Hoy en día hay una clase de acusación que empieza —es un decir— a gozar de ese crédito per se: el crimen de pedofilia, de abuso o no digamos violación de menores, resulta tan repugnante que se ha convertido en lo peor de que alguien puede ser acusado. Precisamente por eso, por lo odioso del delito y por la aversión a que pueda quedar impune, existe una tendencia por parte de los jueces, los psicólogos y la sociedad en general a creer siempre a la víctima, y así ocurre a menudo lo que antes expuse: que el acusado de tal infamia se ve obligado no ya a defenderse, sino a probar su inocencia, lo cual, ya se ha visto, es tarea imposible.
Justo por todo ello, la actuación de los jueces debería ser extremadamente exigente y escrupulosa en estos casos. Un juez, se supone, es alguien con mayor discernimiento que el común de los mortales, menos propenso a dejarse influir por las presiones mediáticas o los estados de opinión vigentes, por las histerias colectivas o por “lo que pide el ambiente”. Un juez o un jurado deberían estar especialmente en guardia contra las creencias y prejuicios de su propia época. Y así, si hay una tendencia casi inercial a creer a quien acusa de esa clase de delitos, deberían examinar con mayor lupa que nunca los elementos del caso, a sabiendas de que, en principio, la sociedad “quiere” que el acusado de pedofilia resulte condenado ya sólo por eso. En España lo hemos visto hace poco con el célebre Caso Arny. Tras dos años en que la prensa ha crucificado a los supuestos clientes de ese bar sevillano en el que se prostituían jóvenes, la mayoría de los jóvenes acusadores ha reconocido haber mentido. La carrera de varios inculpados, sin embargo, está arruinada.
Condenó Francia a diez años de prisión a un hombre al que el hijo de su compañera sentimental acusó de abusos y violación, cuando éste tenía 11 años. La denuncia la presenta con los 18 cumplidos, y tendrá ahora unos cuantos más. Al parecer no ha habido prueba alguna, sólo una palabra contra otra, o quizá una memoria contra otra. El joven se ha contradicho en varias ocasiones y en demasiados aspectos; el hombre, no. El joven, a cuya memoria se ha dado crédito absoluto, fue incapaz sin embargo de recordar durante la instrucción el nombre de su liceo ni la dirección familiar, o eso dijo. La versión del ex niño se acopla extraordinariamente al “cuadro teórico”, expuesto en un libro, de uno de los psicólogos que lo asesoraron y que testificaron a su favor. Los expertos psiquiátricos dicen que el acusado no es pedófilo (así que le habría dado por ahí sólo en esta ocasión). La madre no advirtió nunca nada, ni creyó a su hijo hasta después de que el acusado y ella se separaran. En Francia no hay posible recurso a esta sentencia, algo inaudito y grave. Así que este hombre se chupará diez años de cárcel por algo que él siempre ha negado y que nadie ha probado que hiciera. La única esperanza para él es conseguir un nuevo proceso.
En Estados Unidos, de donde procede toda esta exacerbación, hay padres que ya no se atreven a besar o acariciar a sus niños, no vaya a ser que un día sean acusados por ello de acoso o abuso sexual. Quien se recuerde a sí mismo sin engañarse sabe bien que los jóvenes, y aún más los niños, pueden ser las criaturas más crueles y con menos escrúpulos, sobre todo porque son poco conscientes de la trascendencia de sus actos. Ya se han retractado muchos de las acusaciones falsas que hicieron contra padres, parientes o profesores, tras ver cómo éstos se suicidaban. La cosa alarma más en Francia: no sé por qué, pero de ella siempre hemos esperado todos que no pervierta la justicia. –