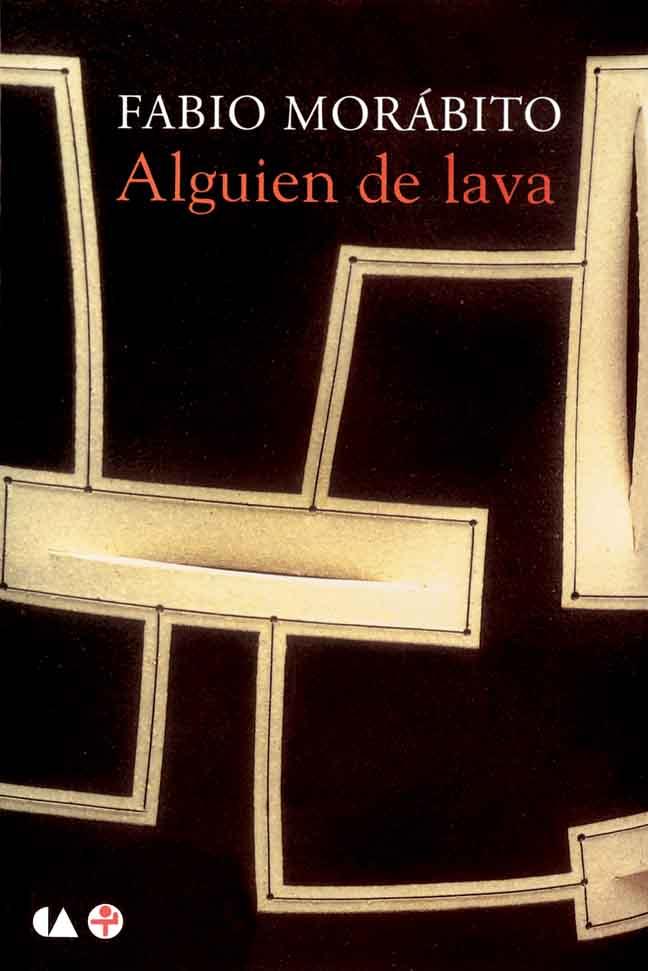Mi abuelo Mariano Diez de Urdanivia caminaba todos los días una cuadra larga de la avenida Álvaro Obregón, una maravilla de apacibilidad y compostura por entonces, hasta la peluquería, donde Felipe, el peluquero, lo afeitaba. Todos los días, pues mi abuelo era hombre de otros tiempos, más remansados: desayunaba en la cama, iba al café con sus amigos, en la mañana y en la tarde, y, claro, nunca aprendió a manejar automóvil, se desplazaba en tranvía y a pie. Como Felipe era indígena impasible, y muy callado, la conversación corría a cargo de mi abuelo, que siempre fue muy platicador. Un buen día, cuando se desarrollaba la rasura, Felipe empezó a retorcerse. Balbuceó algo ininteligible, luego echó un borbotón de sangre sobre la blanca, inmaculada sábana de peluquería y se desplomó muerto sobre mi abuelo.
Durante mucho tiempo se habló en la familia del incidente. Dado que mi abuelo era de esos viudos muy cuidados, mimados, consentidos, podríamos decir, por sus hijas, se tendía a la desconsideración poco cristiana de casi, y sin el casi, culpar a Felipe de haber sobresaltado así a mi pobre abuelo con su súbito y relampagueante fallecimiento: "Te imaginas, repetían mis tías, Felipe cayó sobre él con todo su peso y tu abuelo no podía quitárselo de encima. Todo mundo sabe que los muertos se hacen muy pesados, y tu abuelo ahí debajo, con toda esa sangre, a gritos pidiendo auxilio. Hasta que, al fin, los vecinos se acomidieron a ayudar y le quitaron el peso de encima".
Mi abuelo no decía nada, porque tenía amistad con Felipe y lo apenaba su muerte.
A mi peluquero acá en n.y. lo conocí porque a veces maneja el elevador del edificio donde vivo. Se llama Jerry Iacono, italiano, natural nada menos que de Porto Empedocle, en Sicilia.
—Cómo —exclama Jerry, en perfecto español; su esposa es argentina y Jerry habla muy fluidamente español—, ¿usted ha leído a Empedocle? —Empedocle, dice, sin la s.
—Claro, Jerry, claro —contesto—, lo estudié en la escuela, sólo quedan fragmentos de lo que escribió, pero los leí todos.
No le digo más. No le cuento, por ejemplo, que un mexicano, Adolfo García Díaz, escribió una vez, hace mucho, un artículo muy bueno sobre Empedocle. Nuestra conversación, afortunadamente, no incluye ese tipo de información.
Jerry es persona ennoblecida por la enérgica alegría de vivir. Desde los 17 años se echó a viajar ("¿Sabe?, allá en Sicilia no había trabajo", cuenta). Discurrió por acá y por allá, Londres y no se dónde más, recaló en Nueva York y ya no se movió de aquí. Todo eso me lo cuenta mientras me corta el pelo. Una vez al mes, no diario como mi abuelo, voy con él a la peluquería. Y ahí, mientras me pela, observo. Y he hecho un descubrimiento.
Es este: te están cortando el pelo, ya van a terminar y, en cierto momento, el peluquero detiene su quehacer, te quita la sábana atada a tu cuello, la sacude y la vuelve a atar para acabar el corte, esto es, rematar con cierta parte fina de la operación (que incluye igualar las patillas, rasurar la nuca y acabar de emparejar el corte de pelo). Muy bien, el primer punto es este: ¿por qué hace ese alto el peluquero?, ¿por qué se detiene, sacude, limpia y luego vuelve a trabajar? Podría seguir hasta acabar sin sacudir nada. Entonces, ¿por qué hace esa pausa?
Este es el hecho que hay que explicar, y el primero, y más arduo, difícil, de los puntos del descubrimiento científico: la sagrada perplejidad, esto es, la capacidad súbita de advertir algo raro, asombroso, que merece explicación.
Ahora tratemos de relacionar. Obsérvese que lo mismo exactamente se hace hacia el final de la comida. Llegado cierto momento, la comida se interrumpe, los platos vacíos regresan a la cocina, esto es, se limpia la mesa, se recogen las migajas del mantel (operación paralela al sacudir los pelos de la sábana de peluquero) y se procede a servir el postre y el café.
Podemos llamar a este procedimiento "retórica del doble final". Porque no nos basta que las cosas terminen una vez (parece que quedan dudas de que hayan concluido), necesitamos que terminen dos veces: la primera, retórica, que marca una fase, un tiempo del ritmo, un paso del desarrollo de algo, y la segunda, ya definitiva y concluyente. La primera prepara para aceptar la segunda.
Esta misma retórica tienen las obras de teatro. Por ejemplo, las de Shakespeare. La obra no puede terminar con la muerte de Otelo. Necesitamos una pequeña escena extra, de desempance. Los dramas no pueden acabar muy arriba, precisamos el desempance tranquilo. Hay, por decirlo así, que aterrizarlos, la ola debe adelgazar en la arena de la playa. Hay esa necesidad humana, ¿o me vas a decir que Shakespeare no sabía nada de necesidad dramática?
Y bueno, eso descubrí en la peluquería. Pero no he hallado todavía ninguna explicación. ¿Por qué necesitamos que las cosas acaben dos veces? ¿Se te ocurre algo? Mientras piensas, me despido, recién peluqueado, desde N.Y. –
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.