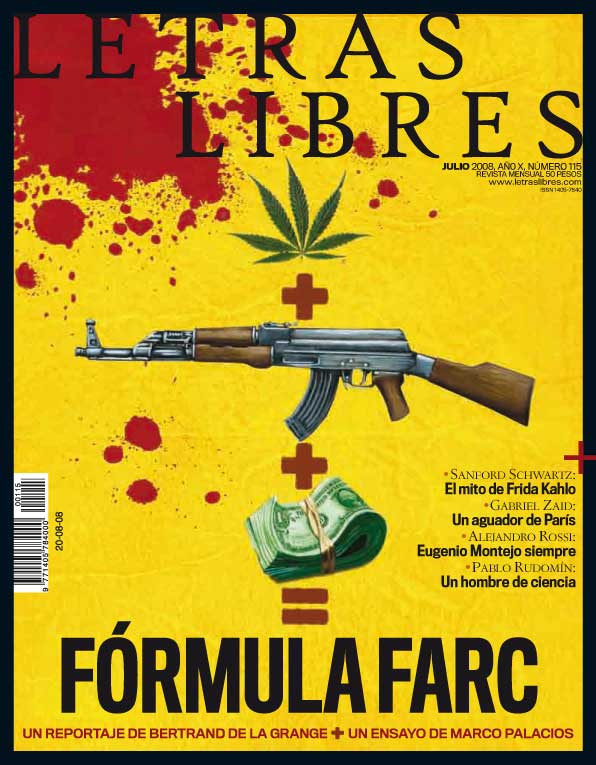Ernesto Wolf. En la lista del curso nuestros apellidos eran vecinos, porque después del mío no suele haber muchos apellidos en Colombia (a menos que se trate de uno extranjero o de alguna curiosidad: Yáñez o Zapata, Yammara o Zúñiga). El día del sorteo que nos mandaría o no al ejército, el orden alfabético dispuso que yo sacara la balota antes que él. En la bolsa de terciopelo vinotinto ya sólo quedaban dos, una azul y una roja, donde poco antes hubo casi cincuenta, el número de estudiantes que ese año eran candidatos al servicio. Sacar la balota roja me mandaría al ejército; la otra mandaría a mi amigo. El sistema era muy sencillo.
Esto ocurría en el Teatro Patria, un edificio adjunto a la Escuela de Caballería, donde ahora se proyectan malas películas y suele haber, de vez en cuando, una comedia, un solitario concierto, un acto de magia. Un acto de magia, sí, eso es lo que parecía el sorteo. Todos los bachilleres de último año fungían como público, y también algunos profesores más o menos solidarios; sobre el escenario, tres actores: un teniente de pelo estucado (tal vez era un teniente, pero no estoy seguro: no recuerdo bien sus hombros ni su solapa ni el bolsillo de su pecho, y de todas formas nunca he sabido reconocer rangos), una asistente uniformada y un voluntario que había subido, a regañadientes, para participar en la magia, para sacar la balota que podía desaparecerlo de la vida civil durante un año. La asistente, olorosa a naftalina, sostenía la bolsa de las balotas. Metí la mano, saqué la balota azul, y antes de que tuviera tiempo de pensar que había condenado a mi amigo, mi amigo había invadido el escenario para abrazarme, y provocaba la indignación del militar y la complicidad de la asistente, el guiño de su párpado azul, de su pestañina generosa.
El militar, teniente o lo que fuera, firmó con su kilométrico un papel de color hueso y marca de agua y sello repujado, lo dobló en tres y me lo entregó como quien entrega un trapo que huele mal, mordiendo al mismo tiempo la tapa de plástico: la tapa blanca y ensalivada, luminosa sobre los dientes amarillos. Ernesto y la mujer, mientras tanto, conversaban; él no quería sacar su balota roja, porque ya era la última y el trámite le parecía superfluo, y no habría sorpresa posible para el público, la masa de bachilleres que compartían una misma idea del entretenimiento: que el vecino fuera reclutado. Pero la mujer y tal vez su maquillaje lo convencieron de meter la mano, de sacar la balota; y lo convencieron de otras cosas, también. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, chilló mi teléfono.
–Qué cuerpo tenía, hermano –me dijo la voz empantanada de Ernesto–. No se le notaba debajo del uniforme.
Después nos vimos otro par de veces, y luego vernos ya no dependió de nosotros. Inescrupulosamente ansioso, ofensivamente manso, Ernesto Wolf se incorporó a la Compañía Ayacucho de la Décima Brigada, en Tolemaida, a finales de agosto de ese mismo año. Ayacucho: la cacofonía no le decía nada, salvo un vago rumor de la escuela primaria. Ernesto, nieto de un extranjero que una vez fue acusado de apátrida en un periódico de importancia, hijo de un padre que había crecido sin saber muy bien de dónde era –aunque hubiera sido bautizado con un nombre de santoral, para no desentonar–, no sabía gran cosa de Ayacucho en particular ni de las guerras de la Independencia en general. Me pareció que la amistad me obligaba a echarle una mano a su patriotismo. Madrugué un domingo; en el monumento de Los Héroes saqué una polaroid, y se la llevé a Tolemaida envuelta en una página de periódico.
Ayacucho
Pichincha
Carabobo
Dos cacofonías y un insulto disfrazado, tallados todos sobre la piedra semisagrada de la independencia nacional: eso le entregué al cadete Wolf. Era agosto, he dicho, y el viento ya se levantaba, y en las zonas verdes alrededor del monumento había tendidos improvisados y vendedores de cometas, geometrías de papel de seda y esqueleto de bambú que no podrían aguantar la embestida de un chiflón de montaña. En Tolemaida, que no era montaña sino tierra caliente, no había viento: en Tolemaida el aire no se movía, no parecía moverse jamás. El dragoneante Jaramillo les ponía a los cadetes una vieja boa sobre los hombros, y el tiempo que debían cargarla era una función de su indisciplina; el dragoneante Jaramillo, como amenaza o disuasión, le hablaba a la Compañía de la única leyenda urbana de esa comarca rural, el calabozo de Cuatro Bolas, donde un negro inmenso se daba gusto con los insurrectos de manera non sancta. Durante un año, Ernesto Wolf contó del dragoneante Jaramillo más cosas de las que había contado nunca sobre nadie. El dragoneante Jaramillo era responsable de la inmovilidad del aire, de las fiebres, de las ampollas que había en las manos, bajo los fusiles, durante los ejercicios de polígono. Era el responsable del llanto de los cadetes más jóvenes (los había de quince años, bachilleres precoces) escondidos detrás de los galpones o en los baños, y en la noche con la almohada asfixiante sobre la cara. El dragoneante Jaramillo. Nunca supe su nombre; nunca lo vi, pero llegué a odiarlo. Los domingos, en las visitas a la Escuela de Lanceros o en la casa de los Wolf en Bogotá, Ernesto se sentaba –sobre el pasto seco, si la visita era en Tolemaida; si era en Bogotá, en la cabecera de la mesa– y contaba cosas; frente a él, sus padres y yo comíamos y nos mirábamos y odiábamos juntos al dragoneante Jaramillo. Pero ahora que lo pienso, tal vez me equivoque: Antonio, el padre, sólo estaba presente si el domingo era día de salida, y nunca puso un pie en la Escuela de Lanceros, como no lo puso en el Teatro Patria.
Uno de esos domingos, mientras esperábamos el bus que cada salida traía a Ernesto de Tolemaida, metidos en un carro con ventanas bien subidas (el polvo, el ruido de Puente Aranda), Antonio Wolf, que ya empezaba a apreciarme, dijo de repente: “Pero tú no hubieras querido.” Lo dijo así, dijo esa frase curiosa que parecía incompleta sin serlo, sin apartar del timón las manos de viejo boxeador, de campesino bávaro, las manos que nunca dejarían de parecer las de un recién llegado, aunque no hubiera sido él el inmigrante, sino su padre. Lo dijo sin mirarme, porque dentro de un carro la gente no suele mirarse. Como el fuego o una pantalla de cine, el panorámico de un carro atrae las miradas, las acapara, las domina.
–Qué cosa –dije.
–Irte así –dijo él–. Irte a perder el tiempo. Ernesto sí quiso irse. ¿Y para qué? Para aprender a jurar tonterías, para aprender a disparar un fusil que no va a volver a usar en toda su vida.
Yo tenía entonces dieciocho años. No comprendía las palabras: comprendía que Antonio Wolf, un hombre al que había llegado a respetar, me hablaba con franqueza y quizás también me respetaba. Pero yo no me había ganado ese respeto, porque había sido la suerte, no las ideas ni los principios, la responsable de que yo no hubiera entrado al lugar maldito donde se aprende a jurar tonterías y a disparar fusiles que nunca se usarán de nuevo, pero sobre todo donde se pierde el tiempo, el tiempo propio y el de nuestros padres también, donde se queda la vida enredada.
Y allí se quedó enredada la vida de los Wolf. Diecisiete días antes de terminar el servicio militar, Ernesto murió en medio de unas maniobras cuyo nombre desconozco. Una polea reventó, la cuerda de que iba colgado Ernesto cayó al vacío de treinta metros que se abría entre dos montañas, el cuerpo de Ernesto se estrelló contra las piedras a unos setenta kilómetros por hora, y todos están de acuerdo en que ya debía estar muerto cuando cayó al fondo del valle, allí donde hay una cascada pequeña que suelen usar los novios de la región para perder la virginidad. Yo hubiera podido ir al entierro, pero no lo hice. Hice una llamada, encontré el teléfono de los Wolf ocupado y no insistí. Mandé flores y una nota explicando que estaba en Barranquilla, lo cual, por supuesto, era mentira, y recuerdo en particular el trabajo absurdo que me costó decidirme entre Barranquilla y Cali, escoger la ciudad que pareciera más verosímil o que generara menos escepticismos. No supe después si los Wolf me habían creído o si habían reconocido la mentira grosera: nunca contestaron a mi nota y yo nunca los busqué después del accidente. Empecé a estudiar Derecho, y a mediados de la carrera ya sabía que jamás la iba a ejercer, porque había escrito un libro de cuentos y en el proceso de hacerlo me había dado cuenta de que no quería hacer nada más en mi vida. Me fui a París. En París viví casi tres años. Me fui a Bélgica. En Bélgica, a diez minutos de un pueblo impronunciable de las Ardenas, pasé once meses. En octubre de 1999 llegué a Barcelona; en diciembre de ese mismo año, mientras pasaba las fiestas con mi familia en Colombia, conocí a una mujer alemana que había llegado a Colombia en 1936. Le hice preguntas sobre su vida, sobre la manera en que su familia había escapado del nazismo, sobre las cosas que encontró en Colombia cuando llegó; ella contestó con una libertad que nunca he vuelto a encontrar, y yo anoté sus respuestas en los papelitos cuadrados de un pequeño bloc de escritorio, de esos que suelen llevar un dibujo o un logotipo en el flanco (en este caso era una frase célebre en italiano: Guardati dall’uomo di un solo libro). Años después usé esos papeles, esas respuestas –en una palabra: esa vida–, para escribir una novela.
La novela se publicó en julio de 2004. Su trama giraba alrededor de un inmigrante alemán que, hacia el final de la segunda guerra, era recluido en el Sabaneta, un hotel de lujo convertido por el gobierno colombiano en campo de confinamiento temporal para ciudadanos enemigos (enemigos de Roosevelt, simpatizantes de Hitler o de Mussolini). Investigar para la novela me había resultado particularmente difícil, porque aquellos temas siguen siendo sensibles o incluso prohibidos en muchas familias de la colonia alemana en Bogotá; y por eso me pareció tan irónico que después de publicado el libro se me acercara tanta gente a pedirme que ahora los escuchara a ellos, que ahora contara su historia. Meses después todavía seguía recibiendo correos electrónicos de alemanes o de hijos de alemanes que habían leído el libro y me corregían uno o dos datos –el color de una pared, por ejemplo, o la existencia de alguna planta en algún lugar preciso– y me reprendían por no haberme informado mejor y luego me ofrecían sus historias para mi siguiente libro. Yo respondía con evasivas corteses (por supersticiones que no puedo explicar, nunca he rechazado una oferta de manera tajante). Y semanas después me llegaba otro correo similar, o el correo de alguien que conocía a alguien que conocía a alguien que había estado en el Hotel Sabaneta y que podía darme información si yo la necesitara. Y fue por eso que no me sorprendió recibir, en febrero de 2006, un sobre en cuyo reverso aparecía un nombre alemán. Confieso que tardé varios segundos en reconocerlo, confieso haber subido dos o tres escalones de la entrada de mi edificio antes de que se me apareciera la cara que iba con ese nombre. Abrí la carta en las escaleras, comencé a leerla en el ascensor y la terminé de pie en la cocina de mi apartamento, todavía con la maleta colgada al hombro, con la puerta de entrada abierta de par en par y las llaves puestas en la cerradura.
Fíjate qué curioso (me decía la carta), en español no hay una palabra para lo que soy yo. Si se muere tu esposa eres viudo, si se muere tu padre eres huérfano, pero ¿qué cosa eres si se muere tu hijo? Es tan grotesco que se muera tu hijo que el idioma no ha aprendido cómo llamar a esa gente, a pesar de que los hijos llevan toda la vida muriéndose antes que los padres y los padres llevan toda la vida sufriendo por la muerte de sus hijos. Te he seguido la pista (me decía la carta), pero hasta ahora había decidido no hacer nada al respecto. No buscarte, no escribirte, ¿sabes por qué? Porque te odiaba. Ya no te odio, o mejor dicho, hay días en que te odio, me levanto odiándote y deseando tu muerte, y a veces me levanto deseando que se mueran tus hijos, si es que tienes hijos. Pero otros días no. Perdóname por decirlo así, por carta, uno a la gente le debería decir cosas como esta de frente, en vivo y en directo, pero en esta ocasión no se puede, porque claro, tú estás allá, vives en Barcelona, y yo estoy acá, en una casita de Chía que me compré después del divorcio. Tú sabes del divorcio, me imagino, porque fue lo más comentado del año en Bogotá, todos los detalles feos salieron a la luz. En fin, no voy a entrar en eso, lo que me interesa ahora es confesarte que te odiaba. Te odiaba porque no eras Ernesto, porque hizo falta muy poco para que fueras Ernesto y sin embargo no fuiste Ernesto. Fueron al mismo colegio, sabían las mismas cosas, jugaban en el mismo equipo de fútbol, estuvieron en la misma fila el día del Teatro Patria, pero tú pasaste antes por la bolsa de las balotas, tú sacaste la balota que le tocaba a Ernesto. Tú lo mandaste a Tolemaida, y a mí eso no se me va de la cabeza. Si tú te llamaras Arango o Barrera en lugar de llamarte como te llamas, mi hijo todavía estaría vivo, yo todavía tendría mi vida en las manos. Pero mi hijo está muerto, tiene este apellido de mierda y está muerto por tener este apellido de mierda, el apellido que aparece en su lápida. Y tal vez lo que pasa es que no me perdono por dárselo.
¿Pero por qué espero que entiendas todo esto? (me decía la carta). Si tú ni siquiera tuviste la barraquera de aparecerte por el cementerio para despedir a tu amigo de toda la vida. Si tú vives allá, lejos de este país donde uno presta el servicio militar y puede que no salga vivo, tú vives una vida cómoda, ¿a ti qué te va a importar? Si te has escondido desde la muerte de tu amigo por puro miedo de poner la cara y ver que hay una familia destrozada, que esta familia hubiera podido ser la tuya y no lo fue de puras vainas. ¿De qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de que un día te toque? Te va a tocar (me decía la carta), eso te lo juro, un día te va a llegar un momento así, te vas a dar cuenta de que a veces uno necesita a los demás, y si los demás no están en el momento correcto puede venirse tu vida abajo. Yo no sé qué habría pasado en mi vida si hubiera podido darte un abrazo el día del entierro y decirte gracias por venir, o si hubieras ido a la casa a almorzar una vez por semana como hacías cuando Ernesto estaba en el servicio y tenía salida. Hablábamos del dragoneante Jaramillo, Ernesto nos contaba del calabozo aquel y de la boa que los cadetes se ponían en los hombros. A veces pienso que lo habría llevado todo mejor si hubiera podido recordar eso contigo sentado en la mesa. Ernesto te quería, iban a ser de esos amigos que uno tiene para toda la vida. Y tú habrías podido servirnos de apoyo, nosotros te queríamos (me decía la carta), te teníamos el cariño que te tenía Ernesto. Pero ahora (me decía la carta) ya todo eso es agua pasada: tú no estuviste, nosotros te necesitábamos y no estuviste, te escondiste y nos quitaste tu apoyo, y las cosas empezaron a ir mal en la casa, hasta que ya se acabaron de caer del todo. Fue en Navidad, hace ya diez años, cómo pasa el tiempo. Yo no me acuerdo muy bien de lo que pasó, pero la gente después me dijo que yo la había perseguido alrededor de una mesa, que Pilar había tenido que esconderse en un baño. De lo que sí me acuerdo, en cambio, es de haber cogido el carro para irme de la fiesta, y de que manejé sin saber muy bien adónde iba, y de que sólo después de parquear en cualquier parte me di cuenta de que estaba en Puente Aranda, en el mismo parqueadero adonde llegaban los buses de Tolemaida, en el mismo sitio donde tú y yo esperábamos a Ernesto a veces y donde tuvimos una vez una conversación que nunca se me va a olvidar.
Todo eso me decía la carta. Recuerdo, primero que todo, haber pensado: está enfermo. Está muriendo, y esta carta es su última pataleta. Y recuerdo enseguida la sensación de desconcierto, no de tristeza ni de nostalgia ni de indignación tampoco (aunque cierta indignación, provocada por las acusaciones de Antonio Wolf, hubiera sido legítima). No contesté la carta; miré el reverso del sobre, confirmé que la dirección del remitente –esa casita en Chía– estaba completa, y guardé el sobre y la carta en la biblioteca de mi estudio, entre dos álbumes de fotos de mis hijas, esas hijas a las que Antonio Wolf amenazaba. Tal vez escogí ese espacio para repudiar la carta, para que la carta me provocara repudio; y tuve éxito, sin duda, porque en el año que siguió abrí muchas veces los álbumes y vi muchas veces las fotos de mis hijas, pero nunca volví a leer la carta. Y tal vez no la habría vuelto a leer si no hubiera recibido, en enero de 2007, la noticia de la muerte de Antonio Wolf. Un lunes de mucho frío me levanté, abrí mi correo electrónico, y ahí estaba el mensaje colectivo, enviado por la asociación de ex alumnos de mi colegio. Se anunciaba el fallecimiento –una palabra que siempre he detestado–, se hacía constar la fecha y la hora de las exequias –igual con esta palabra–, y se recordaba que el difunto –una más– era padre de familia del colegio, pero no se decía que su hijo había muerto muchos años antes. Así que tres meses después, cuando tuve que volver a Bogotá, metí la carta entre mis papeles. Lo hice porque me conozco bien, conozco mis rarezas y mis manías, y sabía que me iba a arrepentir si dejaba pasar la oportunidad de ver, aunque fuera de lejos, la casa en donde Antonio Wolf había vivido sus últimos años, los años de su decadencia y de su muerte, y en donde había escrito la carta más hostil y a la vez más íntima que yo había recibido en toda mi vida. Dejé pasar un par de días desde mi llegada, pero al tercero cogí el sobre y, en un carro prestado, recorrí los treinta kilómetros mal contados que van de Bogotá a Chía.
Encontrar la casa no fue difícil: Chía es un pueblo minúsculo, y atravesarlo de un extremo al otro no toma más de quince minutos. La numeración de las calles me condujo a un conjunto cerrado: diez casas de ladrillo barato, enfrentadas en dos líneas de cinco y separadas por una explanada del mismo ladrillo, o de un ladrillo del mismo color salmón que siempre parece nuevo. En el centro de la explanada había un balón de fútbol (de los nuevos: uno de esos balones de tonos plata y amarillo) y un termo de plástico. Había motos parqueadas frente a algunas casas; al fondo, un hombre sin camisa y con sandalias se perdía en el motor encendido de un Renault 4. Y en esas estaba, parado en el andén frente a una portería de vidrios oscuros, entrecerrando los ojos para distinguir los números de las casas y averiguar cuál era la de Antonio Wolf, cuando salió el portero y me preguntó para dónde iba. Yo fui el primer sorprendido cuando lo vi regresar a su cubículo, llamar por el citófono y volver a salir para decirme: “Siga.” Y seguí. Diez, veinte, treinta pasos; gente que se asoma a la ventana, detrás de cortinas de encaje, para ver al visitante; una puerta que se abre, una mujer que sale. Tiene unos cuarenta años. Lleva un delantal con dibujos navideños, a pesar de que la Navidad pasó hace cuatro meses, y se va secando las manos; bajo el brazo lleva una carpeta de plástico corrugado, de esas que se cierran y se abren con una lengüeta de velcro.
–Aquí le dejó don Antonio –la mujer me alargó la carpeta–. Me dijo que usté iba a venir. Me dijo también que no lo dejara entrar, ni a tomar agua.
En su voz había resentimiento, pero también obediencia: la obediencia de quien cumple un recado que no entiende. Recibí la carpeta sin mirarla; quise despedirme, pero la mujer ya se había dado la vuelta y caminaba hacia su puerta.
Al llegar al carro puse la carpeta encima de la carta: las dos misivas con que Antonio Wolf se había mantenido presente en mi vida dieciséis años después de que nos viéramos por última vez. Arranqué, para no quedarme frente a la casa y frente a la portería (una especie de pudor extraño), pero ya iba pensando en entrar a Centro Chía, cuyo parqueadero gigante es gratuito y no tiene controles de ningún tipo. Y eso hice: llegué al centro comercial, parqueé delante de Los Tres Elefantes, y me puse a recorrer los contenidos de la carpeta. Nada de lo que encontré me sorprendió. Mejor dicho: de alguna manera, antes de abrir la carpeta sabía ya lo que encontraría, como se saben ciertas cosas desde el fondo de la cabeza, incluso antes de que se produzca eso que llamamos intuición o presentimiento.
El documento más viejo era una página del anuario del colegio. Allí estábamos los dos, Ernesto y yo, con el uniforme del equipo de fútbol, levantando la copa de un torneo bogotano. Luego venía una revista Cromos de abril de 1997, ya abierta en la página que daba, en cinco líneas brevísimas, la noticia de la publicación de mi primera novela. Y de repente me encontré echando hacia atrás el asiento del copiloto para tener más espacio y organizando todos los documentos en el interior del carro, utilizando cada superficie disponible –sobre el tablero de instrumentos, sobre la tapa de la guantera abierta, sobre el asiento trasero, sobre el posabrazos– para disponer allí la cronología de mi vida desde la muerte de Ernesto Wolf. Allí estaban las noticias de mis libros, cada reseña o entrevista que hubiera aparecido en la prensa colombiana. Algunos documentos no eran originales, sino fotocopias amarillentas, como si Antonio se hubiera enterado de la noticia por boca ajena y se hubiera visto obligado a fotocopiar la revista en una hemeroteca. Otros estaban subrayados, no con lápiz, sino con bolígrafos baratos, y en esos pasajes yo aparecía haciendo declaraciones grandilocuentes o simplemente tontas, o descubriendo lugares comunes, o respondiendo con vacuidad a las vacuidades de los periodistas. En las notas relativas a mi novela sobre los alemanes en Colombia, los pasajes subrayados eran más; y en cada comentario sobre el exilio, sobre la vida en otra parte, sobre la dificultad de adaptación, sobre la memoria y el pasado y la manera en que heredamos los errores de nuestros ancestros, las líneas de Antonio parecían llenas de un orgullo que me incomodó, que me hizo sentir sucio, como si no me correspondiera.
Nunca llegué a saber quién era la mujer que me entregó la carpeta. En ese momento se me ocurrieron, por supuesto, varias opciones, y durante el trayecto de regreso a Bogotá estuve jugando con ideas, imaginando la vida desconocida de Antonio Wolf mientras manejaba distraídamente por la autopista. Aquella mensajera sería entonces una mujer del pueblo, quizás una campesina; Wolf la habría contratado como servicio y luego, poco a poco, se habría dado cuenta de que no tenía a nadie más en el mundo. La mujer también estaría sola y quizás tendría una hija, una hija joven que Wolf habría recibido en su casa. Imaginé el cambio de relación entre dos personas solitarias y confundidas, imaginé escenas de sexo culpable que habrían causado escándalo en la sociedad bogotana, imaginé a Wolf decidiendo que esa mujer se quedaría a vivir en la casa después de su muerte. Pero sobre todo lo imaginé coleccionando con dedicación la vida de alguien más, sintiendo que reemplazaba con la fuerza de los documentos ajenos el vacío que la ausencia de su hijo provocaba en su vida. Lo imaginé hablándole a la mujer de ese muchacho que escribía libros y que vivía en otra parte. Lo imaginé, por las noches, soñando que ese muchacho era su hijo, que su hijo estaba vivo en otra parte y que se había dedicado a escribir libros. Lo imaginé fantaseando con la posibilidad de mentir, de decirle a la mujer que ese muchacho era en realidad su hijo, y lo imaginé sintiendo, durante los breves momentos de la mentira, la ilusión de la felicidad. ~