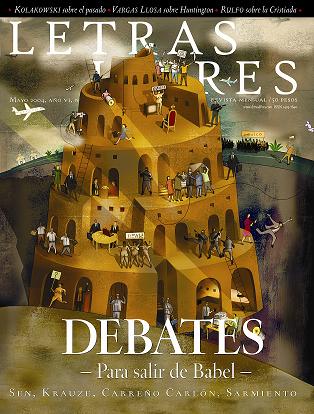Como si hubiera hecho suyo el destino escurridizo de uno de sus personajes —a la vez fantasmal y burlón—, a Francisco Tario lo ha perseguido la sombra de ser un escritor raro, pese a que la insistencia con que esa sombra ha sido señalada por los críticos haría suponer que su rareza se iría apagando poco a poco, e incluso se disiparía del todo. Tario es nuestro raro más cacareado, el nombre que en toda lista de raros aparece en primer lugar, y aunque uno pensaría que el raro indiscutible, el raro raro, suele ser el último de la fila, hay muchas razones para que lo sigamos leyendo con esa inquietud y expectativa de quien cruza el umbral de una cofradía secreta, y se dispone a placeres infrecuentes.
Desde la publicación de Los raros de Darío, la discusión sobre la rareza literaria se ha centrado en temas como el poder de la tradición, los flujos y reflujos un tanto azarosos del gusto, los intereses muchas veces mercantiles detrás de la revaloración de un autor, y, por supuesto, en las leyes no escritas de la República de las Letras, leyes más políticas que literarias y, como en muchas repúblicas, más truculentas que justas. Los libros olvidados o vilipendiados, las obras a contracorriente, rebeldes o solitarias, incluso las obras fallidas, ya sea por exceso de desquiciamiento o vanguardismo, esperan sus quince minutos de gloria tras años de dormir en el limbo de la indiferencia. Y la situación se ha enrarecido hasta el punto de que nuestra literatura parece complacida en admitir —valga la paradoja— una legión de raros, como si en toda librería de viejo nos aguardara algún excéntrico o pirado que, con un poquito de alharaca de nuestra parte, está listo para engrosar las filas quién sabe si menos vanidosas y necias del anticanon.
El autor raro, el raro indiscutible, sin embargo, soportará todo eso. Páginas como las de Tario no sólo han sido efectivamente olvidadas, sino que responden a un proyecto solitario y a veces fallido que ya en su momento lo convirtió en una figura marginal, apartada. Pero esto, como es obvio, no basta para creer que vale la pena leerlo. Lo importante es que en esas páginas se respira todavía el humo del atentado contra la moda literaria y las buenas conciencias, lo decisivo es que todavía al acercarnos a sus inmediaciones, aun siendo injuriados, repelidos y en ocasiones hasta escupidos, sus frases nos cautivan por su violencia incorrecta, sus atmósferas nos envuelven por su esperpentismo deliberado. En la figura del raro siempre encontramos una lección, es verdad que poco edificante, de cómo no sucumbir a los cantos fáciles de las sirenas; una lección literaria —y por supuesto ética— de ese imperativo que palindrómicamente reza “A la moda dómala”, imperativo que por cierto nos legó Luis Ignacio Helguera, otro raro indiscutible que, entre sus muchas rarezas, practicaba el sucio vicio de cazar personajes raros, fueran o no escritores.
La obra de Francisco Tario (México, 1911-Madrid, 1977) es rara, en primer lugar, por las circunstancias que rodearon sus escritura y su publicación. Ya a finales de los años sesenta algunos de sus libros aparecen en un Catálogo de libros raros y agotados, si bien su primer libro de cuentos (La noche, 1942), alcanzó un tiraje sorprendente de quince mil ejemplares, lo que hace pensar en bodegas lóbregas e incomprensibles, o bien en la guillotina, que, como sabemos, fue el destino de casi la totalidad del tiraje de su novela póstuma, Jardín secreto (1993), novela que, cuenta la leyenda, el propio Tario quiso mantener efectivamente en secreto, y se esforzó por hacerla desaparecer, destruyéndola en Madrid. Lo cierto es que hasta la publicación de estos Cuentos completos no era fácil encontrar sus libros, ni siquiera tras esmeradas pesquisas, de modo que la aparición de un ejemplar lo convertía de inmediato en objeto de culto, que pasaba de mano en mano como contraseña —algunas veces como simple abalorio— de una hermandad recién creada, desconcertada y feliz. Tario, por lo demás, escribió su obra alejado del mundillo literario, al margen de sus dádivas y vaivenes, y sin duda esa voluntad de solitario también contribuyó a que, al final de sus días, su sombra de raro se alargara como en un atardecer en una playa desierta.
Pero más que por el personaje, más que por el azar del recibimiento de su obra, la escritura de Tario es rara por su estilo, sus intenciones y su punto de vista. Hay algo insano en su manera de tratar asuntos graves como la muerte o la angustia, un tono a un tiempo irreverente y macabro y juguetón, en donde cierto malditismo no excluye la bufonada. En cambio, al referirse a temas cotidianos (el matrimonio, los hijos, la idea misma de levantarse a trabajar), su prosa se contamina de melancolía y desazón y hasta de maldad, una maldad apenas templada por un humor deforme, entre cándido y negro. Sus frases tienen el timbre característico de la sentencia o el oráculo (no por nada escribió uno de los mejores libros de aforismos que yo haya leído, Equinoccio), pero en ellas hay resonancias poéticas turbadoras, y una atención al detalle —al detalle sensible— poco común en naturalezas que tienden hacia lo general. Hay que notar, además, que esta capacidad de hacer que lo minúsculo domine una escena o la modifique, más que fruto de la observación o la agudeza psicológica, es fruto de la imaginación, de una imaginación oscura y singular, de tintes fantásticos, capaz de hacer que miremos a través de los ojos inexistentes de un ataúd o un traje (como sucede por ejemplo en La noche), pero también capaz de encontrar mecanismos para que los fantasmas (uno de sus motivos predilectos), la transfusión de almas (“Ciclopropano”), o la inminencia de la locura (“La polka de los Curitas”) circulen por sus páginas con una fluidez asombrosa.
Mario González Suárez, uno de los lectores más constantes y entusiastas de Tario, además de compilador de estos volúmenes, escribe que los fantasmas pueblan con tal profusión la obra de Tario “porque éstos tienen vicios e historia y no saben cómo dejar de ser quienes son”. Yo añadiría que también se debe a que el fantasma, en cuanto continuación del hombre —y no su reverso o negación—, le permite enfocar el drama humano a partir de lo que tiene de inane e imperfecto, pues el fantasma es una continuación por decirlo así “fijada”, a la que le están vedados todo crecimiento o transformación. Como el fantasma ignora todo esto, sus arrestos de movimiento y esperanza no pueden más que movernos a risa, a una risa turbia e infame. No pocas veces, al terminar de leer algunos de estos cuentos, he creído que el gesto ideal de Tario es la imprecación, o más exactamente, la mirada sarcástica durante el momento de silencio inmediatamente posterior, cuando todo está tenso, cargado de posibilidades y violencia, a punto de la ruptura, y uno ve lentamente cómo las nubes de la tormenta se alejan sugerentemente.
José Luis Martínez, en el prólogo a La puerta en el muro, escribió hace casi sesenta años que “las obras de Tario —y con él las de muy pocos escritores más— prefieren, antes que continuar una tradición, crearla por sí mismas aunque tal atrevimiento implique múltiples tanteos y no pocas dificultades”. Los tanteos de Tario llegaron a desembocar algunas veces, es cierto, en lo fallido, sus resultados son irregulares y en ocasiones hasta estrafalarios sin más; las claves secretas algunas veces permanecen odiosamente secretas, y uno se queda con la sensación de que quizá abusó del extraño sonido que producía una tecla negra en el piano no demasiado extenso de sus obsesiones. Pero esto es, quizá, uno de los precios que hay que pagar cuando la literatura es entendida como una variante extrema del soliloquio, cuando se asume como propia la insensata pero irrenunciable tarea de crear una tradición. Tario el raro, Tario el fantasmal, como Villiers de L’Isle Adam, Lautreamont, Fernando Pessoa, Leopoldo Lugones, Roberto Arlt, Felisberto Hernández, Arthur Machen, Robert Walser, Witold Gombrowikz, Virgilio Piñera, Juan Rulfo, Julio Cortázar o Salvador Elizondo, intentó crear desde la soledad de un cuarto de Acapulco una tradición nueva, y ya sólo por ese genuino gesto de rareza merece figurar para siempre junto a ellos en un estante hechizado de nuestros libreros. ~
(ciudad de México, 1971) es poeta, ensayista y editor.