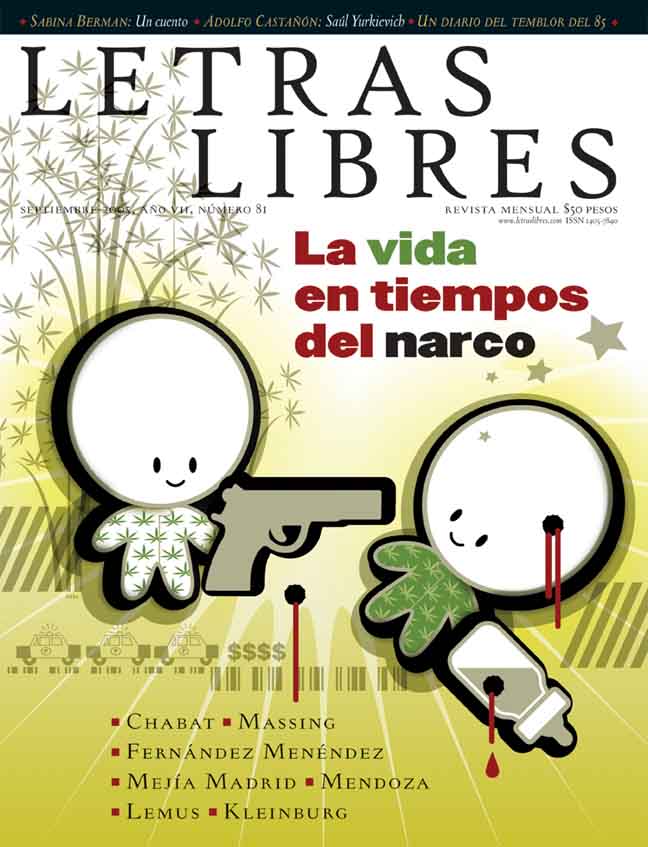Hace veinticinco años, luego de burlar la censura que entonces impedía mostrar sangre en los avances fílmicos clasificados para todo público —dijo que se trataba de agua herrumbrosa—, Stanley Kubrick abrió las puertas de un elevador para soltar una catarata carmesí que arrasaría no sólo con el mobiliario ubicado frente a ellas sino con las expectativas del espectador y particularmente con las de la crítica, que no ha dejado de debatirse entre el elogio y el vituperio. (Aunque de modo insólito se realizó en apenas tres tomas, esta escena tardó nueve días en ser montada después de un año de intentos frustrados.) Quienes vieron sorprendidos el tráiler de El resplandor, onceavo largometraje del cineasta oriundo del Bronx, ignoraban al menos tres cosas. Primero: que al ser fija, única, la estampa del ascensor vuelto manantial de sangre revolucionaría el arte de anunciar películas. Segundo: que antes que contar otro relato de horror, el filme del que se desprendía esa imagen indeleble propondría una reinterpretación del género, una odisea espacial o más bien espacio-temporal emprendida en un dominio difuso —la inmortalidad— que ya había sido explorado en 2001 (1968). (Pese a su virulencia, la reseña de Pauline Kael publicada en The New Yorker coincide con esta noción: ‘Tal parece que El resplandor gira en torno a la búsqueda de la inmortalidad, la inmortalidad del mal […] [Kubrick] da la impresión de haber regresado a la óptica planteada al principio de 2001: el hombre es un asesino desde siempre y para siempre.’) Tercero: que Shelley Duvall y Jack Nicholson —sobre todo Nicholson—, vértices de un triángulo interpretativo completado por el debutante Danny Lloyd, harían de las fracturas maritales el terreno ideal para la histeria y la sobreactuación gracias a las demandas de Kubrick, epítome del director convertido en dictador que llegó a aplicar a fondo el famoso dictum hitchcockiano: ‘Hay que tratar a los actores como si fueran ganado.’ (Dos anécdotas ilustran lo anterior con claridad. Para una escena, Kubrick exigió a Duvall ciento veintisiete tomas, y pensaba pedir setenta para la secuencia donde es asesinado Dick Hallorann, el cocinero negro que encarna Scatman Crothers; Nicholson lo persuadió de que fuera benévolo con el actor septuagenario, y el cineasta se contentó con cuarenta tomas. En algún momento del rodaje Crothers rompió a llorar, abatido, y preguntó: ‘¿Qué es lo que quiere, señor Kubrick?’)”
Más allá o más acá de trivias y manías dictatoriales, lo cierto es que El resplandor acaba de celebrar sus bodas de plata —se estrenó a mediados de 1980— con el terror y el vigor intactos. ¿Obra maestra, película digna aunque sobrevalorada, fracaso rotundo? A estas alturas, poco importan en verdad los epítetos. Importa, eso sí, que un día Kubrick estuviera en su despacho, buscando un estímulo literario para su siguiente proyecto, y arrojara contra la pared los libros que no lo convencían al cabo de un minuto de lectura; cuando cesaron los golpes, su secretaria se asomó y lo encontró absorto en el bestseller de Stephen King editado en 1977, el mismo año en que David Lynch lanzó Eraserhead, bizarro debut que todo el reparto de El resplandor vio como requisito para entender el ánimo que Kubrick deseaba transmitir al espectador. Importa también, refiere Paul Duncan, que el cineasta haya obviado el guión del propio autor de la novela, “lo que es comprensible si se tiene en cuenta que el trabajo de King se basa en la identificación del lector con el protagonista, mientras que Kubrick prefería mantener la distancia emocional respecto a los personajes”; una distancia patente en la versión libre y perspicaz escrita por el director y la narradora Diane Johnson, que se prepararon leyendo Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim, y el ensayo de Freud sobre lo siniestro, fuentes inagotables de inspiración. Pese a que la historia ganó hondura —Kubrick: “Hay una maldad intrínseca, un filón perverso en la personalidad humana. Algo que pueden hacer los relatos de horror es enseñarnos los arquetipos del inconsciente: vemos el lado oscuro sin tener que enfrentarlo de manera directa”; Johnson: “Que un padre intimide a su hijo es perturbador, una representación arquetípica de furias inconscientes. Los materiales de la novela son la rabia y el miedo que acechan en el seno familiar”—, Stephen King nunca quedó satisfecho con el resultado y en 1997 adaptó fielmente su libro para una torpe miniserie de cuatro horas y media dirigida por Mick Garris y filmada en el hotel Stanley, germen del hotel Overlook: el espacio demoniaco per se, el resort en lo alto de las montañas de Colorado que se vuelve una inteligencia autónoma, plena de conceptos crueles disfrazados de fantasmas, y que en la cinta de Kubrick cumple con la idea del mundo como cerebro detectada por Gilles Deleuze.
“Cuando entras en el laberinto que está fuera de ti, al mismo tiempo ingresas en el laberinto que está dentro”, advierte Haruki Murakami en Kafka on the Shore. Es indicador del talento kubrickiano el que una falla por parte de los efectos especiales redundara en un hallazgo que habría hecho las delicias de Borges: al no poder recrear con realismo el jardín ornamental del Overlook, que en la novela de King aparece lleno de setos recortados en forma de animales que cobran vida, el cineasta decidió remplazarlo por el laberinto donde ocurre el clímax del filme. Símbolo de la incomunicación humana, asunto recurrente en la obra de Kubrick, el dédalo es no sólo la transposición del interior del hotel —intrincado como su historia, que arranca entre 1907 y 1909— sino la cristalización de los meandros mentales en que se extravía Jack Torrance, el escritor vuelto Minotauro merced a un bloqueo creativo y vencido por el Teseo que encarna en su hijo Danny, el oráculo de cinco años de edad. (Otro bloqueo creativo en otro hotel, digamos viviente, es abordado en Barton Fink, de los hermanos Coen, donde el autor que bautiza la película confronta sus demonios como Torrance.) Al igual que la fachada y los interiores —las tomas aéreas se hicieron en el Timberline Lodge, en el monte Hood (Oregon), cuya administración pidió modificar el número de la habitación embrujada descrita en el libro por temor a que nadie se alojara en ella; Kubrick aceptó cambiar el 217 por el 237—, el laberinto del Overlook fue construido en los estudios emi Elstree en Borehamwood, Inglaterra, donde El resplandor se filmó entre mayo de 1978 y abril de 1979; el rodaje, dato curioso, comenzó justo el primero de mayo, fecha en que según la cinta termina el contrato firmado por Torrance como vigilante del hotel. Pero más allá del enorme gabinete de curiosidades que incluye, por ejemplo, el que el joven actor Danny Lloyd no se enterara sino hasta años después que había participado en una película de terror, o el que Garrett Brown, creador de la Steadicam, perfeccionara su invento —utilizado antes en Rocky y El maratón de la muerte— para ocuparse de casi toda la fotografía, aun de las tomas fijas; más allá de los lapsus técnicos y narrativos, asombrosos en un artista tan concienzudo, lo importante es que Stanley Kubrick haya logrado una fábula gótica primordialmente diurna sobre una familia disfuncional —tema que se perfila en Naranja mecánica (1971) y Barry Lyndon (1975)— enclaustrada en un laberinto donde campean la intemporalidad y el eterno retorno: “Todo se desintegra y se reintegra; eternamente se construye el mismo edificio del ser. Todo se separa, todo se junta de nuevo.” Importa, sí, que en ese edificio nietzscheano llamado Overlook deambule desde siempre y para siempre el guardián minotáurico de los hoteles. –
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.