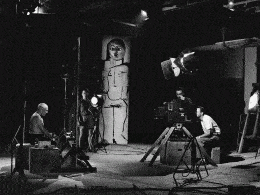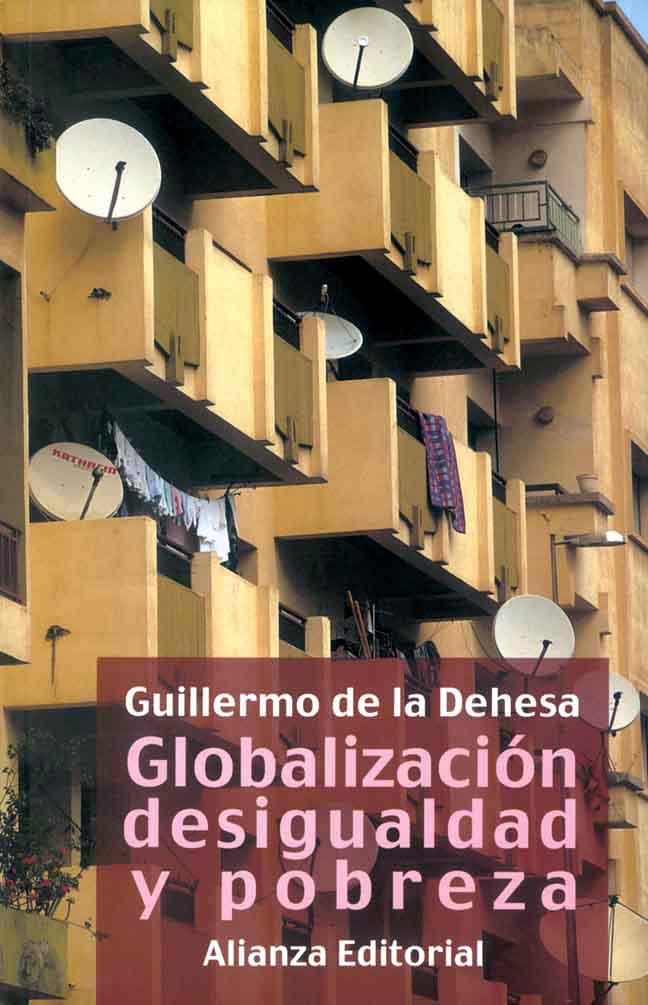No debería haberme sorprendido. Hace años escribí una novela, Corazón tan blanco, que trataba, entre otras cosas, del increíble secreto que para un hijo encerraba la existencia de su padre anterior a que fuera su padre, y así también su propio nacimiento. La escribí además, en parte, para explicarme otro secreto de la vida real, de alguien de mi familia, que no era posible ya conocer al haber muerto cuantos hubieran podido contar algo. Invenire, de donde viene inventar, significaba en latín descubrir, averiguar, encontrar. Inventarla es a veces la única forma de saber la verdad.
Y sin embargo he quedado estupefacto al leer ayer una noticia en la prensa, aunque acaso sea error o calumnia y mañana mismo esté irrevocablemente desmentida. Pero hoy el conocimiento, la idea, están ya en mi cabeza y será difícil que alguien los saque. Y acaso tampoco debería haberme asombrado tanto por otra razón: si lo pienso dos veces, muchos de los personajes de mi infancia eran gente algo rara, con biografías anómalas o azarosas que entonces no percibía así (a los niños les parece normal todo, son los individuos más liberales del mundo).
Recuerdo por ejemplo a varios intelectuales españoles exiliados en América: el filósofo Ferrater Mora, el profesor López-Morillas, que al final de su vida aprendió el ruso para traducir al castellano a Dostoievski y Tolstoi. Ambos, al igual que otros conocidos entonces o después, tenían en común un extraño y apenas perceptible acento, y una actitud levemente extranjera cuando, ya en los sesenta, pasaban algún verano en España. Había un elemento fantasmagórico en ellos, una especie de pugna o tensión latente entre los brillantes y acomodados profesores americanos que eran y los españoles apesadumbrados o desposeídos o perseguidos que habían dejado su país un día oprimidos por sus recuerdos, justo lo que parecían haber perdido una vez metidos en sus chaquetas a cuadros y sus pantalones un poco cortos y estrechos, como de tela flexible e inarrugable, inequívocamente americanos. Recuerdo a Rosa Chacel cuando aún venía de visita tan sólo, desde el Brasil, con sus faldas largas y un aire ausente, como si fuera impermeable al país nuevo y real, como si éste no adquiriera carta de existencia frente a su memoria tan larga.
Y recuerdo al músico Igor Markevitch o Markevic, quien, me parece, anduvo por aquí durante años como director titular o invitado de la Orquesta de RTVE. Mi tío Odón Alonso y su mujer, mi tía Tina, lo acompañaban mucho durante sus estancias, hasta el punto de llevárselo unos días a Soria, donde mis padres veraneaban. Al modesto profesor italiano de música de esa ciudad, don Oreste, se le caía la batuta al verlo, todos hablaban de él con veneración, "el Maestro", claro está. Mi tío Odón, también director, se sentía discípulo suyo, y aquel Maestro respondía con creces a todos los tópicos sobre los genios, o sobre los divos, que tanto abundan en su arte: había que complacerlo, pero también distraerlo; escucharlo sin fin y jamás irritarlo, lo cual no era fácil, dado su puntilloso carácter; halagarlo sin descanso ni límite, tolerarlo siempre. No era alto; su pelo había retrocedido lo justo, en las sienes, para hacerlo maduramente atractivo. Sus ojos daban algo de miedo, ojos de halcón con venillas enrojecidas, ojos picudos, rápidos, tanto para fulminar y posarse como para esquivar con desprecio. A los niños ningún caso, incluido su hijo Oleg, un par de años menor que yo, niño centroeuropeo y ajeno, poco se divertía, creo. Recuerdo a Markevitch tantas veces tomando café o un aperitivo con mis padres y mis tíos en la Dehesa de Soria, con universal desinterés y un importado aire de aristocratismo artístico que le venía sin duda de sus días jóvenes junto a Diaghilev y Stravinski en París. Nacido en 1912 en Ucrania, en Kiev, murió en Francia en el 83. Ahora leo que podría haber ocultado en su villa florentina a la cúpula terrorista de las Brigadas Rojas durante los cincuenta y cinco días de secuestro, previo a su asesinato, del primer ministro Aldo Moro, en el 78; y según un informe no probado, Markevitch "había conducido todos los interrogatorios de Moro". Estaba casado con una duquesa romana, también la recuerdo, vagamente. No sé. Pero de Markevitch asustaban los ojos, no eran para tranquilizar a un crío. Su mirada era despiadada, punzante, fanática de su arte, fiera. No me habría gustado nada ser interrogado por un hombre capaz de mirar así, a veces. –