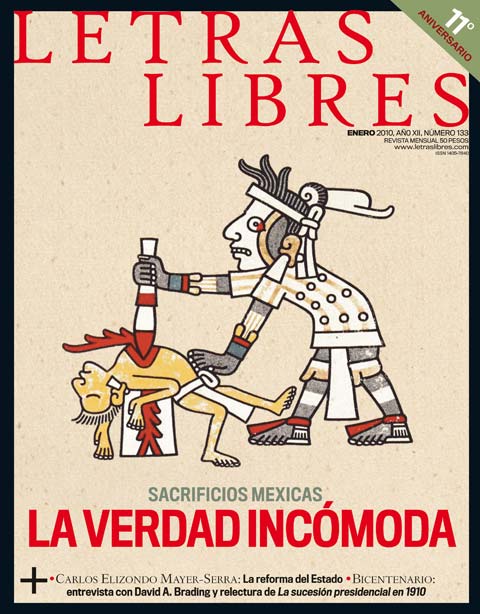Al principio, me llamó la atención el contraste entre su interés local e internacional. Por algún motivo su obra tenía para los italianos reverberaciones especiales y esa capacidad de tocar el nervio vivo de una sociedad particular me parece, cada día más, una vocación específicamente literaria, específicamente novelesca. Si Pierre Menard acierta al descubrir que el libro es un invento del lector, entonces la lectura que de Leonardo Sciascia (1921-1989) han hecho los italianos de su época es algo que debe tomarse en cuenta. Al mismo tiempo, esa interpretación nunca podrá ser la única; ni siquiera, tal vez, la más autorizada. Lo que me llevó a leerlo, al comienzo, fue lo anterior más su preocupación por el fenómeno de la mafia como cristalización del poder. Me enganchó. Me sumí en su lectura. Su Sicilia pasó a ser una metáfora duradera, una indagación acerca de una cierta forma de ejercer el poder.
La frase de Sciascia es precisa y natural. Se parece en esto a Bioy Casares. Esas oraciones diáfanas y seguras, a menudo concatenadas a través de punto y comas, arman un relato que atrae y da confianza. Su modelo podría ser Stendhal; el de las Crónicas italianas. Sabe mantener una perspicaz y entretenida distancia irónica. Su encanto reside, en buena medida, en su punto de vista frío y escéptico, pero nunca gravoso, nunca lejos de un humor suave, ligero y sagaz.
Ha declarado: “No tengo una gran fantasía creadora.” Los personajes son “seres ya existentes que entran espontáneamente en la página”. Sciascia es un cazador; las cosas, la vida, los movimientos del alma, se pueden captar y decir. Es el placer de la captura. Es el momento de la lucidez. Por otro lado, y en contraste con lo anterior, hay un momento para el velo del misterio, lo no resuelto, el móvil impenetrable. De allí la afición a las novelas de tema policíaco, pero que plantean –un poco a lo Gadda, pero completamente en otro estilo– un caso sin solución. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Todo modo (Tusquets, 1989, edición original de 1974) y en 1912+1 (Tusquets, 1987, edición original de 1986). Y cuando se trata de un acto virtuoso, como en Puertas abiertas (Tusquets, 1988, edición original de 1987), también su causa última queda en un claroscuro, en el cual se divisan preguntas teológicas.
Es más un dibujante que un pintor. Delinea personajes y episodios con rapidez y vigor. Depura, estiliza. Consigue una fría belleza, una belleza “clara y distinta”. Admira a Manzoni, a Pirandello, a Lampedusa, a Diderot. Y, por cierto, a Stendhal. No a Joyce. Ha sido inmune a la tentadora influencia de Calvino. Los asuntos que le inquietan son los mismos que se tratan en Los novios, la gran novela decimonónica de Manzoni, ambientada en el Milanesado del siglo XVII. La de Manzoni es una novela italiana y católica –si hay alguna– y por la cual desfilan enamorados y mafiosos, curas y nonnas, tarambanas y cardenales. En el fondo, dichos asuntos se reducen a uno: la coerción fuera del Estado y las antiguas instituciones y costumbres que lo legitiman. O, si se quiere, los instintos y ataduras que a través de mil pliegues, repliegues y recovecos permiten resistirse al Estado como agente que supuestamente monopoliza el ejercicio de la violencia. Es un tema ético tan hondo y antiguo como Esquilo.
Esto nos lleva de lleno a la cuestión de la mafia. Sciascia desarma en sus novelas las concepciones comunes acerca de lo que está detrás de ella. Pone en duda las versiones que apuntan a conspiraciones perfectamente organizadas. La mafia es una forma de concebir la práctica del poder y el poder para Sciascia resulta, en última instancia, inescrutable. Con todo, hay ciertas pistas. Como sucede en El consejo de Egipto (Tusquets, 1988, edición original de 1963), el poder envuelve a la verdad, la tapa, la desfigura, la esconde. El ejercicio del poder implica siempre una manipulación de la verdad. Y la novela, según Sciascia, está especialmente dotada para mostrar cómo ocurre.
En 1912+1 el crimen pasional no se esclarece porque el clima político y social no lo permite. Se está en sintonía con ese acuerdo político llamado “Pacto Gentiloni”, de 1913, que se propone evitar la “disolución de la familia” y que expresa una “absoluta oposición al divorcio”. En virtud de ese pacto los católicos italianos empiezan a participar en las elecciones. Antes se oponían a ello para respaldar el derecho del Papa al gobierno de Roma. En cierto modo, la democracia italiana que conocemos surge de este pacto.
Culpar a una bella condesa de “ojos vivos y limpios”, bien casada con un capitán, de haber asesinado a su amante –un mero bersagliere, un ordenanza llamado Quintilio Polimanti y destinado al servicio personal del capitán– no resultaba verosímil. Dicho pacto conservador gestionado por el conde Gentiloni y fundado en “el imperativo de salvar aún en la descomposición la sustancia” tendrá –afirma el narrador– perdurable influencia en Italia e iniciará “el largo período […] de las componendas, de las conciliaciones, de los acuerdos” (como el Tratado de Letrán). Una de sus últimas manifestaciones será “Moro inmolado en ese altar”. La componenda es la otra cara de la violencia. “Hay que estar de acuerdo”, repetía Giorgio La Pira: “Todos de acuerdo. Movía sus pequeñas manos como si quisiera modelar materialmente el acuerdo: masa dócil y suavísima.”
El narrador jamás usa en esta novela la primera persona de los personajes ni emplea el estilo indirecto libre. Se mantiene como un comentarista y editor del relato judicial. No hay otras fuentes que los expedientes del proceso y crónicas y reportajes de la época. Nunca abandona el papel del historiador, nunca trata de meterse en la mente de los personajes. Nunca los vemos desde adentro. Se mantiene la distancia. Hay que imaginarlos desde lo que ha quedado recogido en el proceso. Eso le da brevedad, concisión y frialdad a su relato; también filo e ironía. Por ejemplo, comentando lo escrito por un cronista contemporáneo sobre los hechos y las comprometedoras cartas de amor –en una de ellas se habla de los “momentos gozados”– que se exhiben en el juicio hace divertidos alcances a las influencias literarias allí presentes, sobre todo de D’Annunzio.
Así describe la retórica del abogado defensor de la condesa acusada: “no defraudó; antes bien, conmovió y entusiasmó. Barba y cabellera tempestuosamente agitadas por el viento de su elocuencia, haciendo una de esas apologías llenas de viento por las que entonces se medía la competencia de un abogado; y aún hoy la de un político (la de un político que sale en la televisión, quedando horas después en el espectador nada más que el recuerdo de que ‘ha hablado’ bien, si es que ‘ha hablado bien’: y es inútil preguntarse acerca de qué, pues tanto mejor ha hablado si no ha hablado de nada). Y yo, al leer la defensa del abogado Raimondo, no siento vibrar en ella la menor emoción, ni logro tampoco descubrir nada de persuasivo, nada de convincente. Sin embargo, en la sala criminal de Oneglia el público lloró y aplaudió a rabiar, largamente”.
El abogado, además de su prestigio y competencia profesional, tenía para la condesa la ventaja de ser un ex socialista, partido, el socialista, que brinda “más que cualquier otro”, la posibilidad del “abandono del mismo: en la presunción –o en la retórica– de ser más socialista de lo que el partido permite en ese momento. Pero no es infrecuente el caso de que el declararse más socialista y dejar el partido esconde el serlo menos o el no serlo ya nada”.
Según el diario Il Messaggero, “al parecer” se trata de una dama de “suma belleza” y el ordenanza es “un joven apuesto, alto, de pelo crespo y rubio”: datos por los que el lector, sigue diciendo el narrador, “puede tomarse lo de ‘al parecer’ no sin desconfianza”. Sciascia se entusiasma escudriñando estas medias verdades, las complicadas y exquisitas maneras a través de las cuales se alude a lo que no se puede aludir, y se dice lo que no se debe decir.
Cuenta el cronista que se podría pensar que la acusada “posee dos almas o dos naturalezas según se la observe de perfil o directamente al rostro”. De soslayo no se “advierte más que el tono de su voz modulada sobre el acariciante acento veneciano; y a la impresión que ello transmite se añade el perfil purísimo de su pálido rostro”. Pero cuando mira de frente y sus “ardientes ojos relampaguean” y sus respuestas “parecen meditadas, rápidas y directas” uno siente “que el alma de esta mujer no es tan sencilla” y que un hombre “inclinado a los arrebatos amorosos como lo era Polimanti, condenado a vivir a su lado de la mañana a la noche […] a verla en bata, en traje de baño, y cuando comía en casa o cuando paseaba siendo la admiración bajo las palmeras y los naranjos de San Remo […] debe haberse sentido atraído de forma irresistible”. “Pero que la condesa le hubiera correspondido”, que incluso hubiera sido capaz de asesinarlo por celos, “eso no se podía admitir, había que ahuyentar a toda costa la sospecha. Empresa difícil donde las haya”.
El mundo siciliano de Sciascia es un mundo católico. Los curas pululan en sus páginas. Es el caso, desde luego, de El consejo de Egipto, novela de la cual hay muchos ecos en El nombre de la rosa. Sus clérigos nunca son unívocos o repetitivos. Muy por el contrario. Los hay de todas las layas. Así presenta en Todo modo al incisivo, influyente y cultísimo padre Gaetano: “Alto e inmóvil dentro de la larga sotana negra, con una mirada lejana y perdida en un punto fijo, un rosario de gruesas cuentas negras enroscado en la mano izquierda, y la derecha, grande y casi transparente, cruzada sobre el pecho. Parecía no verme, pero acudió a mi encuentro, y siempre como si no me viera, dándome la curiosa sensación, al borde de la alucinación, de que se desdoblaba visual y físicamente –una figura inmóvil, fría y distante, que me rechazaba hasta más allá del horizonte de su mirada; otra, en cambio, llena de paternal benevolencia, acogedora, cálida y atenta–, me dio la bienvenida.”
El padre Gaetano es inolvidable. Por su finísima ironía, su sutileza, su elegancia, su sentido del poder real. No hay en él nada de ingenuo, de idealista, de confuso. Le gusta citar a Mallarmé: “La chair est triste, hélas! et j’ai lu tous les livres.” Es un hombre de este mundo. Sabe, por supuesto, recaudar fondos para sus obras. Es un ejemplar particularmente apto para alcanzar y ejercer el poder. Es una suerte de confesor, predicador y director espiritual de los que detentan el poder económico y político. Los ha reunido en un retiro espiritual. “El padre Gaetano maneja y modela la conciencia de todos estos como si fuera de cera.” Pero ocurre un crimen, luego otro, luego un tercero. La corrupción y el asesinato en el corazón mismo de la élite católica.
Quien narra la historia es un pintor exitoso y escéptico, ateo, antirreligioso e irónico. El cruce de espadas entre ese artista y el padre Gaetano es sorprendente. Ambos son de una agudeza e inteligencia excepcionales. El padre Gaetano se las arregla para escandalizar al laico pintor; su capacidad para la paradoja y la simulación sugieren que vive en un mundo mucho más escéptico y desencantado que el del narrador. “Pero Sade era cristiano”, dice el padre Gaetano. “La castidad”, dice, “es la forma más sublime del amor propio: convertir la propia vida en obra de arte”. El ateo aquí es un cándido, un crédulo. De los dos, el mundano y crítico es el padre Gaetano.
“El laicismo, aquello por lo que ustedes se llaman laicos”, dice el padre Gaetano, “no es más que la otra cara de un exceso de respeto por la Iglesia, por nosotros, los sacerdotes. Atribuyen a la Iglesia y a nosotros una especie de aspiración perfeccionista, pero quedándose cómodamente fuera de ella”.
La Iglesia que representa el padre Gaetano es una sutilísima invención para la administración del poder. Es “una fuerza sin fuerza, un poder sin poder, una realidad sin realidad”. Pero es más que eso. Dice: “los sacerdotes buenos son los malos. La supervivencia, y, más que la supervivencia, el triunfo de la Iglesia a lo largo de los siglos, se debe más a los sacerdotes malos que a los buenos […] El sacerdote que viola la santidad o, que en su manera de vivir, hasta la escarnece, en realidad, la confirma, la enaltece, la sirve”. Y más adelante: “Pero no olvide que estamos en el terreno de la paradoja […] La grandeza de la Iglesia […] radica en el hecho de consustanciar una especie de historicismo absoluto: la inevitable y precisa necesidad, la utilidad segura, de cualquier acontecimiento interno en relación al mundo, de cualquier individuo que la sirve y testimonia.” La Iglesia “es una balsa, La balsa de la Medusa, si quiere, pero una balsa”. Es decir, los que están dentro de la Iglesia sobreviven comiéndose los unos a los otros, como los náufragos de la balsa de la Medusa que pintó Géricault –cuadro que se refiere a un hecho real–, pero es una balsa, al fin. Gracias a ella, aunque sea a costa de otros, algunos lograrán sobrevivir. Fuera de esa balsa, parece pensar el padre Gaetano, no hay más que gente a punto de ahogarse y que nada hacia ella aun sin saberlo, aun a pesar de ellos mismos. “No, usted está nadando para alcanzar la balsa”, le dice al pintor ateo.
Las raíces últimas de la voluntad de poder se confunden con las del miedo. ¿Quién tiene miedo? Por ejemplo, el dúctil, astuto y persistente barón de “El quarentello” (en Los tíos de Sicilia, Tusquets, 1992, edición original de 1958), que teme al pueblo que le concede o reconoce su supremacía de la que él depende. Al siciliano lo seduce la idea del que no parece tener miedo, el que arregla sus cuitas a grito limpio, que “se las trae” e impone su voluntad. Es la misma figura que encarna Stalin para el comunista de “La muerte de Stalin” (en Los tíos de Sicilia); “un tío capaz de consumar venganzas o culminar con sentencias a baccagliu”; es un caudillo que satisface ese angustioso anhelo por depositar toda la confianza en una persona, descansar en ella y simplificar la vida. Se confía en una persona de quien arranca la legitimidad; nunca en el Estado, por cierto. Es un mundo en el que el asesinato está siempre cerca. Por eso mismo asombra la capacidad de enfrentar el riesgo de la muerte. “En toda la guerra no he visto a un sólo español que tuviera miedo de morir”, dice el narrador siciliano de “El antimonio” (en Los tíos de Sicilia), que combate en la Guerra Civil española.
Y a propósito del miedo: Sciascia tiene ojo clínico para escoger sus fuentes. Lo demuestra “El hombre del pasamontañas” (en Matahari en Palermo, Montesinos, 1986, edición original de 1985) que no transcurre en Sicilia sino en Chile. Se trata, posiblemente, de lo mejor que se haya escrito hasta ahora acerca de la dimensión del horror bajo el mando del general Pinochet, un relato breve, poderoso y verista. Sciascia ha sabido recortar entre los miles y miles de hechos y testimonios del espanto una figura arquetípica: la del “encapuchado del estadio nacional”. “El hombre del rostro oculto, el hombre del pasamontañas. Aquel que sin decir palabra, sólo con el gesto de la mano, escogía de entre los prisioneros hacinados en el estadio nacional al que mandar a la tortura y a la muerte.”
Así, cuenta Sciascia, lo recuerda un ex prisionero: “El siniestro personaje, escoltado por militares, pasaba revista a los millares de prisioneros. A pesar de su estatura insignificante, su ropa nueva y cursi y su paso inseguro, el hombre del pasamontañas se imponía a todos como una fantasmagórica presencia e imponía en las graderías un silencio de pánico […] Nosotros lo mirábamos con ansiedad […] Algunos volvían la cabeza para no ser identificados o trataban de escabullirse hacia los retretes. Cualquiera de nosotros podía encontrarse ante el índice del hombre del pasamontañas […] El hombre se acercaba, se detenía, continuaba la búsqueda; algunas veces volvía atrás para reconocer mejor a alguno.”
Sin embargo, un día de junio del año 1977, se presenta a la Vicaría de la Solidaridad, organismo que dependía del Arzobispado, un hombre que afirma: “El hombre del pasamontañas del estadio nacional soy yo […] Me llamo Juan René Muñoz Alarcón, carnet de identidad 4824557/9. Tengo treinta y dos años […] Soy un ex dirigente del partido socialista, ex miembro del comité central de la juventud socialista, ex dirigente nacional de la CUT (Central Única de Trabajadores). Pertenecí a la confederación de trabajadores del cobre.” Algunos meses antes del golpe de Estado dice que decidió dejar el partido socialista: “No estaba de acuerdo en ciertas cosas.” No precisa cuáles. Dice que sus ex compañeros “quemaron mi casa”. Dice que entonces fueron “hombres de derechas” los que lo escondieron y alimentaron. “Y tenía que pagar sus deudas […] Pero las pagó con alegría”, sugiere Sciascia: “Una alegría no apagada del todo en el momento de la confesión: ‘No fueron pocas las personas que reconocí. Y de las muchas que ya están muertas, yo soy el responsable de su muerte, por el solo hecho de haberlas reconocido.’”
Sciascia cree que Muñoz no ha hecho una verdadera confesión sino que está repitiendo el mismo gesto, el de la venganza: “como ayer contra sus ex compañeros, hoy contra sus ex protectores”. Ocurre que debe salir con los agentes a reconocer personas buscadas. Al encontrarse con uno que es su amigo, Miguel Plaza, lo deja pasar: “Gracias a mí, él está vivo aún: no quise reconocerlo.” Pero los agentes descubren su mentira: “ellos tenían una fotografía en la que él y yo estábamos juntos”. Cae en desgracia. “Me tuvieron durante tres meses en prisión tratándome como a los otros detenidos.” Lo liberarán a condición de que continúe colaborando, lo que hace activamente. Intentan que se infiltre en las estructuras clandestinas del partido socialista, pero no es posible porque “está quemado”. Le asignan “la tarea de dar caza a personas, interrogarlas, torturarlas, asesinarlas”. Asegura que adentro, en la prisión, “todos, sin excepción, colaboran”; y cuenta el caso de uno de la juventud comunista, del comité central, que reveló un buen número de cosas y nombres: “pero hay que decir que fue espantosa y salvajemente torturado”.
¿Y él? ¿Qué espera? “No ve salvación: se considera muerto y la muerte puede venirle tanto de sus ex compañeros como del régimen.”
Tuvo razón. A los cuatro meses de esta confesión, grabada por la Vicaría de la Solidaridad, el cadáver de Muñoz “fue hallado en un sitio eriazo en la Florida, en las afueras de la capital. Había recibido diecisiete puñaladas”.
Como suele suceder en las narraciones de Sciascia, los móviles últimos del deseo de violencia y crueldad, los resortes finales del mal y de la voluntad de poder, quedan en la penumbra. Sciascia no cree que las informaciones que aportaba el encapuchado hayan sido ni siquiera significativas para el régimen. En cualquier caso, lo esencial no es eso. Sospecha que en el trasfondo de esta historia hay algo peor, un hecho “más espantoso, más inhumano que la cárcel, la tortura, el fusilamiento: se ha querido con el hombre del pasamontañas crear una indeleble, obsesiva imagen del terror. El terror de la delación sin rostro, de la traición sin nombre. Se ha querido deliberadamente y con macabra sabiduría evocar el fantasma de la Inquisición, de toda inquisición, de la eterna y cada día más refinada inquisición”.
Sciascia explora otra arista más acerca de lo que es el poder de la mafia: lo que llama “la religión de la familia”. El poder se legitima entre los lazos familiares. Desde ellos se hace posible la resistencia al abuso pero a cambio, muchas veces, de un alto precio individual. La familia siciliana, en sus ficciones, es totalitaria. Sus miembros se deben al todo. Son intercambiables como ocurre en el cuento “Reversibilidad”: “Reversibilidad: de un cuerpo que rescata a otro, dentro de la desgarradora religión de la familia, de la que aún hoy toda Sicilia vive; de una muchacha de Grotte que conquista la libertad de un hombre del vecino y enemigo pueblo de Racalmuto” (“Reversibilidad”, en El mar del color del vino, Alianza Editorial, 1990, edición original de 1973). O como también sucede en “La tía de América”: “patrimonios enteros fueron a parar a manos de jueces, abogados, esbirros, carceleros y jefes de la mafia (estos últimos aseguraban protección a los detenidos políticos dentro de la cárcel); guapísimas muchachas con buena dote fueron sacrificadas en matrimonios con viejos jueces y funcionarios, y ha quedado grabado en la memoria de Castro el matrimonio de la hermana de don Vito Bonsignore, uno de los arrestados en el año 50, con un vejestorio, juez del tribunal de Trapani: una chiquilla de quince o dieciséis años que a mí me parecía una magnolia, delicada e intocable. Así es el amor familiar, más allá de lo justo y de lo lícito, en nuestros pueblos” (en Los tíos de Sicilia).
En ese cuento extraordinario que se llama “El mar del color del vino” (que da nombre al libro ya citado) Gerlanda, una muchacha siciliana de unos veinte años, viaja en tren con su familia. Va vestida con un hábito monacal negro porque ha estado enferma y debe pagar una manda a san Calogero. “Yo, antes de mi enfermedad, era más intemperante, más impaciente; quería presentarme a oposiciones para un cargo en el continente, marcharme.” Ha estado en Roma y ha sentido allí, viendo pasar ese aluvión de personas bullangueras, que “ninguna de ellas estaba con los otros, aunque anduvieran hablando, bromeando o cogidos del brazo; marchaban detrás de la vida como detrás de un coche fúnebre, cuando cada uno piensa: Estoy vivo, le ha tocado a aquél, no he muerto aún, y todos creen que los demás, el mundo mismo, habrán de morir antes”. Ellos “van detrás de la alegría”. Esa muchacha, Gerlanda, piensa que “se ha perdido la seriedad de la vida”. Por eso regresa a su pueblo, donde “la vida aún es seria”, pero donde su padre se niega a hablar de la mafia. Aunque –reconoce– “las apariencias son estrechas, insoportables […] Usted debe pensar que yo también soy estrecha, que estoy chapada a la antigua”. Pero “la vida me agrada: me agradan las cosas bonitas, los vestidos bonitos […] Y también me gustaría usar pintura en los labios e intentar fumar”.
La tensión entre el gran mundo y lo local; entre el magnetismo de lo abierto, lo fluido, lo nuevo y cambiante, lo entremezclado e impuro, por una parte, y por otra, de lo cerrado, lo tradicional e insular, y la historia de su recíproca dependencia, es el dolor de Gerlanda que marca su destino. El mar de Sicilia, según Nené, su hermano menor, “parece vino”. Y, en verdad, produce esos efectos. Aunque “no embriaga: se apodera de los pensamientos, suscita una sabiduría antigua”. Así con la literatura de Sciascia. ~
es un novelista chileno. Su última novela es Y entonces Teresa (Catalonia, 2024).