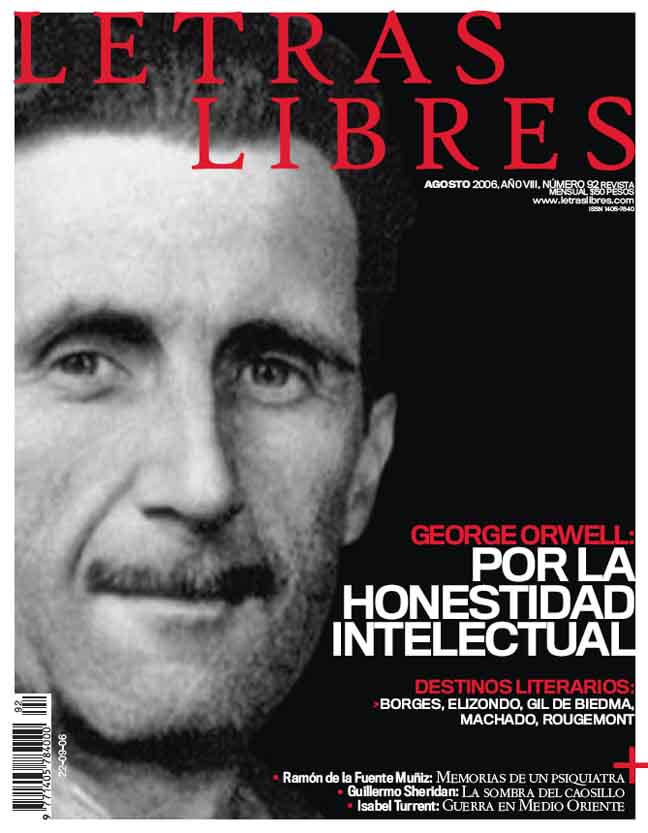Al gimnasio van dos señoras que charlan sin parar; ocasionalmente con otros, entre ellas todo el tiempo. Parecen amigas de toda la vida, que lo tienen todo en común; teñidas del mismo matiz de rubio, la misma ropa, las mismas reacciones, seguramente los mismos gustos; hasta la voz la tienen semejante. Son de esas señoras de edad intermedia, pasados los cincuenta, que deciden ir juntas al gimnasio a hacer algo por su cuerpo, porque solas no irían. No es que estas dos necesiten mucho una actividad física extra, porque son flacas y activas y parecen en buena forma. Señoras de barrio, sin nada especial como no sea la locuacidad, que está lejos de ser una rareza. Tampoco necesitan el gimnasio para conversar, porque empiezan antes; llegan hablando; si en ese momento yo estoy en una de las bicicletas cerca de la entrada, oigo sus voces cuando suben la escalera; hablan en el vestuario mientras se cambian, hacen sus ejercicios juntas sin parar de hablar un momento, en las bicicletas, las cintas, los aparatos; y se van hablando. No fui el único en observarlo. Una vez las oía desde el vestuario de hombres (ellas estaban en el de damas), hablando, hablando, hablando, y le dije al instructor: “Cómo hablan, esas dos.” Asintió arqueando las cejas: “Es terrorífico. ¡Y lo que dicen! ¿Las has escuchado?” No, no lo había hecho, aunque habría sido fácil porque hablan en voz alta y clara, como esa gente que no tiene secretos ni intimidades; se conforman a ese estereotipo de señoras de barrio, esposas, madres, amas de casa, como todas las demás, seguras de sí mismas y de su representatividad. Una vez, hace años y en otro gimnasio, había visto un caso parecido pero distinto, dos chicas que hablaban todo el tiempo, aun mientras estaban haciendo ejercicios aeróbicos muy exigentes; eran muy jóvenes y debían de tener unos pulmones formidables; un día que estaban en sendas colchonetas enfrentadas haciendo flexiones abdominales de las que dejan sin aliento, y no paraban de hablar, se las señalé de lejos a la instructora de ese gimnasio, que me dijo disculpándolas: “Es que son muy amigas y las dos trabajan todo el día: éste es el único rato que pasan juntas.” No es el caso de estas dos señoras, que evidentemente pasan el día juntas: las he visto por el barrio haciendo compras, mirando vidrieras o sentadas en un café, siempre hablando, hablando, hablando.
Hasta que un día, por casualidad, seguramente porque se ubicaron en bicicletas vecinas a la mía, oí lo que decían. No recuerdo qué era, pero sí recuerdo que me causó una impresión rara, de una rareza que no pude definir en el momento pero que de algún modo inconsciente y más bien desganado (después de todo, a mí qué me importaba) me prometí explicarme.
Aquí debo aclarar algo de mí, y es que hablo poco, creo que demasiado poco, y creo que eso perjudica mi vida social. No es que tenga dificultades para expresarme, o tengo las dificultades normales que tiene todo el mundo para expresar algo difícil de poner en palabras, e inclusive diría que tengo menos, porque mi largo trato con la literatura ha terminado por darme una capacidad superior al promedio para utilizar el lenguaje. Pero no tengo el don del small talk, y es inútil que trate de aprenderlo o cultivarlo porque lo hago sin convicción. Mi estilo de conversación es espasmódico (alguien lo calificó una vez de “ahuecante”). A cada frase se abren vacíos, que exigen un recomienzo. No puedo mantener una continuidad. En pocas palabras, “hablo cuando tengo algo que decir”. Supongo que mi problema, cuyas raíces bien podrían estar en ese largo trato con la literatura, está en que le doy demasiada importancia al tema. Conmigo nunca se trata sólo de “hablar” sino “de qué hablar”. Y el esfuerzo de evaluar los temas mata la espontaneidad del diálogo. Dicho de otro modo: siempre tiene que “valer la pena” decir algo, y así no vale la pena seguir hablando. Envidio a la gente que puede iniciar una conversación con gusto y energía, y puede sostenerla. Los envidio porque ahí veo un contacto humano lleno de promesas, una realidad viviente de la que yo, mudo y solo, me siento excluido. Me pregunto “¿pero de qué hablan?”, y a todas luces ésa es la pregunta equivocada. La agria incomodidad de mi trato con el prójimo proviene de esta falla. Si miro atrás, puedo adjudicarle a ella gran parte de las oportunidades perdidas, y casi todas las melancolías de la soledad. A medida que avanzo en años, más me convenzo de que es una mutilación, que no compensan mis éxitos profesionales ni mucho menos mi “riqueza interior”. Y nunca he podido resolver la intriga que me provocan los conversadores: ¿de dónde sacan temas? Ya ni siquiera me lo pregunto, quizás por saber que no hay respuesta. No me lo preguntaba respecto de estas dos señoras, y sin embargo recibí una respuesta, tan inesperada como sorprendente, tanto que abrió ante mí un abismo pavoroso.
De pronto, en el fluir incesante del diálogo, una le estaba diciendo a la otra: “Le dieron los resultados de los análisis a mi marido, y tiene cáncer, pedimos turno con el oncólogo…” Eso lo registré, y me puse a pensar. Por supuesto, creí haber oído mal, pero no era así. No sé si reproduzco las palabras exactas, pero era eso lo que decía una de ellas, y su amiga le respondía, con la debida simpatía y preocupación pero sin demasiada sorpresa, sin soltar gritos o desmayarse. Y sin embargo la noticia era de grueso calibre. Demasiado como para intervenir en la conversación de un modo casual, en medio de otros datos y en un plano de igualdad con ellos. Me constaba que las dos llevaban una hora larga en el gimnasio, y habían estado hablando todo el tiempo; además, habían venido juntas, lo que significaba que la charla había empezado un buen rato antes… ¿O sea que habían estado tocando diez, veinte, treinta temas, antes de que le llegara el turno a éste, tan trascendente? Barajé varias posibilidades. Quizás la afectada había venido reservando deliberadamente este asunto fundamental, para lanzarlo “como una bomba” en cierto momento; quizás había estado reuniendo fuerzas para decírselo a su amiga; quizás una especie de pudor la había retenido hasta que el tema salió por sí solo. O bien podía ser que la noticia no fuera tan importante, por ejemplo si el que ella llamaba (por costumbre, para entenderse) “mi marido”, era un ex marido del que estaba separada hacía muchísimos años y con el que ya no tenía ningún compromiso afectivo. Había explicaciones más audaces o imaginativas, como suponer que estaban hablando del argumento de una novela o guión teatral que una de ellas estuviera escribiendo (para un taller literario al que concurrieran juntas como concurrían al gimnasio); o que estuviera contando un sueño, sin usar los tiempos verbales adecuados a ese tipo de relato; o cualquier otra cosa. Apenas menos improbable que estas suposiciones era plantear que desde que se habían encontrado esa mañana, dos o tres horas atrás, habían estado hablando de asuntos más importantes y urgentes que el cáncer del marido de una de ellas, y éste llegaba en su debido momento, nada más. Absurda como parecía, esta explicación terminó siendo la más lógica y realista, o al menos la única que quedó en pie.
En el curso de estas reflexiones yo había recordado la ocasión anterior en que las había oído, y la sensación difusa de extrañeza que me había causado. Ahora podía ponerla en foco y explicarme retrospectivamente la extrañeza. Era lo mismo, pero había sido necesaria la repetición para que entrara plenamente a mi conciencia. Aquella vez se trataba (porque ahora sí lo recordé) de algo menos pasmoso como noticia: una le informaba a la otra que el día anterior habían empezado a pintar las paredes de su casa, y tenía todos los muebles tapados con sábanas viejas, y el descalabro usual de cuando “entraban los pintores”; la otra la compadecía, y ella respondía que con toda la incomodidad indecible que comportaba, era necesario renovar la pintura, no podían seguir viviendo en una tapera descascarada, etc., etc. La pequeña intriga que yo no había podido definir en mi mente era que esa noticia, tan central en la vida de un ama de casa, se pronunciara en medio de una conversación, y no al comienzo de la jornada, e inclusive que no hubiera sido anticipada días antes. Lo del cáncer del marido, ahora, me abría los ojos porque era mucho más chocante, aunque en esencia seguía siendo el mismo mecanismo.
A partir de ahí, empecé a prestar atención. Debo decir que no era tan fácil, por razones tanto físicas como psicológicas. De las primeras, la principal era que un gimnasio es un sitio muy ruidoso; los aparatos resuenan cuando se golpean las pesas de fierro, las poleas rechinan, el semáforo que marca los ritmos de actividad suelta unos pitidos agudos cada quince segundos, los motores eléctricos de las cintas zumban y gimen, el coro de bicicletas fijas puede hacerse ensordecedor cuando hay varias funcionando al mismo tiempo, todo el mundo habla y algunos gritan; y, por supuesto, el televisor está pasando ininterrumpidamente videos musicales a todo volumen, a lo que suele superponerse, en el salón del fondo, la música mucho más fuerte (hace temblar los vidrios) de la clase de aerobics. Las dos señoras, ya lo dije, hablan en voz alta, sin preocuparse porque las oigan, y en efecto es fácil oír que están hablando; lo que no es tan fácil es oír qué están diciendo, salvo que uno esté muy cerca. La continua movilidad a la que obliga una rutina de ejercicios me daba muchas oportunidades de colocarme cerca de ellas, pero, por lo mismo, no podía seguir cerca mucho tiempo sin despertar sospechas.
Aun así, lo que oí bastó para alimentar una perplejidad creciente. No importaba la hora, o el momento, que estuvieran llegando o yéndose, a la mitad de su rutina o en el vestuario o en las camillas de masajes con rodillo: siempre se estaban dando noticias importantes, y comentándolas con la debida avidez. Y si en un mismo día yo las oía dos o tres o cuatro veces, extremando mis maniobras de acercamiento, eran otras tantas noticias importantes, demasiado importantes para que siguieran apareciendo después de horas de conversación; pero, aun así, eran la única materia de conversación. “Con la tormenta de anoche se cayó el árbol del fondo de casa y me aplastó la cocina.” “Ayer nos robaron el auto.” “Mañana se casa mi hijo.” “Murió mamá.”
Eso no era small talk, de ninguna manera. Pero en realidad yo no sé lo que es el small talk; creía saberlo, pero ahora, al dudar de su existencia, ya no lo sé; si el caso de estas dos señoras puede generalizarse, entonces es posible que cuando la gente habla, lo hace porque tiene algo que decir, algo que vale la pena decir; empiezo a preguntarme si existirá el “hablar por hablar”, si no será un mito que yo me había inventado para disimular mi falta de vida, que en el fondo es una falta de temas.
¿O es al revés? ¿No serán estas dos señoras el mito que yo he inventado? Salvo que ellas existen. Vaya si existen. Las veo (y las oigo) todos los días. Y no sólo existen en el “campo magnético” del gimnasio. Como dije, las he visto y oído hablar en la calle también. Ayer al atardecer, justamente, había salido a caminar y me las crucé, salían de una perfumería charlando animadamente. Alcancé a oír un par de frases al pasar. Una le estaba diciendo a la otra que el día anterior había tenido una discusión con la hija, y que ésta había terminado anunciándole que se iba a vivir sola… Eran las siete de la tarde, y ellas habían estado juntas y hablando todo el día (por la mañana habían estado en el gimnasio). Descarto la posibilidad de que digan esas cosas “para mí”, no sólo porque sería una broma demasiado complicada y sin objeto, sino porque ellas no han registrado mi existencia, ni falta que les hace.
La respuesta a mis preguntas sería hacer una lista de todos los temas que tocan en un día, y ver si siguen una progresión (descendente) de importancia, como lo ordenaría el verosímil más elemental. Yo estaría en condiciones casi inmejorables para hacerlo, porque las tengo a mi alcance a primera hora de la mañana, en el gimnasio, durante dos horas largas… Pero no lo hice, ni lo voy a hacer. Ya mencioné los obstáculos físicos que se interponen, y dije que también había razones psicológicas. Estas razones se resumen en una sola: el miedo. Miedo a una cierta clase de locura.
Hay una ordenanza municipal por la que los taxis de Buenos Aires no pueden transportar animales. Como todas las demás leyes en nuestro país, ésta es a la vez letra muerta y letra viva. Con el hambre que hay, si una señora le pide al taxista que la lleve con su perrito faldero, hay diez probabilidades sobre diez de que se salga con la suya. Pero la ley sigue vigente, haciendo presión sobre las conciencias, como premisa fabulosa de cautela. Una de esas inerradicables leyendas urbanas cuenta que una vez una señora subió a un taxi con un mono tití disfrazado de bebé, con batita, escarpines, pañales y chupete, y el taxista no se dio cuenta del engaño hasta que el mono de un mordisco le arrancó media oreja. Como mucho habrá pensado, con la típica vulgaridad del resentido esclavo del volante, “pobre mina, que feo le salió el pibe”.
Alguien me dijo una vez que hasta con una cabra se puede viajar en taxi, sin más trámite que comprometerse a tenerla aplastada contra el piso y en todo caso ofrecer una propina. A esa inmensa laxitud se llega en materia de obediencia a la legislación “autónoma”. Y sin embargo, un taxista puede negarse a subir un pasajero que lleva una planta. Insólito pero verídico, como cualquiera puede atestiguarlo. Y no me refiero a un árbol o a un rododendro de seis metros de circunferencia: una plantita cualquiera, en una maceta o una bolsa, un orégano, una orquídea prendida a un pedazo de viejo tronco, un bonsái.
Y ahí, si se les ocurre, pueden ser inflexibles. No valen protestas ni razonamientos, los taxistas se sienten investidos del poder de la ley y dejan a pie al pasajero con la plantita, aunque sea un anciano o una madre con niños pequeños (y encima embarazada) o un minusválido, o esté lloviendo. Por supuesto que la ley no dice nada de plantas, habla sólo de animales, y la extensión de la prohibición al reino vegetal es un patente abuso, injustificable.
Pero es así. Se produce una superposición de lo que es y lo que debe ser. Aunque sean contradictorias, las dos cosas persisten en la realidad al mismo tiempo. La misma “superposición por simultaneidad” se manifiesta más clara en el siguiente intento de responder a la pregunta: ¿cuántos taxis hay en Buenos Aires?
Hay muchísimos, basta con salir a la calle para convencerse. Si uno quisiera saber el número, podría preguntar, investigar, inclusive ir a consultar el padrón automotor de la ciudad, que supongo que debe de ser del dominio público. Pero el cálculo puede hacerse también sin preguntar (sin hablar), sin moverse del escritorio. Basta con deducirlo de un hecho del dominio público.
Cada tanto, en realidad con llamativa frecuencia, aparece en los diarios la noticia de que un taxista honesto ha encontrado olvidado en su vehículo un maletín con cien mil dólares, y se lo ha devuelto a su dueño, al que ha localizado con mayor o menor esfuerzo. Es un clásico de la información. El dinero en juego puede ser más o menos, pero siempre es una suma que le solucionaría todos sus problemas a un taxista, o a cualquier miembro de la clase media lectora de diarios; de ahí el impacto del hecho, lo exorbitante del precio que se cobra la honradez. Supongamos, inaugurando la serie de mínimos con la que me propongo realzar la credibilidad del cálculo, que en Buenos Aires tal cosa sucede una vez por año nada más.
Pues bien, si miramos los taxis ocupados que circulan por la calle, podemos preguntarnos, para empezar, cuántos están transportando a pasajeros que llevan consigo maletines con cien mil dólares en efectivo. Necesariamente tienen que ser muy pocos. La generalización de la operatoria financiera mediante cheques, giros, tarjetas y transferencias electrónicas ha vuelto bastante anacrónica la manipulación de billetes. Yo nunca he subido a un taxi (ni a ninguna parte) con esa cantidad de dinero encima, ni conozco a nadie que lo haya hecho, pero hay que admitir que existe gente que lo hace. Aun dejando de lado lo ilegal o delictivo, puede tratarse de empleados de grandes empresas que pagan los sueldos en efectivo, o gente que hace alguna operación inmobiliaria, o una inversión bursátil, en fin, no me incumbe. Digamos, quedándonos cortos otra vez, cortísimos, que uno de cada mil pasajeros de taxis lleva esa cantidad encima.
Ahora, tomando ese universo restringido, preguntémonos cuántos de esos pasajeros que viajan en un taxi con cien mil dólares en un maletín pueden dejárselo olvidado. Si fuera yo, no me lo olvidaría, ya fuera mío el dinero, ya fuera ajeno (no sé en qué caso me cuidaría más). Realmente es el colmo de la distracción. Hoy día, digan lo que digan, no hay nadie indiferente al dinero, sobre todo tratándose de grandes cantidades. De modo que bien podría calcularse que no más de uno de cada mil pasajeros que toman un taxi con cien mil dólares se los dejan olvidados. Quizás sea más que uno, por ese conocido mecanismo psicológico que hace que cuanto más se preocupe uno por algo, peor le sale. Pero si exagero en este rubro, queda compensado por lo corto que me quedé en el anterior.
Pues bien, tomando el universo ya muy restringido de los taxis en los que alguien se ha olvidado esa enorme cantidad de dinero, queda por calcular cuántos taxistas tendrán el gesto de suprema honestidad de localizar al dueño y devolvérsela. Esto ya es más delicado, y supongo que el calculo se inclinará según la idea que se haga cada uno de la naturaleza humana. Hay quienes dirán que nadie es tan honesto; otros pensarán que ésa es una idea abstracta, y que puestos en el trance de la circunstancia real, la mayoría optará por quedar bien con su conciencia. Por mi parte, no sé qué pensar; nunca me he visto en la alternativa, nunca me he probado.
Lo estoy viviendo con un mero posible estadístico, y no sé cómo pasaría la prueba de la realidad; hay que recordar que la honestidad (por mucho que quiera creer en la mía) también es un concepto abstracto. Nadie es taxista por gusto; por lo menos no lo es toda la vida. Es un trabajo duro, y cien mil dólares deben de equivaler, hoy, a veinte años de taxi. Pesando los pros y los contras, yo diría que, en promedio, de cada mil taxistas puestos en la disyuntiva, uno devolvería el botín, y los otros novecientos noventa y nueve no.
Obtenidos estos números, invirtiendo el proceso, se obtiene la cantidad de taxis necesarios para que se dé un caso de que un taxista honesto devuelva los cien mil dólares olvidados en su vehículo por alguien que viajaba en él con esa cantidad encima. Como el caso se da en la realidad, y con bastante frecuencia, el resultado es mil millones (se lo obtiene de multiplicar mil por mil por mil).
Con lo cual queda respondida la pregunta inicial. En la ciudad de Buenos Aires hay mil millones de taxis. Es decir, a la vez los hay (por la persuasión del cálculo, que es impecable) y no los hay (¿cómo iba a haber mil millones de taxis en una ciudad de diez millones de habitantes?). Es simultáneo.
Con este resultado sólo en apariencia paradójico doy por terminadas las anotaciones que me proponía hacer en mi viaje a Tandil, donde llegué esta tarde. Antes de iniciar el diario de mi estada en esta bella ciudad serrana, resumiré en pocas palabras las circunstancias que me trajeron a ella.
Mi abuela cumplió ochenta y cinco años la semana pasada, bien de salud, alegre, optimista, cariñosa, lúcida, aunque con pequeños olvidos inofensivos propios de la edad, de los que ella es la primera en reírse. Todos nos reímos cuando se los cuenta a la familia, de la que es el alma y el centro. Y no es sólo con anécdotas risueñas que se ha ganado y mantiene esta centralidad. Su fuerza nos da las razones de existir que no encontramos en nosotros mismos. Muchas veces nos hemos preguntado cómo es posible que de un ser tan lleno de vida haya brotado una descendencia tan exangüe. Las dos generaciones que la siguieron (sus hijos y nietos), y me temo que será lo mismo con la tercera que ya empieza a nacer, carecemos de energía vital, y lo poco que hacemos, la poca esperanza con la que nos arreglamos para seguir adelante, la absorbemos de ella como de una fuente inagotable. Nos preguntamos con temor qué será de nosotros cuando nos falte.
Es fácil imaginarse el temblor que atraviesa la alegría con la que festejamos sus cumpleaños. Los ochenta fueron ocasión de una gran fiesta que reunió a toda la parentela en una especie de apoteosis de nuestra dependencia. A partir de ahí empezamos a sentir el transcurso amenazante de una cuenta regresiva. Los diecisiete lustros de este año también fueron celebrados con especial pompa. Sin decírnoslo, todos rumiábamos cuentas y cálculos. Al verla tan bien, podíamos darle sin exceso de ilusión diez años más de vida. ¿Por qué no? Noventa y cinco años no es una edad imposible. Y aun admitiendo una lógica declinación de su parte, diez años era un plazo considerable, quizás suficiente para que encontráramos nuestro camino y nuestra felicidad, y dejáramos de necesitar de su vitalidad para seguir manteniendo nuestro simulacro de existencia humana.
El día anterior al aniversario, una de mis tías le preguntó si no iba a jugarle a la quiniela el número de años que cumplía. Estuvo vacilando un poco, por coquetería. Tuvieron que insistirle: “¡No todos los días se cumplen ochenta y cinco años!” Era cierto, como es cierto que mi abuela es una empedernida quinielera que no deja escapar número. Una vez la atropelló un auto y le fracturó una tibia, y aun en medio de la conmoción y el dolor tuvo la presencia de ánimo de registrar los dos últimos números de la chapa patente del auto, y antes de que la metieran al quirófano mandó a un hijo a que se lo jugara, y ganó. Los dos meses que estuvo con la pierna enyesada se los pasó contándole el suceso a todo el mundo.
De modo que el día antes, en su habitual ronda de compras por el barrio pasó por la agencia de quiniela a hacer su jugada. Ahí la conocen bien y es una clienta favorita, con la que siempre están bromeando. Comunicativa como es, mi abuela empezó diciendo que cumplía años, y quería jugarle a las dos cifras de su edad. El quinielero la felicitó, por el cumpleaños y por la buena idea, sacó una boleta y se la empezó a llenar como hacía habitualmente. ¿Entonces, el número era…?
–Cincuenta y ocho –dijo mi abuela.
No era una broma. Se le había hecho una pequeña confusión en la cabeza, un cambio del orden de los números. El hombre le preguntó un par de veces buscando confirmación de lo que había oído; primero creía que era una broma, soltó una risita cómplice que no tuvo respuesta: ella repetía imperturbable “cincuenta y ocho”, totalmente convencida. Se fue con su boleta, y sólo cuando estuvo de vuelta en su casa y la revisó antes de ponerla en la frutera, apretada entre dos manzanas (lugar cabalístico habitual para sus documentos de juego) cayó en la cuenta del error. Al día siguiente durante la fiesta nos contó el incidente, con su gracia habitual. También en la fiesta, se hizo un momento para ir a la cocina a escuchar a Riverito por la radio, y resultó que había salido el cincuenta y ocho a la cabeza y a los premios.
De ahí provino la plata para mi viaje a Tandil. Ella sabía que yo acariciaba desde hacía años el proyecto de ese viaje, sabía que era importante para mí. Qué no sabía de mí, y de todos nosotros. En la profunda comprensión de los mecanismos de la desidia y el temor que movían a todos sus descendientes, sabía que yo nunca emprendería el viaje sin un estímulo externo, que sólo ella podía darme.
Siempre me he sentido su nieto favorito. He vivido sobre esa certidumbre, si es que puede llamarse “vida” al sinuoso merodeo por la realidad al que se reduce mi experiencia. Mi abuela no se demoró en darme espontáneamente la mitad del monto del premio, “para tu viajecito”. No necesitó decir más, porque los dos sabíamos a qué se refería. Pero esa clase de proyectos postergados son comunes en mi familia, y casi todos sus hijos, nietos y yernos se habrían podido beneficiar como yo de su generosidad. ¿Había debido elegir? ¿Adónde iría a parar la otra mitad del dinero? No me lo pregunté. Quizás porque la respuesta me llevaría a conclusiones incómodas. Después de todo, dada su función de dadora de vida, su preferencia por mí sólo podía significar que yo era el más necesitado.
El viaje estaba (está) relacionado con la que todos estos años ha pasado por ser mi “vocación”: la literatura. Sé que mi abuela preferiría que viva. Por supuesto, es lo que preferiría yo también. Pero tengo la obstinación de los débiles de voluntad, y me aferro a una profesión que no es tal, para la que quizás no nací y en la que hasta la fecha no he dado ni la más mínima prueba de capacidad. Me obstino, precisamente, en afirmar que en la literatura no es necesario presentar pruebas. En mi fuero íntimo nunca sentí el llamado vocacional de las letras, ni me imaginé haciendo el trabajo correspondiente. Si soy sincero conmigo mismo cuando respondo por las profesiones que habría adoptado con gusto, si hubiera tenido el vigor necesario para vivir de verdad, tengo que enumerar, en este orden: peluquero de señoras, heladero, embalsamador de aves y reptiles. ¿Por qué? No lo sé. Es algo profundo. Pero al mismo tiempo puedo sentirlo en la piel, en las manos; a veces durante la jornada, sin querer, adopto los gestos de estos trabajos, y hasta creo experimentar como una ensoñación de los sentidos el placer de la faena bien hecha, el impulso a superarme, y hasta se esboza en mí, como un sueño dentro del sueño, el proyecto de publicitar mis habilidades, ampliar mi clientela, modernizar mis instalaciones.
Lo que tienen en común mis tres vocaciones irrealizadas es una cierta aproximación lateral a la escultura, a formas fugaces y degradadas (vergonzantes) de la escultura. Mis observaciones en este campo me inducen a pensar que toda vocación frustrada apunta de un modo u otro al arte de la escultura.
Si es así, la intensa frustración que he sentido hasta el momento frente a la literatura también debería estar referida a la escultura. De hecho, ahora que lo pienso, si he puesto mis esperanzas de “escritor” y mi deseo de distinguirme como tal en la busca de “nuevas formas de asimetría” (tal es el título de mi único libro publicado), ha sido por una torcida analogía con el plexo plástico tridimensional.
El viaje a Tandil me puso por fin ante la experiencia en sí. Metí un cuaderno en el bolso y vine todo el trayecto en el ómnibus escribiendo estas notas preliminares. Ahora, al empezar el diario, quiero poner una dedicatoria. La lealtad, el agradecimiento, la elegancia y el mandato de simplicidad indican que la destinataria debería ser mi abuela. Pero no es así. Un impulso oscuro me lleva a poner otra cosa, esto (que como dedicatoria es bastante insulso):
“A mis queridos órganos de la reproducción.”
Se acerca la medianoche, estoy sentado a la mesita contra la pared de este cuarto de hotel de Tandil. La puerta, cerrada con traba, lo mismo que los postigos de la ventana. Por una vez, no debo buscar un tema. Porque hoy, apenas llegué, me sucedió un hecho portentoso que no sólo me da tema sino que me vuelve tema a mí mismo. Pues a nadie le ha sucedido antes algo igual. Soy el primero, el único, y a la vez que eso me obliga a dar testimonio, me simplifica la tarea de darlo, pues cualquier cosa que diga y de cualquier modo que lo diga será automáticamente (por ser yo el que lo dice) testimonio y prueba.
Es la literatura propiamente dicha. Ahora puedo verlo. Todo lo anterior, todo lo que pasa por literatura para el mundo, escritores incluidos, vale decir la busca laboriosa de temas y el extenuante trabajo de darles forma, cae como un castillo de naipes, como una ilusión juvenil o un error. La literatura empieza cuando uno se ha vuelto literatura, y si hay una vocación literaria no es otra cosa que esta transubstanciación de la experiencia que hoy se ha dado en mí. Por puro azar. Por un encuentro casual, y la revelación consiguiente.
Le vi la espalda a un fantasma. Fue hoy, hace un rato, poco después de llegar. De la terminal de ómnibus vine al hotel, me registré, subí al cuarto a dejar el bolso y salí casi de inmediato a dar una caminata para estirar las piernas y conocer la ciudad. Tandil es poco más que un pueblo grande levantado en medio de la pampa, a los pies de unos cerros que son de los más viejos del mundo. A esa hora parecía cobrar algo de vida: se reunían jóvenes en las esquinas, los empleados volvían a sus casas, entraba gente a los cafés; pero sólo en la reducida área céntrica. Cuando volvía al hotel, dando un rodeo por calles algo más apartadas (no mucho), el panorama era desolado, tanto que en un largo trecho no vi un alma. Por la hora, ya debería haber sido de noche. Un resto de día persistía suspendido en el aire. Los colores se habían cubierto de un plateado uniforme, y reinaba un gran silencio. Las calles rectas se extendían hasta el horizonte, tan iguales que en una esquina creí haber perdido la orientación. No era así, pero cuando retomé la marcha, ya seguro del rumbo, lo hice un poco más rápido y prestando más atención. ¿Atención a qué? No había nada en qué fijarla.
Quizás por esa lívida ausencia que se había hecho a mi alrededor advertí un pequeño movimiento, que en el trajín urbano no habría notado. Era menos que un movimiento, su sombra, el cambio de lugar de un pedazo minúsculo de aire, o ni siquiera eso. Estaba pasando frente a una casa abandonada, cuya fachada se ahuecaba en una especie de loggia con columnas, seguramente un capricho de uno de esos tradicionales constructores italianos que edificaron los pueblos de la provincia. El tiempo había oscurecido el gris del estuco, y el crepúsculo sombrío se rendía del todo más allá del arco. Allí en el fondo, a media altura contra la puerta clausurada, flotaba un fantasma. El movimiento que me había indicado su presencia debió de haber sido un tic. Lo había remplazado una intensa fijeza. Me miró, nos miramos, apenas un instante, el momento apenas que necesitó la alarma para formarse en sus rasgos exhaustos. Yo no tuve tiempo para sentir miedo; a él le bastó para dar media vuelta y volver a entrar. Evidentemente, fue un azar que él no pudo anticipar lo que me permitió descubrirlo. Por un conocimiento habitual acumulado en décadas de aburrimiento, el fantasma debía de saber que a esa hora nunca pasaba nadie por ahí. Pero ese “nadie” no me incluía. Yo era un forastero recién llegado, en una caminata ociosa por donde me llevaran mis pasos. La conjunción lo sorprendió desprevenido, interrumpiendo su “salida a la vereda a tomar el fresco”, que quizás repetía un hábito vespertino de sus antiguos años de vida. Y la sorpresa lo hizo reaccionar dándose vuelta y volviendo a entrar por donde había salido (atravesando la pared), sin darse cuenta, en lo instintivo del gesto, que ofrecía a mi mirada algo que ningún hombre había visto nunca: su espalda.
La humanidad ha visto mucho, a lo largo de su prolongada historia; se diría que “lo ha visto todo”. Y yo mismo, aun en lo limitado de mi experiencia, podía pensar que lo había visto todo. El individuo repite los “todos” y las “nadas” de la especie, pero siempre hay “algo” que sobra o que falta. Sólo lo irrepetible es vida. Ese “algo” irrepetible es una sola cosa, única, en la que se tocan como en un doble vértice inconcebible los mundos de la vida y la muerte. Y nadie había visto, hasta hoy, la espalda de un fantasma.
Fue una fracción mínima de tiempo, pero la vi. De pronto la escena se había disipado, y yo seguía mi marcha, ahora sí acelerando, apuradísimo por llegar, encerrarme en mi cuarto (el plano del cual, con la mesa y la silla, y hasta el cuaderno abierto sobre la mesa, se pintó vívidamente en mi imaginación), y ponerme a escribir. Fue entonces que me dije por primera vez: la literatura… Más bien me lo grité interiormente. Y no necesitaba decírmelo: lo sentía en cada fibra del cuerpo. Tanta era la excitación que esta vez sí me perdí de veras. Tuve que extremar mis recursos de orientación para encontrar el camino, siempre más y más rápido. Casi corría. Aun así, cada pocos pasos metía las manos en los bolsillos y sacaba la bic y unos papeles que llevaba encima casualmente (el boleto del ómnibus, la tarjeta del hotel, unos tickets) y garrapateaba una nota, deteniéndome apenas, para después retomar la marcha más rápido que antes.
Y aquí estoy, al fin. Escribo como un poseído. No es para menos: una vida entera de aventuras y estudio podría no haberme dado una justificación tan plena. Llego fluidamente al punto climático: la descripción de esa espalda que siempre se hurtó a los ojos de la humanidad.
Pero… No sé si será la impaciencia, o el exceso de energía que me posee desde que el fantasma se volvió, pero me ha dado un dolor agudo en medio del pecho, un dolor que crece sin cesar y me está obligando a hacer unas muecas horribles. Se hace insoportable al escalar a un pico espasmódico, y cuando parece que va a pasar, no pasa. Me cuesta escribir. Se me nubla la vista, tengo los ojos entrecerrados, y las mandíbulas tan apretadas para no gritar que se me podrían pulverizar las muelas.
En este momento, mientras sigo tratando de trazar letras y palabras cada vez más deformadas, se me hace clamorosa la idea de que podría morirme aquí donde estoy, sobre mi cuaderno abierto. Justo antes de contar lo que vi…
¿Es posible? ¿Es concebible tanta mala suerte? Ahora el dolor ha disminuido un poco pero es peor: siento cómo se desgarra la cámara interna del corazón con “un ruido de cortar seda”, y se hacen unos borbotones adentro, se mezcla toda la sangre… Mi mano que escribe se estremece y empieza a amoratarse… no sé cómo logro mantener en movimiento la lapicera…
Ya tengo la vista turbia, la fijo desesperadamente en las rayas que sigo haciendo… En la periferia ya casi oscura veo los papelitos arrugados con las notas que tomé en el trayecto… Eso es lo único que quedará como testimonio de mi visión… Pero no llegan a ser notas, son apenas recordatorios crípticos que nadie podrá entender (la maldita manía de las abreviaturas). Mi muerte las dejará indescifradas para siempre… salvo que alguien muy inteligente, con un minucioso trabajo (años, o décadas) de inducciones y deducciones, logre hacer una reconstrucción plausible… Pero no, ese trabajo sólo se hace con el espolio de un gran escritor; con el mío nadie se va a molestar…
O bien yo podría dejar las claves… Pero es imposible. No tengo tiempo. No puedo mantener el ritmo y la tensión de una buena prosa, como la que me gustaría haber escrito, y que me habría vuelto un gran escritor al que valiera la pena estudiar. Ya no puedo hacer más que garabatear con mis últimas fuerzas unas frases sueltas, casi incoherentes… No tengo tiempo porque muero… Morir es el precio exorbitante que un fracasado como yo paga por volverse literatura… Lo que más me duele es que en realidad tuve tiempo (ya no lo tengo) y lo desperdicié lamentablemente… La lección, si es que una lección puede redimir aunque sea de modo parcial el desperdicio de una vida, es que hay que ir directamente al grano… Debí haber empezado por lo importante, por lo que nadie más que yo sabía… Ni siquiera habría debido renunciar a la progresión y equilibrio de un relato bien hecho, porque los prolegómenos podía escribirlos después y al pasar en limpio poner cada cosa en su lugar… Esa imbécil compulsión a contar siguiendo el orden en que pasaron las cosas… ~
8 de diciembre, 2003