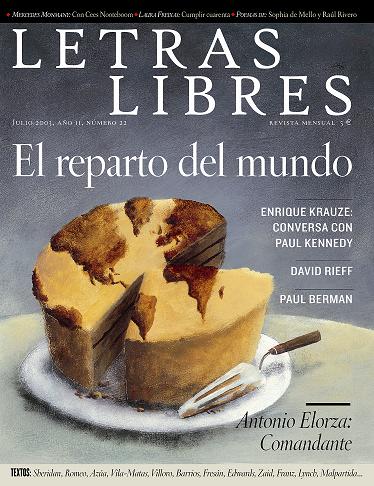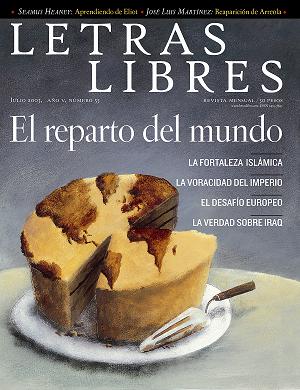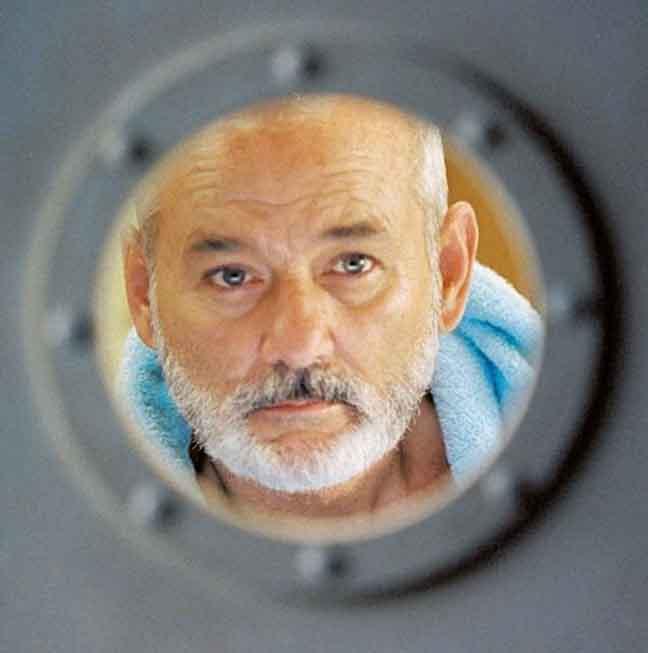I.
Leo Strauss señala, en algún lugar de sus escritos, que el problema judío viene a ser, de manera condensada, el problema político. Este señalamiento cargado de malicia llevaba el fin de invitar a dos tipos de reflexión. Uno, el más evidente, concierne al destino histórico de los judíos, desde las edades bíblicas, pasando por la diáspora y el establecimiento del Estado de Israel. El otro, menos evidente, se refiere a las luces que el judaísmo como hecho social arroja sobre nuestra comprensión más general de la política. Strauss tenía en mente lo que llamó el “problema teológico-político”, que él veía como la tensión inevitable entre la autoridad política y la revelación. Sin embargo, el problema judío es importante también en otro sentido. Pues la forma en que las naciones o civilizaciones se las ven con la existencia de los judíos puede revelar, en ciertas coyunturas históricas, padecimientos políticos cuyas causas poco o nada tienen que ver con el judaísmo en sí. En ciertos periodos, el hecho de que se agudice el problema judío no es más que el síntoma de un malestar más profundo en la vida y las ideas políticas.
La Europa contemporánea atraviesa sin duda por un momento así. Y no es el primero. A lo largo de la historia europea ha habido periodos en que las crisis del pensamiento político tuvieron importantes consecuencias para los judíos en sus relaciones con otros europeos. Las persecuciones antisemíticas de la Edad Media, debidas a causas diversas, coincidieron también con perturbaciones en el pensamiento europeo acerca de la relación entre el poder eclesiástico y el secular, entre la Ciudad de Dios y la Ciudad del Hombre. La emancipación de los judíos ocurrida en los siglos XVIII y XIX coincidió con el trascendental viraje del absolutismo a las teorías del republicanismo y la democracia. Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, el rechazo de tales conceptos políticos de la Ilustración en nombre de los ideales nacionalistas, raciales y antimodernos, presagiaba acontecimientos que habrían de moldear la conciencia judía hasta la actualidad.
Hoy en día los europeos atraviesan por lo que los historiadores llaman un “periodo de estribo”: se ha superado una etapa peculiar, la de la Guerra Fría, y comienza una nueva edad de las tinieblas. Si se mira retrospectivamente la era que acaba de terminar, resulta especialmente impresionante un hecho sobre la vida intelectual de Europa occidental o “la vieja Europa”: la omnipresencia de ideologías y pasiones políticas y la relativa ausencia de un pensamiento político serio, entendido como la reflexión disciplinada e imparcial acerca de una experiencia claramente política. Esta decadencia intelectual ha tenido excepciones, las cuales son hoy ampliamente reconocidas: Isaiah Berlin y Michael Oakeshott en el Reino Unido, Raymond Aron en Francia, Norberto Bobbio en Italia y, si acaso, unos cuantos más. Pero debido al irresistible atractivo del marxismo y el estructuralismo con todas sus variantes, la influencia de estos pensadores en el debate intelectual más amplio se vio en realidad muy limitada en este periodo. Lo paradójico de estas escuelas es que alentaban el compromiso político al tiempo que absorbían toda la reflexión sobre la experiencia política convirtiéndola en discusiones amorfas acerca de las fuerzas históricas, económicas o lingüísticas. De resultas de ello la acción política se intensificaba conforme se atrofiaba el pensamiento político.
En retrospectiva, el alejamiento intelectual respecto de la reflexión política en Europa se antoja hoy tanto una reacción como una forma de enfrentarse a las condiciones singulares de la Guerra Fría. Tras los desastres de la primera mitad del siglo XX, se congeló la política de Europa occidental, o al menos así ocurrió con algunas de sus cuestiones esenciales. Se reorganizaron las economías, se reescribieron las constituciones, se reformaron los parlamentos y los partidos, y cambiaron las costumbres sociales. Pero el asunto más delicado para todos los Estados-nación modernos —el asunto de la soberanía— no podía ponerse sobre la mesa de discusiones debido a que ni la comunidad europea como un todo ni los países europeos occidentales tomados individualmente eran cabalmente soberanos. A través de los siglos, al concepto de “soberanía” se le han adscrito muchos significados, incluso incompatibles entre sí, pero en su núcleo está la idea de autonomía, que en términos políticos significa la capacidad de defenderse y, de ser necesario, decidirse a emprender la guerra. En este aspecto las naciones europeas no eran soberanas durante la Guerra Fría. Y había buenas razones tanto para que esto ocurriera como para que durante décadas los pensadores de Europa occidental se sintieran aliviados de no haber tenido que pensar en tales asuntos, mientras que Estados Unidos y la OTAN preferían eximir a los europeos de esta tarea, tomándola en sus manos y pensando por ellos. Si bien esto constituyó un arreglo prudente, a fin de cuentas tuvo consecuencias intelectuales poco saludables.
Desde 1989 tales consecuencias han sido del dominio público en dos ámbitos relacionados entre sí. El más importante es el de la reflexión continental a propósito de la Unión Europea. En los primeros decenios de la posguerra se entabló un debate inspirador acerca de los “Estados Unidos de Europa”, pero con el paso del tiempo el concepto de “Europa” llegó a tener poco significado más allá de la cooperación económica. Con todo, a lo largo del pasado decenio, hemos presenciado una adhesión muy poco crítica a la idea de Europa entre los intelectuales europeos occidentales en general y al hecho de abrazarla como una suerte de ensalmo contra los problemas políticos más difíciles que en la actualidad enfrenta el continente. Muchas razones explican esto, aunque difieren de uno a otro país. En los países ex fascistas —Alemania, Italia, España— la idea de Estado-nación todavía tiene mala fama, en tanto que el concepto de “Europa”, con su halo de arrobada indefinición, inspira esperanzas pospolíticas pacíficas. En Francia no se concibe a Europa en lo general como un sucedáneo de la nación, sino como un recurso para limitar el poderío alemán sobre el continente y la influencia de Estados Unidos desde el otro lado del Atlántico. Para los intelectuales de los países más pequeños, pertenecer a “Europa” equivale a la esperanza de escapar a la oscuridad cultural.
Lo que Europa significa en tanto entidad distintivamente política sigue siendo un misterio para todos los afectados. Los especialistas europeos más avezados se preocupan por esto. Les inquieta lo que llaman el “déficit democrático” de las instituciones europeas de Bruselas y Estrasburgo. También les causa desazón hasta dónde pueda extenderse la comunidad, no sólo desde la perspectiva económica sino, como en el caso de Turquía, también desde el punto de vista cultural. Sin embargo, la reflexión seria sobre la naturaleza de la soberanía europea y su relación con la soberanía nacional no abunda en nuestros días, de no ser entre los especialistas académicos. Así que preocupaciones tan comprensibles acerca del futuro de la nación, y el debate público al respecto, se han dejado en manos de los xenófobos y chovinistas, los cuales no escasean en cualquiera de los países europeos.
Resulta pues verdaderamente extraordinario que la idea del Estado-nación, como seno de la acción y la reflexión políticas, haya caído en el olvido de manera tan rápida y silenciosa entre los pensadores europeos occidentales de hoy. La gran excepción que confirma la regla es Francia, donde las más apasionadas manifestaciones a favor de la tradición degaullista de la autonomía nacional alternan con manifestaciones igualmente apasionadas a favor de la cooperación europea e internacional, lo que conduce al tipo de incoherencia diplomática que recientemente vimos manifestarse en las Naciones Unidas. Existen también razones comprensibles para que suceda esto. Después de todo, una de las lecciones más importantes que los europeos han aprendido de la historia del siglo XX es que el nacionalismo es siempre un peligro y que, a la larga, puede infectar y destruir la democracia liberal.
¿Pero cuáles son las alternativas serias al Estado-nación como forma de vida política? La historia nos lo ha enseñado: los extremos, la tribu y el imperio, ninguno de cuyos modelos quisieran restaurar los europeos como su forma preferida de asociación política. Entre esos extremos se han dado experimentos breves con pequeñas repúblicas indefensas y débiles confederaciones o alianzas efímeras. Pero, durante más de dos siglos y hasta nuestros días, el destino de una política ética y humana en Europa se ha visto asociado al del Estado-nación como la forma dominante de la vida política. Y no es difícil ver por qué. Si una entidad política de regular tamaño ha de granjearse la lealtad y el compromiso de sus ciudadanos, debe encontrar una forma de agruparlos, y entre los vínculos que se encuentran a la mano están los del lenguaje, la religión y la cultura en su acepción más amplia. Dichos vínculos, en efecto, son artefactos de la historia sujetos a la “invención” y la manipulación. No son hechos en bruto, pero, desde el punto de vista político, constituyen invenciones de lo más útiles, toda vez que sólo el más peregrino de los Estados podría generar dichos vínculos por la sola virtud de los recursos cívicos. (Ni siquiera Estados Unidos o Suiza lo han conseguido.) Uno de los problemas más antiguos de la política es cómo conjugar la adhesión (de naturaleza particular) con la decencia política (que no conoce fronteras). El Estado-nación ha sido hasta ahora el mejor recurso moderno de cuadrar el círculo, abriendo el espacio político tanto a la reflexión razonable como a la acción eficaz.
Pudiera ser que la Unión Europea resultara ser algo nuevo y benéfico en el panorama político de Europa. Aunque lo dudo, no es imposible. Con todo, lo que sí está claro es que las instituciones europeas todavía no alcanzan ese estadio, ni poseen el tipo de legitimación pública que les permitiría ser el foco de la vida política por lo que se refiere a la acción o la adhesión, por no hablar de la reflexión. Así pues, ¿cuál es hoy el foco de la reflexión intelectual sobre la política europea? Si bien la nación sigue ahí, debe permanecer al acecho e inadvertida, como trasfondo. Parafraseando al malvado Joseph de Maistre, todavía no he conocido a un intelectual “europeo”: conozco intelectuales franceses, italianos, alemanes; hasta he escuchado rumores de que existen intelectuales ingleses; pero intelectuales “europeos” no existen. Los escritores y pensadores todavía usan su lengua nacional, siguen absortos en discusiones de capillas nacionales, y aún adoptan posturas típicamente nacionalistas sobre ciertos asuntos. Y sin embargo de todas estas realidades, la idea del Estado-nación como forma concreta de la vida política simplemente no constituye un tema importante para los pensadores de Europa occidental en nuestros días. No sólo y por fortuna han cesado en sus intentos de responder a la pregunta de si la nación posee una “esencia” —recuérdese la famosa pregunta de Renan: qu’est-ce qu’une nation? Lo que incluso resulta más perturbador es que también han dejado de pensar en serio sobre la función política de los Estados-nación; en otras palabras, a quoi sert la nation?
La debacle de los Balcanes a fines de los años noventa, y la respuesta penosamente lenta de Europa occidental a las amenazas de desplome y hasta genocidio político en la zona, algo tuvieron que ver con esa parálisis intelectual. Por primera vez en cincuenta años los pensadores europeos encararon una crisis militar a la que podían haber respondido sin ayuda de Estados Unidos, y probablemente debían haberlo hecho. Pero ¿quién tenía que haber respondido? ¿Los Estados-nación de Europa solos, o de manera concertada? O bien ¿”Europa”, la comunidad europea, entendida como una entidad política coherente? Muchos intelectuales europeos, aduciendo diferentes razones, se opusieron a cualquier intervención. A veces sus razones eran meramente pacifistas, como ocurrió en Alemania. Un buen número de pensadores prominentes, especialmente en Francia, exhortaban a la intervención sobre supuestos humanitarios, aunque sin preocuparles mayormente qué tipo de entidad política se encargaría de la tarea. Como en entrevista reciente puntualizó uno de los primeros y más vigorosos partidarios de la intervención, el ministro alemán de asuntos extranjeros Joschka Fischer, las instituciones paneuropeas sencillamente no son capaces todavía de habérselas con este tipo de crisis. Así que durante mucho tiempo la catástrofe de los Balcanes se desarrolló sin que nadie lo impidiera. Los europeos ya no conciben el Estado-nación como el único lugar donde debe decidirse la política exterior y elegirse los recursos militares, pero aún no son capaces de ver a la Unión Europea como ese lugar. En consecuencia, han dejado, en general, de pensar seria y responsablemente sobre estas cuestiones.
Algunos intelectuales dirían que esto se debe a que, dada su historia reciente, los europeos han descubierto la necesidad de regular tales asuntos a través del derecho y las organizaciones internacionales. Con todo, esto no hace más que desplazar el problema a un plano más alto y mucho menos estable. Si la soberanía y la legitimidad política de la Unión Europea constituyen un tema complicado, otro infinitamente más espinoso es el de la autoridad moral y política de las Naciones Unidas, o el de la Corte Penal Internacional, o las ong. Creer que los eternos problemas de la política pueden disolverse mediante la progresiva legislación o la ayuda humanitaria, que es lo que tienen en mente algunos pensadores europeos muy serios, de manera notable Jürgen Habermas, no deja de ser una fantasía. El peligro no es que pensar así pudiera volverlo realidad, sino que por mucho que se piense nunca se conseguirá. Habrá guerras en que participen naciones europeas, se ejercerá la soberanía y los pensadores europeos sencillamente estarán menos preparados para comprender tales acontecimientos inevitables, si es que la fantasía de conjurarlos sigue haciendo presa de la mentalidad europea.
II.
Teniendo como telón de fondo esta crisis intelectual relativa a la soberanía es como debe verse la “cuestión judía” contemporánea en Europa. Durante siglos fue considerado, en términos generales, como un problema de inclusión: qué tipo de personas podían ser ciudadanos, bajo qué condiciones, si la religión era o no era importante, si podían tolerarse las diferencias… Esta forma del problema existe todavía en Europa, aunque ahora es más probable que las víctimas del prejuicio y la violencia, antes que los judíos, sean los musulmanes. La batalla por la tolerancia, en tanto idea, está prácticamente ganada; lo que falta ahora es ponerla en práctica y entender sus límites dentro de cada contexto nacional.
No es la idea de la tolerancia lo que está en crisis en Europa, sino la del Estado-nación y los conceptos afines de soberanía y uso de la fuerza. Y estas ideas también han afectado las actitudes intelectuales europeas ante el mundo judío y en especial ante Israel. Surge aquí una paradoja extraordinaria que merece esmerada atención. Durante siglos los judíos fueron el pueblo sin Estado y sufrieron a manos de los europeos profundamente enraizados en sus propias naciones. Los primeros sionistas, desde Moisés Hess hasta Teodoro Herzl, extrajeron una lección muy simple de esta experiencia: que los judíos no podrían vivir seguros ni de manera decente hasta que tuvieran su propio Estado. Quienes hoy afirman que el Estado de Israel es invento del pensamiento europeo decimonónico no están equivocados: y no es ningún secreto. Pero tal afirmación se hace a menudo con intenciones aviesas, como insinuando que Israel y la causa sionista representan en lo general cierto tipo de atavismo político que los europeos ilustrados deberían desdeñar. Si antes los judíos eran objeto de ocasionales burlas por no tener un Estado-nación, hoy se los critica por tenerlo.
Y no se trata de cualquier Estado-nación, sino de uno cuya fundación sigue fresca en la memoria. Toda fundación política constituye una empresa moralmente ambigua, e Israel no se ha librado de tales ambigüedades. Sobre este tema, la necedad y el prejuicio se manifiestan de dos maneras: los que niegan o justifican el sufrimiento palestino producido por la fundación de Israel, y los que lo consideran la consecuencia sin precedentes de una ideología singularmente siniestra. El balance moral de la fundación de Israel, el cual aún se está elaborando, debe compararse con el de otras naciones al momento de su concepción y no con su comportamiento tras haberse asegurado la existencia. No es ningún secreto que Israel todavía debe defenderse de naciones y pueblos que no se han reconciliado con su existencia, lo cual es una antigua aunque olvidada práctica europea. Muchos intelectuales de Europa occidental, incluso aquéllos cuya tolerancia y hasta afecto por los judíos no puede ponerse en duda, encuentran todo esto muy difícil de entender. La causa de ello no es el antisemitismo, ni siquiera el antisionismo considerado en su sentido habitual; sino que Israel es un Estado-nación, el Estado-nación de los judíos, y se enorgullece de serlo. Lo cual resulta profundamente embarazoso para la Europa posnacionalista.
Por un momento, consideremos este problema desde el punto de vista de un joven europeo que se crió en el mundo de la posguerra. Desde su primer día escolar le habrán enseñado la siguiente lección sobre la historia del siglo XX: que todos sus desastres pueden remontarse al nacionalismo, el militarismo y el racismo. Incluso puede haber aprendido que los judíos fueron las víctimas principales de estos padecimientos políticos, y acaso habrá desarrollado cierta simpatía por su causa. Pero a medida que fue creciendo comenzó a enterarse sobre el Israel contemporáneo, sobre todo a la luz del conflicto con los palestinos, con lo que probablemente comenzaron a cambiar sus puntos de vista. De su propia historia personal habrá sacado en conclusión que las naciones no son entidades de fiar, que resulta inmoral la distinción que hacen entre lugareños y forasteros y que debe renunciarse al uso de las fuerzas armadas. Así pues, probablemente habrá concluido que el Israel contemporáneo viola todas estas máximas: es orgullosamente independiente, distingue entre judíos y no judíos y se defiende sin justificarse. Las acusaciones de que el sionismo es racista, o de que Israel se comporta como los nazis en los territorios ocupados, sin duda tienen su origen en el antisemitismo; pero la frustración que genera la mera existencia de Israel y la manera como afronta sus problemas tiene una causa más próxima en la vida intelectual europea. Esa causa es la crisis del concepto europeo de Estado-nación.
Cualquiera que se preocupe seriamente por el manejo que se hace del conflicto palestino-israelí en la prensa europea, e incluso en los periódicos intelectuales, verá esta frustración expresada de manera invariable. A los ojos de quien esto escribe, el fenómeno no puede atribuirse sólo al proarabismo europeo, como tampoco la cobertura de la prensa estadounidense podría atribuirse por entero a los sentimientos de los judíos estadounidenses respecto de Israel. Estoy convencido de que, más en el fondo, las diferencias tienen algo que ver con la manera como los estadounidenses y europeos en general piensan acerca de la vida política, diferencias que Robert Kagan ha subrayado en su pequeño aunque valiente libro Of Paradise and Power. Aunque puede no ser cierto que todos los estadounidenses estén regidos por el signo de Marte (después de todo Woodrow Wilson no era belga), tiene razón Kagan cuando afirma que el consenso europeo actual, tanto de izquierda como de derecha, se rige bajo el signo de Venus. Esto produce a veces fricciones con Estados Unidos, pero constituye un motivo de desacuerdo fundamental con el proyecto sionista. Para la mayoría de los europeos educados resulta hoy difícil, si no imposible, entender que los actuales sionistas se rigen en efecto bajo el signo de Marte.
Hasta la simpatía europea por el pueblo palestino, la cual es tanto comprensible como honorable, tiene un matiz extrañamente apolítico. Uno podría pensar que quienes se preocupan por el futuro del pueblo palestino y no simplemente por su sufrimiento actual, pensarían sobre todo en cómo librarlos de las organizaciones terroristas y fundamentalistas y en cómo establecer una autoridad política legítima, liberal y respetuosa del derecho, que pudiera negociar de buena fe con Israel y manejar de manera transparente los asuntos palestinos internos. Sin embargo, en Europa casi no existe conciencia intelectual de los obstáculos políticos en contra de la paz que existen entre los palestinos, ni la reforma política ha recibido mayor aliento. Si hemos de juzgar por lo que se ha escrito, la fantasía europea de lo que será el Oriente próximo no concibe Estados-nación decentes y liberales viviendo en pacífica compañía, sino una suerte de orden pospolítico posnacional desarrollándose bajo la supervisión internacional permanente, no un Menájem Beguin dándole la mano a Anuar Sadat, sino Hans Blix corriendo de un lado a otro por Palestina en su camioncito.
Quienquiera que haya estudiado la historia de los siglos XIX y XX estará bien consciente de las patologías políticas del Estado-nación y de la idolatría que fomenta. No debe confundirse la legitimidad del Estado-nación con su idolatría. Sin embargo, para muchos europeos occidentales, aprender la siniestra lección de la historia moderna ha traído consigo el olvido de los inveterados problemas que había conseguido resolver el Estado-nación como forma moderna de la vida política. La tradición sionista sabe muy bien cuáles eran esos problemas. Recuerda lo que significó carecer de Estado, así como las indignidades del tribalismo y el imperialismo. Recuerda la sensatez de las fronteras y la necesidad de autonomía colectiva para instaurar el respeto de sí mismo y exigir el de los demás. Reconoce que hay un precio, un precio moral por defender un Estado-nación y ejercer su soberanía; pero también reconoce que, dadas las alternativas, vale la pena pagarlo. Tarde o temprano, Europa occidental tendrá que recordar estas lecciones que, después de todo, son las de su propia historia premoderna. Mientras ello no ocurra, la mutua incomprensión concerniente a Israel seguirá siendo profunda entre los europeos y los judíos comprometidos con el sionismo. Hay, en efecto, un problema judío nuevo en Europa, y ello se debe a que existe un problema político nuevo. ~
(Detroit, 1956), renombrado ensayista, historiador de las ideas y profesor de la Universidad de Columbia, es colaborador frecuente de The New York Review of Books y The New York Times. Su libro más reciente es El regreso liberal. Más allá de la política de la identidad (Debate, 2018).