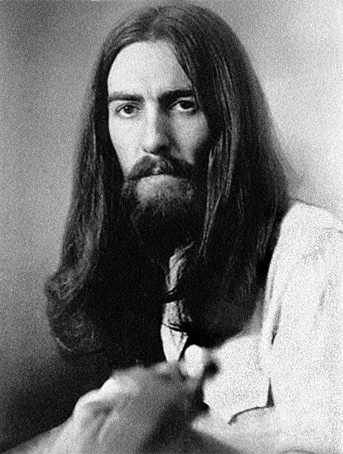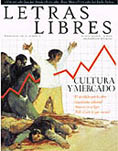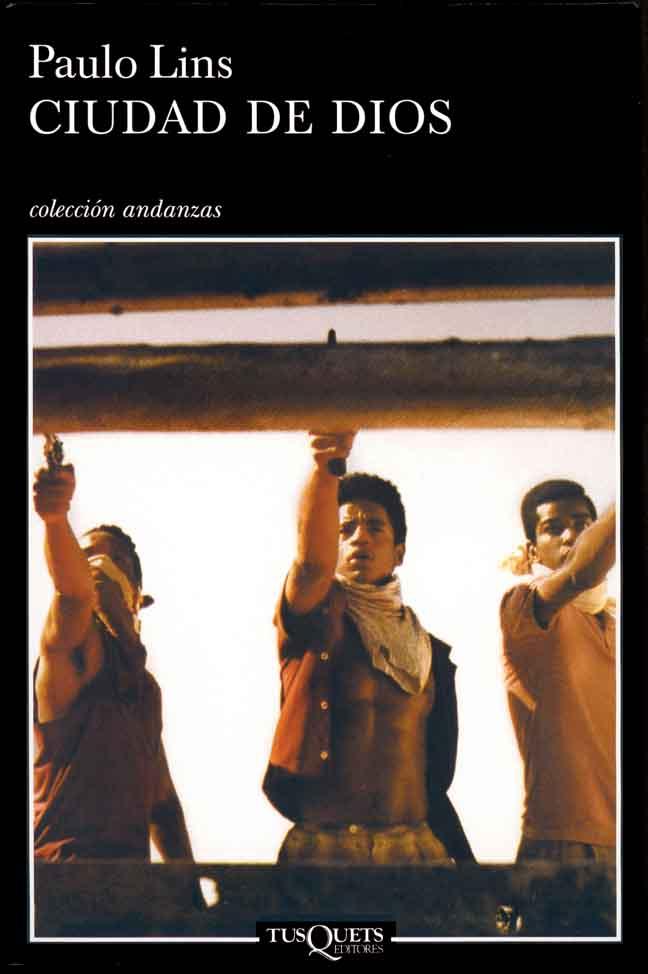Tony Blair y Bertie Ahern, el taoiseach o primer ministro irlandés, conversaban en Dublín cuando se supo la noticia de la muerte de George Harrison. En el recinto estaba el grupo habitual de prensa, siguiendo al detalle la conversación que sostenían los dos ministros. En el momento en que cayó la noticia, el tema que se trataba empezó a perder importancia, incluso para los conversadores que, de un minuto a otro, comenzaron a responder preguntas sobre el Beatle que acababa de morir. También en cosa de minutos, un contingente extra de reporteros, proveniente de las secciones de Cultura y de Espectáculos, corría por los pasillos de Dublin Castle para arrancarle alguna declaración a los dos ministros. Más tarde, las escenas en televisión de esta improvisada rueda de prensa eran el vivo ejemplo de la relevancia que tiene la segunda muerte Beatle. Ahern y Blair declaraban frente a una pila de micrófonos donde convivían, en jugosa mezcla mediática, los logotipos de la BBC, MTV, CNN, 98 FM,106 Rock y Sky News. Esa tribuna, donde los dos políticos hacían acrobacias para sonar menos a jefe de Estado y más a fan de los Beatles, debe pertenecer ya a los grandes momentos de la historia del arte pop.
Hace 21 años que murió el primer Beatle, el más emblemático de todos. Yo estaba en la ciudad de México viendo un juego de futbol americano en la televisión. Era lunes en la noche y jugaban los Vaqueros de Dallas contra los Raiders de Oakland, según recuerdo. Entre una jugada y otra, luego de un pase espectacular del mariscal de campo, el locutor anunció, con una voz limítrofe: "John Lennon acaba de ser asesinado". Quedé inmóvil en mi asiento, mientras el locutor quedaba mudo en el suyo. La siguiente jugada pasó sin crónica, enmarcada por un silencio angustioso. El silencio en la televisión es siempre un pésimo signo: llega exclusivamente cuando acontece una catástrofe técnica, o cuando al locutor le ha sucedido algo muy grave. Luego de esa jugada que se fue sin crónica, el réferi suspendió el partido para que la voz local del estadio diera esa noticia que oí, todavía inmóvil, por segunda vez. Unos días después Gabriel García Márquez, en un artículo que escribió para Proceso, apuntaba la idea de que parte del desasosiego que sentimos aquella noche los admiradores de Lennon estaba sustentado en la insoportable evidencia de que alguien había matado a un hombre que no hacía más que escribir y cantar canciones.
Hace dos años George Harrison estuvo a punto de correr la misma suerte de su colega. Un loco de nombre Michael Abram entró por una ventana a la casa del ex Beatle, que es, en realidad, un castillo gótico interminable situado en la campiña de Oxfordshire. Michael el loco llevaba el proyecto, por fortuna malogrado, de asesinar a Harrison. Los Beatles pertenecen a esa estirpe de seres tan conocidos que contagian de su fama a sus amigos, a sus amantes y a sus asesinos. Quizá es peor: Abram se volvió mundialmente famoso y ni siquiera logró su cometido. Entró al castillo gótico. El ex Beatle andaba por ahí, somnoliento, y antes de que pudiera darse cuenta de nada recibió diez puñaladas, ninguna mortal. Olivia Harrison, su mujer, dio por terminada la intentona, con la ayuda de un atizador que fue a caer, como punto final, a la mitad del rostro del loco Abram. Dos años más tarde, después de librar milagrosamente aquel ataque brutal, el ex Beatle murió de cáncer.
La muerte de Harrison es distinta de la de Lennon y sin embargo se parecen mucho: las dos han conmovido al mundo, han irrumpido en las casas, en las calles y en los gobiernos. Mientras Blair y Ahern declaraban sobre Harrison en Dublín, Bush hacía lo mismo del otro lado y en todas partes se organizaban homenajes, de Tokio a la ciudad de México, pasando por Liverpool, la ciudad donde nacieron los cuatro fabulosos, que puso sus banderas a media asta, en señal de duelo.
La vida de Harrison después de los Beatles, igual que la de sus tres colegas, era absolutamente limítrofe. Pertenecía, digámoslo así, a la mitad pacífica del cuarteto. Mientras John y Ringo seguían visitando a los demonios de, respectivamente, las drogas y el alcohol, Paul y George se habían acomodado en una estabilidad familiar que, a final de cuentas, resultaba más provocadora, más limítrofe que los otros dos inestables, que no hacían más que abrazar con devoción su papel histórico de rock stars autocombustibles. La vida post Beatle de los cuatro no podía ser de otra manera. Harrison, por ejemplo, a los 26 años, no sólo era uno de los hombres más célebres del mundo, también había terminado esa historia con los Beatles que lo había hecho así de célebre. ¿Qué se puede ser el resto de la vida después de haber sido un Beatle?
Harrison llegó a su estado de santidad familiar por lo que parece ser la vía habitual en los rock stars: el exceso. Dejemos de lado su muy respetable historial lisérgico para centrarnos en aquel triángulo amoroso que compartió con Paty Boyd, su esposa, y con Eric Clapton, su colega. Aquel triángulo fue, además de una de las zonas más oscuras del rock, muy productivo. Nunca sabremos exactamente qué pasó porque Paty más bien rehúye el tema y Clapton, según una de sus recientes declaraciones de hombre regenerado, dijo que, de 1990 hacia atrás, gracias a esa fiesta que le duró treinta años, no recuerda absolutamente nada. Harrison apuntó ciertas cosas que permiten esbozar la trama. Nada nuevo: la típica historia del amigo enamorado de la esposa de su amigo, con todas sus complicaciones, también típicas: la esposa dejando al amigo para irse con el amigo y, posteriormente, como gran final, ella casada con un tercero, que ni siquiera era amigo de los otros dos. Esta historia típica, o mejor, la mujer que la encarnó, dejó tres canciones de altura: "Something", de Harrison; "Layla" (entiéndase Paty) y "Wonderful Tonight", de Clapton.
La muerte de Harrison me sorprendió en la misma posición que la de Lennon: sentado. Iba en un automóvil rumbo a Cork, al sur de Irlanda. La sensación fue similar para todos los que íbamos a bordo: acababa de morirse un desconocido que en el fondo tenía más en común con nosotros que mucha de la gente que conocemos. Nadie dijo nada. Pusimos la nueva antología de los Beatles y, mientras recorríamos la mitad de la isla celta, cantamos dos veces los 24 tracks del disco.
Resulta complicado poner en perspectiva la obra de Harrison. Escribió unas cuantas canciones para los Beatles, casi todas capitales. Lo más curioso es que su etapa posterior, la de solista, ya sin tener encima la productividad monstruosa de Lennon y McCartney, opera de la misma forma: de todos sus discos pueden extraerse unas cuantas canciones muy valiosas. Quizá la justa perspectiva sea apuntar que George Harrison era un guitarrista estupendo y un compositor magistral en pequeñas dosis. Su muerte es tan difícil de poner en perspectiva como su música, quizá porque se trata de una muerte múltiple. Harrison se llevó algo de cada uno; fue autor de la música, del soundtrack, de algunos de los momentos íntimos de los que hemos oído durante años sus canciones. –