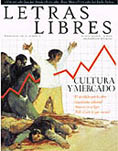Primero una distinción inofensiva entre talento y genio. Si demuestras un teorema siguiendo pasos conjeturables, tienes talento. El talento es amable, cálido, esforzado, metódico (se cultiva o no), y da gusto siempre. Si demuestras un teorema asociando cosas distantes y aparentemente aisladas, por caminos raros, saltándote pasos, tienes genio.
Porque el genio se caracteriza no por ser mejor que el talento, sino sólo por ser aparentemente inexplicable. Decir genio es decir camino inexplicable. Nada más, y nada menos. Por eso el genio es brusco, inasible, desordenado, se da o no se da (no se puede cultivar), y produce asombro. El talento es sólido, confiable; el genio es frágil, inesperado, impredecible.
En este sentido, de cosa repentina, ingobernable y misteriosa, decimos que Juan José Arreola tenía genio verbal. No mero talento, algo diferente; no mera habilidad, sino capacidad enigmática, don milagroso. Porque en la amistad y extrema familiaridad de Arreola con las palabras (aparecida desde su infancia, cuando era Juanito el Recitador) impresionaba no sólo la manera de elegirlas, sino lo mismo, y a veces más, el modo de articularlas, esto es, la presentación física, histriónica y modulada que hacía de las diferentes voces elegidas.
Quiero decir que Arreola, como Borges, el gran gordo Lezama Lima o Alfonso Reyes, hacían de la más trivial conversación una fiesta del espíritu y un monumento a la literatura, pero Arreola sobrepujaba ampliamente a los otros tres en dramatización de las palabras, en el lado teatral que hay en todo discurso, en el paladeo de palabras.
Parte del misterio de Arreola es que leyendo en voz alta era tan asombroso como hablando. El texto más fofo, desarrapado y predecible se ennoblecía en voz de Arreola. Era virtuoso en el arte de la fonética matizada. Todos los consejos de Stanislavsky acerca, por ejemplo, de cómo llamar la atención (frenando o elevando el tono) sobre las palabras clave, y pasar en cambio con ligereza sobre lo que no es significativo, los dominaba el maestro a la perfección.
Paladear palabras: Arreola era un catador de voces. Él nos enseñó a discriminar textos paladeando palabras. De ahí el amor a Schowb, que él popularizó en México, o a Papini, que ni Borges ni Arreola juntos lograron popularizar. Parecía que al leer se sentaba a la mesa —gourmet erudito y conocedor, gastrónomo verbal— a saborear.
A veces miraba a Arreola y me quedaba pensando. Pensaba en su misterio. Toda persona es misteriosa, pero Arreola, por sus dones prodigiosos, me parecía más enigmático. Y un día le dije que no me costaba imaginarlo buhonero, abogado litigante, brujo, orador de plazuela, mago de feria, Pierrot en la Comedia del Arte, vendedor elocuente de telas y encajes, carpintero, sastre… pero que no habría sido acertado, por ejemplo, lanzarlo a una carrera política y elevarlo a presidente de México. Se rió de la posibilidad. Tampoco lo puedo imaginar gerente de un banco, ni gerente de nada, la verdad: ni siquiera director general u oficial mayor en alguna parte, ni líder sindical ni carcelero.
Me gustaba el ejercicio de imaginarlo aquí o allá. Conocer a una persona es conocer sus límites, su red de posibles o imposibles avatares. Y seguía: predicador en el México colonial, famoso pico de oro a cuyos sermones concurren el virrey y los principales, desde luego que sí. Árbitro de futbol de pantalón corto y silbato, sí, pero juez que sentencia a alguien a galeras, eso sí que no, y soldado, tampoco.
Y bien, ¿qué tenemos ahí?, ¿qué retrato va apareciendo? Obsérvese que Arreola, como Kafka, ha eludido toda forma de poder. Ese es parte de su secreto: convencer, persuadir. Sí, Arreola es ante todo elocuencia, elocuencia desenfrenada: la crecida, el diluvio de la elocuencia. Pero mandar y ser obedecido, eso no. La elocuencia de Arreola termina donde comienza el espantoso ejercicio de mandar.
No sé de dónde le viene esa actitud ni cuáles puedan ser sus causas próximas o lejanas; lo que sé es que esa actitud, que entraña profunda sabiduría, engendra a la vez una red de dificultades y problemas. Porque concede libertad en quien la asume, pero una libertad chaplinesca, es decir, indefensa y perpetuamente acosada, perseguida por las fuerzas del orden, de la sensatez, del espíritu de seriedad. El voto perpetuo de no mandar es difícil de cumplir, pero abre un inesperado camino hacia la libertad. Nada ata y esclaviza más que el ejercicio del poder.
Libre de la compulsión de escalar posiciones, Arreola no vaciló en hacerse extravagante. No había para él restricciones. Si algo llamaba la atención de Arreola era la extrema diversidad de sus intereses, la variedad enorme de su experiencia y de su siempre rara e impredecible erudición. Pero destaca en su paisaje el pueblo, el pueblo y sus oficios. Con qué acierto e íntimo conocimiento discurría sobre los oficios —del carpintero o del humilde peón de vía, o del criador de cerdos o el apicultor. Imagino fácilmente a Arreola como oficial de marroquinería en su taller, inclinado sobre el tafilete.
Y bueno, también yo he leído todo lo que escribió Arreola. Y sé de memoria frases, a veces textos enteros, de su pluma: "Después de todo un sapo es puro corazón", por ejemplo. En una obra de teatro vieja que pergeñé a imitación de lo que hacen los pintores —pegando pedazos de escritos de diferentes autores— (Collage dramático lo llamé con ingenuidad), usé su "Monólogo del rencoroso", largo y lleno de malicia literaria y humana, y sonaba de maravilla en escena.
Y también, como todos, he leído todos los libros traducidos por Arreola (excepto El misterio de la Isla de Pascua, que nunca pude conseguir y que no ha reeditado el FCE). Su prosa en las traducciones es tan tersa y expresiva como en los trabajos originales. Manera prodigiosa de elegir y acomodar las palabras.
También, claro, como todos, he leído los libros que conservan su palabra hablada, y tuve el privilegio de oírlo hablar mil veces. Nunca en los años que lo traté dejé de aprender: cada vez que lo escuché, sin falta, recibí una lección diferente, fresca y estimulante acerca de la plasticidad y capacidad expresiva del idioma.
Mi actitud es, creo, la normal, la común: todos los escritores de mi tiempo leímos todo lo que escribió el maestro, y todos buscamos con avidez sus palabras y nos sentamos en el pupitre a escucharlo para aprender, otra vez, a leer y a escribir.
Pero he eludido hablar ahora en detalle de sus libros, porque en este caso, por fascinantes que sean los escritos, es mucho más asombrosa la persona que los hizo, el animal de palabras, aquél por quien todo el antiguo tesoro y toda la fertilidad de la lengua, acumulada durante milenios, descendió a la tierra y habitó entre nosotros: el maestro Juan José Arreola.
Una de las últimas veces que vi a Arreola le dije: "Me habría gustado, no sé bien por qué, que hoy hubieras hecho algo de plano asombroso al entrar, Juan José. Por ejemplo, que hubieras entrado volando sobre nuestras cabezas y saludado quitándote, como si nada, el sombrero". El maestro sonrió y dijo "Sí, claro:
Alberto Rojas Giménez viene volando",
y procedió a decir versos del poema de Neruda. Y bueno,
sobre diputaciones y farmacias,
y ruedas, y abogados, y navíos,
y dientes rojos recién arrancados,
Juan José Arreola se nos va volando.
¿Verdad que sí? –
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.