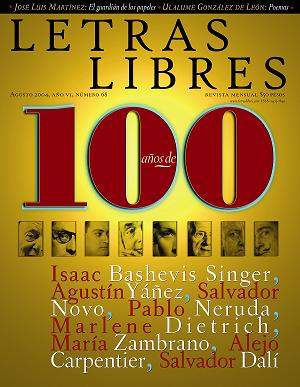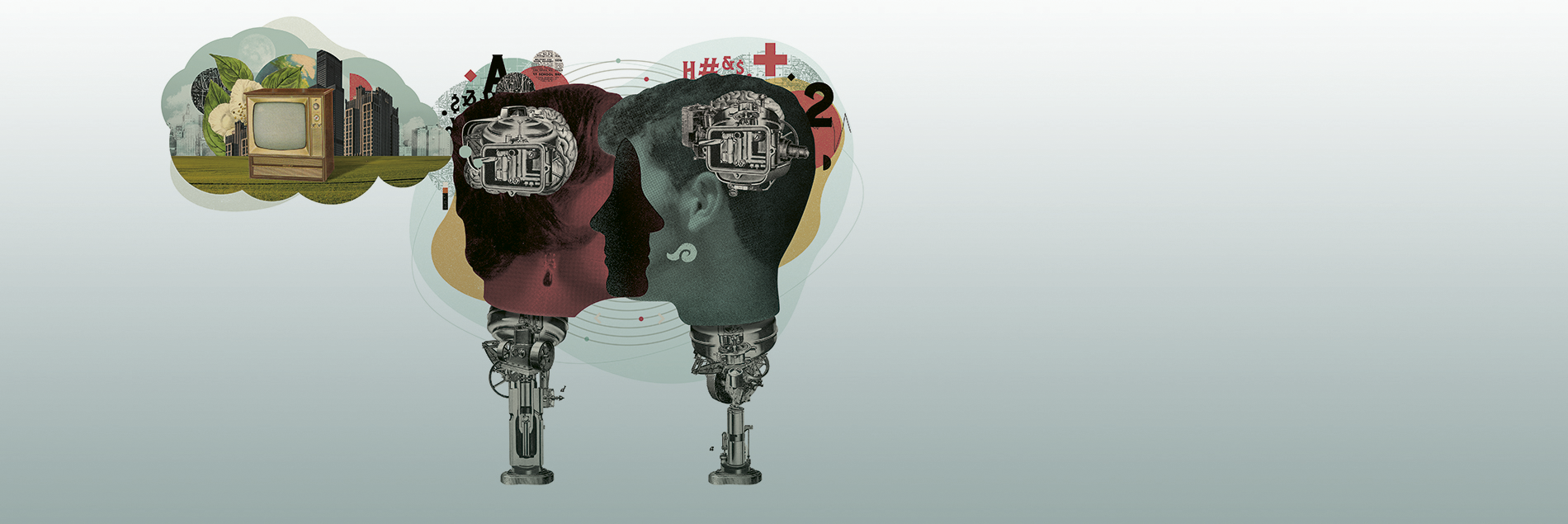CASI TODAS LAS TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS, más allá de la magnitud de los crímenes cometidos al amparo del poder político, han llevado a los tribunales a algunos de los personajes más conspicuos del Antiguo Régimen.
En ciertos casos, como en la notable Sudáfrica de Mandela, se optó por la verdad antes que por el castigo. En la Argentina, a la condena de los militares siguió una amnistía que acabó por ser repudiada, y hubo que reformular los cargos para perseguir y castigar a unos pocos de los torturadores y los secuestradores de niños, mismos que morirán, dentro o fuera de la cárcel, infamados por haber cometido crímenes sin nombre. La captura del general Pinochet en Londres, a su vez, minó severamente el aparato judicial que la dictadura dejó atado y amarrado, y aceleró la democratización en Chile. En España, en cambio, la transición decidió olvidar los crímenes del franquismo, y con un cuarto de siglo de retraso empiezan a abrirse las fosas comunes de la Guerra Civil. Dentro de un derecho internacional que privilegia la defensa retroactiva de los derechos humanos contra cualquier otra clase de consideraciones, México no podía ser la excepción.
Las consignaciones que la fiscalía encabezada por Ignacio Carrillo Prieto cursará previsiblemente en estos días contra el ex presidente Luis Echeverría, y otros mandos políticos y militares presuntamente responsables de la matanza del 10 de junio de 1971 y de otros crímenes de la llamada “guerra sucia”, forman parte de un bautizo irrecusable para toda nueva democracia en este siglo nuevo.
Nunca habrá un “buen momento político” para ejercer la justicia contra los que abusaron de un poder casi absoluto, a quienes no les faltarán toda clase de recursos jurídicos para apuntalar la inocencia que alegan tener o para aspirar al perdón, la amnistía o el indulto. Así que el PRI deberá actuar con responsabilidad y tendrá que demostrar, ante las circunstancias más delicadas, su compromiso con una democracia de la cual también es corresponsable.
En 1968 y 1971 se cometieron en México crímenes de Estado que no deben quedar impunes, pero se olvida a menudo que quienes se rebelaron contra aquel régimen despótico no siempre lo hicieron motivados por las mejores causas. Desde hace años se repite con ligereza que la guerrilla urbana de los años setenta fue una respuesta a la cerrazón antidemocrática del priato y sus matanzas. Verdad a medias. En aquella década, la extrema izquierda combatió también los regímenes democráticos (en el Uruguay antes de la dictadura, y en Alemania e Italia, por ejemplo), pues se trataba de destruir la democracia burguesa y sustituirla por la dictadura del proletariado. Ese militarismo de izquierda también se cobró víctimas en México, no pocas de ellas militantes de la izquierda democrática o profesores universitarios que, como Hugo Margáin Charles, asesinado en 1978, forman parte de nuestra memoria luctuosa.
En México, cuando comenzó la reforma política, la mayoría de los antiguos guerrilleros abjuró de la violencia y se integraró a los partidos democráticos. Algunos dejaron honrosos testimonios autocríticos, gestos que la conciencia general de la izquierda mexicana omite con perturbadora frecuencia. Y si parece difícil que el pri se manifieste con mesura en estos días, tampoco veremos fácilmente a la vieja izquierda abandonando un discurso donde el legítimo reclamo de justicia se mezcla con el deseo de venganza, muy humano, pero escasamente democrático.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.