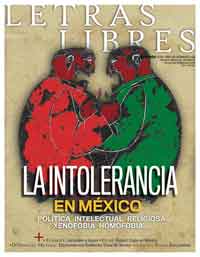Antonio Castro estudió la licenciatura en teatro con una especialización en dirección escénica en el Hamilton College de Nueva York. Entre sus montajes se encuentran 1822, el año que fuimos imperio, Yo también quiero un profeta, Yamaha 300 y Las obras completas de William Shakespeare (abreviadas), entre muchas otras. El filósofo declara, de Juan Villoro, es su última puesta en escena.
¿Qué tiene que tener un texto para que te animes a realizar un montaje?
Entiendo el teatro como una forma de diálogo. Siempre he resentido mucho cuando el director dirige de espaldas al público. Por ejemplo, una vez escuché de un director que quería tratar problemas orientados a la física cuántica y su comportamiento atómico relacionado con la actuación. ¿Qué onda con eso? Creo que la condición natural del diálogo es hablar de algo que me interesa pero que yo creo que te interesa a ti. Esa condición del diálogo es mi obsesión y es la razón por la que hago teatro. El gran tema de ese diálogo es la realidad, que es una entidad muy compleja de explicar. Los filósofos se desviven explicando qué es la realidad. Yo pensaría que es lo que tengo en común con el espectador. Puede ser en un plano onírico, en un plano político o en un plano íntimo. Pero cuando leo un texto y digo “yo quiero montar esto”, es porque hay un discurso interesante y provocador sobre la realidad como la entiendo o como me parece que la puede entender el espectador. En mis puestas trabajo para articular un diálogo imaginativo con el espectador, ese es el corazón de mi discurso teatral. Y en ese sentido me parece poco interesante la gente que defiende un estilo. La cuestión para mí es que te dejes afectar por el material de cada cosa que hagas. No tengo una fórmula; trato de articular un proceso en función del material que estoy trabajando y dejarme afectar por él.
¿Cómo surge el proyecto de dirigir El filósofo declara?
Tengo la fortuna de conocer a Villoro hace muchos años, y él ha sido un gran espectador de teatro. Hizo algunas traducciones memorables, como Cuarteto, de Heiner Müller, que dirigió Ludwik Margules. Extrañamente es hasta ahora que está escribiendo teatro. El caso es que Villoro me habló un día y me dijo: “Quiero que leas una obra para ver qué opinión te merece.” Solamente eso. Desde que lo leí me enloqueció. En este momento no puedo pensar en otro texto de la dramaturgia mexicana donde el centro sea un pensador. Los pensadores son críticos de la realidad, pero el pensador como crítico de sí mismo es algo poco visitado en nuestra literatura y en nuestro teatro. Este ejercicio de ponerse frente al espejo y criticarse fue algo que me entusiasmó muchísimo. Me pareció muy honesto, muy original, muy divertido y muy pertinente. Fue entonces que le dije: “No hay que discutir si está bien o no, lo que hay que hacer es ponerla en escena.”
El autor dice que su obra trata de mostrar que se puede llegar a ser un sabio en la inteligencia y un imbécil en los afectos. ¿Para ti cuál es el tema de la obra y desde qué punto de vista la abordaste para el montaje?
Para mí hay dos líneas temáticas en la puesta. Por un lado está lo que comentas de Villoro, que está en el registro íntimo del personaje y habla de las limitantes de la inteligencia. El otro es un tema más político: la simulación. Y se refiere a esta incapacidad crónica que tenemos para decir la verdad. En la obra constantemente hay juegos de simulaciones, que son un material que funciona muy bien para la escena, pero que en el contexto contemporáneo mexicano es dolorosamente cierto. Esta dificultad que tenemos para decir las cosas con franqueza… nos gusta el ejercicio retorcido de simular, de codificar la realidad, de no decir las cosas como son, y creo que todos esos discursos tan barrocos, característicos del altiplano central, están muy bien representados. Es un texto que toca aspectos muy generales de la relación política de los intelectuales y el poder, pero también aspectos muy íntimos.
¿Qué puede tener de atractivo el mundo intelectual para el público que no se mueve en ese círculo?
Lo interesante de la obra es que funciona en un plano emocional, no tanto intelectual. Tú puedes ser chef y seguramente tuviste un gran maestro que ahora vive encerrado en su casa y es un misántropo descarriado que tal vez tenga una esposa que es su vínculo con la realidad, y tal vez él inventó los camarones al tamarindo, el gran paradigma de la nouvelle cuisine. Pero el gran maestro detesta cómo hacen el platillo en todos lados. Y tal vez hay otro chef que no es tan bueno pero es muy simpático, muy seductor. Ahí está la tensión entre el sabio misantrópico viendo hacia dentro de sí, y el otro, que es mucho más superficial, pero que vive la vida. Uno explora los laberintos de la mente, pero el otro explora el mundo y el placer. Esa tensión trasciende con mucho los universos intelectuales, va más allá. El triángulo que completa esta ecuación en la obra es Clara. Digamos que este maestro que está discapacitado para entender la realidad sí entendió una cosa: el amor. Logra establecer una relación amorosa que, me parece, no debe ser ejemplo para nadie. Pero es un amor real y trascendente y eso dimensiona la obra de tal suerte que opera sobre la base de muchas contradicciones. Tal vez lo que más me gusta de la obra es que cuando acaba la función yo no sé qué pensar. No es una historia de blanco y negro, sino de muchos matices.
¿Cómo fue tu proceso de trabajo con Juan Villoro?
Es una obra donde la palabra es el eje central de toda la acción y para mí era importante discutir con él, pensar dónde la palabra tenía una vocación esencialmente dramática y dónde había momentos discursivos. Conforme fuimos trabajando nos dimos cuenta de que las cosas que se referían a cuestiones anecdóticas ligadas a lo real y que estaban pasadas al escenario con cierta literalidad, había que limpiarlas, y muchas salieron de la obra. Al final, llegamos a la reflexión de que es más verdadera la ficción en el escenario que la realidad. Lo que es muy interesante de trabajar con Villoro es que entiende muy bien los procesos colectivos, entiende muy bien que el paso de la literatura al teatro significa ajustes, cambios, correcciones… Hay una vieja escuela de autores y directores mexicanos que plantean relaciones sobre la base de “tú me prestas tu texto y luego te invito al estreno y ese día me mientas la madre porque lo destruí y no volvemos a trabajar juntos”. A mí me gusta mucho trabajar con autores vivos, me gusta mucho trabajar estrenos mundiales; es muy emocionante porque no sabes cómo se va a comportar el texto. En ese sentido, trabajo muy de cerca con el autor como un colaborador más de la puesta en escena. Y debo decir que la generosidad de Villoro de venir a los ensayos y trabajar hacia la puesta fue enorme.
El teatro es una suma de visiones, hay muchos niveles interpretativos, es decir, el autor interpreta la realidad, el director interpreta el texto del autor, los actores interpretan los planteamientos de personaje del director y los textos del autor, y los diseñadores interpretan todo eso. Cuando el autor se suma y es parte del proceso, este se enriquece muchísimo. Debe haber una integración: el autor tiene un conocimiento ultraprivilegiado de lo que estás haciendo. Así como le dije a Villoro lo que había que trabajar, él también me dio sus puntos de vista acerca de lo que estaba haciendo. Un director tiene que ser un especialista en la colaboración, y creo que debe generar espacios donde todo el mundo se sienta parte del montaje y con posibilidades de colaborar.
¿Cómo ha sido la experiencia con los actores?
La obra es una película de vaqueros filosófica, donde se enfrentan estos dos pistoleros que en lugar de balazos se disparan argumentos. Normalmente no hago mucho trabajo de mesa, pero en esta obra hice mucha mesa porque la acción muchas veces estaba en la discusión. Era fundamental que pudiéramos descifrar muy cuidadosamente cuáles eran esas transiciones y giros para lograr que los actores se pudieran apropiar bien de ese universo. Ellos aportaron mucho, fueron muy propositivos.
Como director y como persona ¿qué te ha dejado, al final, este proceso, esta obra?
No me siento al final del proceso, sino al principio. Para mí, el momento más fascinante del hecho escénico está empezando. Ahorita vengo de darles unas notas a los actores, porque me encanta trabajar durante la temporada. En 1822, que dio 450 funciones, el último día le di una nota a Héctor Ortega y él la trabajó; es un actor increíble.
Lo que más me entusiasma es que al espectador le importa. Las grandes desgracias del teatro mexicano han tenido que ver con hablar de cosas que no le importan a la gente, perder de vista al público, no en el sentido de ser complaciente, sino en hacer cosas con forma que no tienen discurso. Mi gran satisfacción en este trabajo es que la percepción que tengo, a pocos días de haber estrenado, es que la gente quiere ver esta obra porque siente que habla de algo.
Eso te ha pasado con frecuencia, ¿no?
A mí me gusta que el teatro se llene, que la gente se sienta convocada y que realmente el teatro pueda ser un espacio para discutir quiénes somos de una forma totalmente distinta, y que ese instrumento imaginativo tan increíble que es la escena opere de una forma orgánica. Cuando eso ocurre soy el más feliz y tiene sentido haberlo hecho. No siempre ocurre, pero eso es lo que procuro y lo que intento. La sala vacía es una tragedia: yo necesito hablar con la gente, para eso hago teatro. Y la idea de tener reglas
para hacer eso me parece absurda. ~