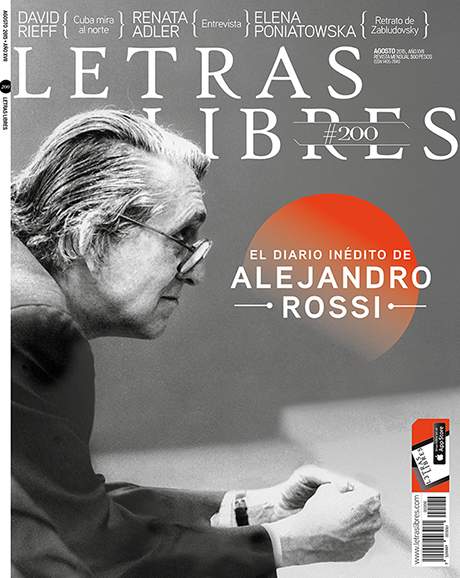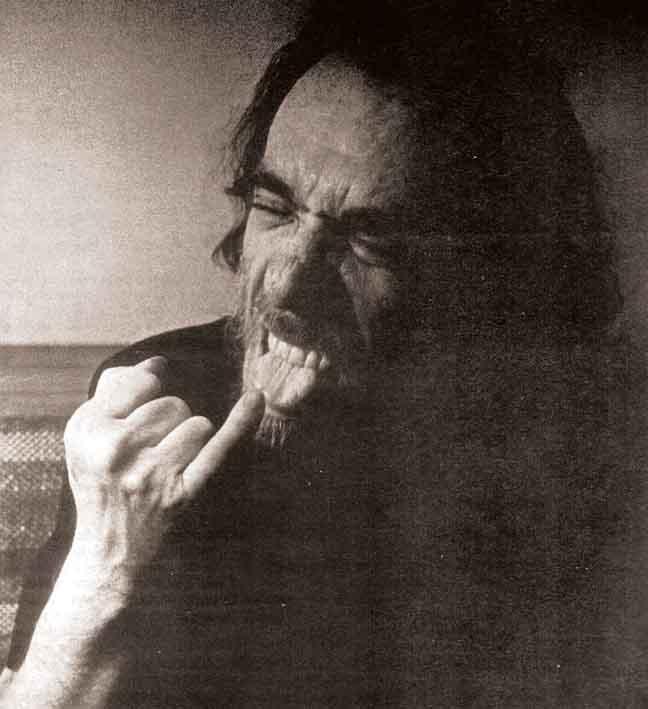a Ricardo Restrepo
No se iba a dejar coser el agujero que ellos le habían abierto. Se lo habían dejado ahí, ese ojal de piel auscultando lo profundo, ese ombligo oscuro, supurante, cubierto apenas por un parche que bordeaba los largos pelos de abajo; el parche manchado se pegaba a esos pelos ocasionales tirándolos un poco, arrancándolos cuando ella retiraba la gasa y exhibía su perfecto boquete. El que ellos le habían abierto en el pabellón para quitarle lo podrido. El que también ellos habían decidido dejar así, abierto, arguyendo que el agujero debía soltar todavía su pus, escurrir toda la recóndita mugre que ella había juntado dentro, todos esos años, la cochinada. Solo después podrían volver a cerrarlo.
No se iba a dejar coser. Eso fue lo que dijo, definitiva y contundente, sin permitir que se le agitara la voz: ese no inquebrantable se deslizó desde su casa desvencijada hasta el desportillado hospital público a bordo del hilo telefónico. Le llegó como un piedrazo a la secretaria (se quedó un instante quieta, conteniendo el aire). ¿No se había sentido con fuerzas suficientes para acudir a la cita de cierre?, golpeó de vuelta, rechazando el no de la operada como una pelota, pateándolo con ira, ese no. ¿Y cómo que ya había regresado al trabajo, tan pronto?, prosiguió, mal encarada, raspando la punta seca de su lapicera sobre la ficha, sacándole tinta a la fuerza, ¿así nomás se fue a trabajar, con el hoyo descosido? Le había espetado ese segundo golpe la sombría secretaria del hospital. Pero de inmediato se corrigió, avergonzada, ruborizada, reconvenida, acaso, por el codazo que le propinó su compañera al oír la vulgaridad que acababa de proferir esa boca secretarial, esos labios enrojecidos, resecos, abrillantados por la saliva agria de la funcionaria; se corrigió entonces, ella, quiero decir, dijo, ¿salió a trabajar con el agujero abierto?
No, repitió la recién operada, diciéndose que no regresaría nunca al pabellón; muchas gracias pero no, y ese monosílabo entró por el hilo del teléfono y llegó entero al otro lado y se dividió entre las dos secretarias que ahora le prestaban oreja. Buscando recuperar el control de la conversación la primera secretaria le dio un empujón a la segunda, hincó la cabeza ligeramente entre sus hombros, y bajando el tono cuanto le fue posible le dijo a Mirta (ese era el nombre apuntado en la ficha), le susurró, acusatoriamente, que ellos la habían estado esperando la tarde anterior, todos ellos vestidos enteramente de blanco, con las manos enguantadas hasta los codos, con las bocas enmascarilladas y cerradas conteniendo chistes putrefactos sobre sus enfermeras, pensó asqueada la secretaria, y seguro habría algún chiste sobre ella, ella que los dejó esperando con la aguja levantada sosteniendo un hilo plástico y ondulante en la brisa artificial del mal ventilado pabellón. Dejar plantados a los médicos es muy grave, señorita Mirta, pero aún más peligroso, insistió, levantando la voz con cierto retintín sabiondo (sus sílabas dando tumbos por los embaldosados pasillos hasta el patio interior del hospital vetusto), muchísimo más peligroso era que anduviera por la calle con un hoyo descosido. Si el hoyo, o el agujero (volvió a corregirse, su compañera levantaba las cejas y gesticulaba), si la herida había dejado de supurar era necesario proceder de inmediato a sellarla.
Se escuchó el eco de otro no cansado o acaso distraído: la portadora del agujero suplementario se estaba encrespando las pestañas con una mano mientras con la otra intentaba estirar el enrollado cable del teléfono. Ese no resumía cosas para las que ella no tenía tiempo ahora, cosas como que todavía se acordaran de la porquería que le habían extirpado, del corte sangrante, del diagnóstico; cosas que contar, los espasmos de la primera semana y el asco, el olor nauseabundo que surgía de allá adentro, el vértigo que le produjo ver cómo era ella, ella en ese agujero cuando se arrancó por primera vez la gasa (y pedazos de costra amarillenta, y los pelos hirsutos de allá abajo), cosas como decir gracias, gracias, porque pasado el instante de la inmundicia había vislumbrado en su interior la conclusión de sus problemas.
Y cuáles eran esos problemas, retrucó la voz del otro lado (esos labios secretariales agrietados en el auricular tanto como los ojos ante el fulgor intermitente de la pantalla), qué tantos problemas tenía ella, repitió, y maldijo entre dientes la uña rota que acababa de engancharse en la media (la media descorrida que tendría que tirar a la basura): ese era su drama, la media rota, el hambre que a esas horas empezaba lentamente a asomarse en la oficina.
Parar la olla, llenar la tripa cada noche, le escuchó decir la secretaria, porque qué largas habían sido esas noches, decía Mirta, qué azules, qué ávidas, decía, mirándose los ojos fijamente en el espejo (sus ojos, otro oscuro agujero); porque aunque ellos la habían curado también casi la habían matado a continuación, de hambre. A ella nadie la alimentaba. Es por eso, dijo Mirta encrespándose ahora la otra pestaña falsa con la misma cucharita, sujetando el auricular entre la cabeza y el hombro desnudo, es por eso que no les voy a permitir que me cosan. Espero no haberles hecho perder el tiempo, porque el tiempo, repitió, es plata, no lo sabré yo, no lo sabría Mirta después de pasarse una semana entera en la cama mirándose consternada el viscoso agujero, viendo cómo se iban secando lentamente los bordes a la vez que se levantaban sus costillas por la falta de comida. Se había vuelto más pellejuda, más desesperada y sedienta, sus ojos saltones, sus pómulos afilados le habían conferido una extraña belleza.
La secretaria esbozó una sonrisa burocrática mientras la escuchaba agregar que había tenido una premonición: ese agujero seco en los bordes y húmedo en lo profundo de su costado se volvería milagroso. Milagroso, suspiró impaciente la funcionaria viendo cómo se fugaba su compañera de módulo, cómo la hora también fugaz se estaba yendo con su tiempo de colación a cuestas. Un milagro multiplicador de panes con jamón y queso, pensó esbozando una mueca famélica. Un milagro multiplicador de billetes, imaginó enseguida, atenazada por la repentina certeza de que algo no calzaba en la ficha de esa mujer, Mirta Sepúlveda. Cómo era posible que su estado civil estuviera vacío, que el hueco del oficio figurara en blanco, que no hubiera nada en el agujero de los ingresos. Entornó los ojos cierta de haber encontrado una omisión reparable, una que ella iba a corregir a pesar del gruñido que ahora la acechaba (la compañera, ya en el umbral, había anunciado un sánguche entre los dedos, una bebida o un café imaginario que iba a traerle a su regreso). Sacó de su interior una voz administrativa y repasó la ficha, punto por punto.
Se produjo un silencio por el lado de la secretaria, seguido de otro: era Mirta tragándose sus no y todas sus palabras intestinas mientras pensaba cómo explicarle el milagro. No estaba loca, no, y no era una fanática religiosa, no se le había aparecido ninguna virgen llorona en las sombras nocturnas de sus paseos. Simplemente se había levantado de la cama, a altas horas, se había quitado el parche endurecido por las secreciones (su maraña de pelo en la tira adhesiva), y se había examinado ese agujero improvisado, rosado, suavecito, había acariciado el borde con un dedo e incluso lo había metido ahí, como untándolo de aire tibio y huellas digitales. Ese agujero era único. Nadie se lo iba a quitar.
Y sin lavarse ni perfumarse ni maquillarse, casi sin vestirse pero dueña de sí misma, había salido al único boliche que podía estar abierto a esas horas noctámbulas (lo vio como un faro esquinado, a lo lejos, con las luces despiertas). Desde la reja que lo cercaba contra toda una calaña de borrachos exaltados y asaltantes, dijo ella, la experta en noches, desde la reja y sus tres vueltas de cadena le silbó al dueño de la botillería para pedirle que le fiara una bolsa de papas fritas y una cocacolita. El dueño la reconoció a pesar de la vista corta de él y de la flacura despeinada de ella, le acercó las papitas y la lata y le preguntó dónde se había metido, y ella se levantó la falda y le mostró los muslos desaparecidos y la pelvis levantada y el pubis lampiño, y su agujero, y el dueño del local le abrió el candado y la reja y la invitó a una copa de vino para celebrar que respiraba. Descorchó un gran reserva, dijo Mirta de manera tan secreta que más que oír lo que decía la secretaria sintió una vibración en su tímpano, el sedoso temblor de unas sílabas que entraban y luego salían, apenas rozando el interior de su oreja.
El dueño de la botillería le había pagado tres veces más que todas las veces anteriores por dejarlo estrenar ese cuerpo milagroso, y le pagó por adelantado cada una de las noches siguientes, y se corrió la voz entre su clientela que vino a hacer cita con ella en la botillería. Todos querían profundizar, dijo Mirta, en un susurro vuelto alegría en el oído de la secretaria que cruzaba su pierna por encima de la rodilla y se miraba, discreta, las piernas muy juntas, la media descorrida, la uña que se trepaba por el punto roto y tiraba de él para que se fuera, el punto, un poco más arriba, un poco más hacia adentro. ~
________________________________________
Este relato aparecerá próximamente en la antología Relatos enfermos (Ediciones Literal/Conaculta), editada por Javier Guerrero.