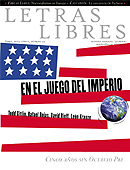¿Qué decir de la pintura y la escultura, y por qué decirlo? En alguna ocasión, afirmé que en el fondo —y en la superficie— no hay pintura que no quiera contar algo. Aun los cuadros de Jackson Pollock, dije, que nos cuentan las transformaciones multicolores de galaxias inmóviles. Pero que quede bien claro: no es Pollock el que nos cuenta o intenta contar esto. Es el espectador el que lo imagina. Quizás un solo espectador entre miles: yo.
El lenguaje de la pintura, como todo lenguaje artístico, es intraducible, nos dice Octavio Paz en un texto sobre Juan Soriano, escrito en 1962. Once años después, en El signo y el garabato, se refiere a un texto de Cardoza y Aragón sobre Günter Gerzo con las siguientes palabras: “Oscila entre la traducción y la creación.” Y aclara: “Traducción al lenguaje verbal del lenguaje plástico del pintor.”
En qué quedamos, es difícil decirlo, porque, a lo largo detodos los escritos que Paz dedicó a las artes plásticas, nos tropezamos con contradicciones que nos deslumbran y nos confunden. Pero tal vez se trata de contradicciones intrascendentes, sin importancia, ya que, en principio, es una contradicción fundamental la que hace posible la existencia de la pintura: aquella de “las dos gemelas que tejen incansablemente las telas de nuestras visiones: la luz y la sombra”, como dice el poeta en el escrito dedicado a Rodolph Bresdin en Corriente alterna. Nos encontramos así que, cuando nos habla de Baudelaire como crítico de arte, asevera que “la pintura es un lenguaje incapaz de decir, salvo por alusión y omisión: el cuadro nos presenta los signos de una ausencia”, en tanto que, en un artículo sobre el arte y la identidad de los hispanos en los Estados Unidos, declara que “la imagen visual dice, pero lo que dice no tiene por qué ser traducido en palabras. La pintura es un lenguaje que se basta a sí mismo”, mientras que —de nuevo en Corriente alterna— afirma que el arte moderno, “por ser una representación, no puede rehusarse completamente a decir y a significar”, y se pregunta: “¿Qué dicen los cuadros modernos? Se dicen a sí mismos.” Textos y opiniones que se alternan, haciendo honor al título del libro, con consideraciones sobre la obra de Alberto Gironella, que según Paz es en buena parte “pintura escrita, del mismo modo que hay palabras pintadas”, o un ensayo sobre Álvarez Bravo en el que, con base en suslecturas de los poetas modernos califica a la fotografía como arte poético, “porque al mostrarnos esto”, dice Paz, “alude o presenta a aquello”, y con meditaciones en las que confiesa que el arte maya, por la literalidad de las imágenes que muestra, labradas en piedra, “…pueden leerse. No son ilustraciones de un texto: son el texto mismo”.
Por otra parte, al decir cuadros “modernos”, Paz no nos aclara si los cuadros “antiguos” —por llamar de algún modo todas las pinturas que antecedieron a las modernas— decían algo. No era necesario que lo hiciera: todos sabemos que un cuadro de Nicolás Bataille nos cuenta la lucha de San Miguel y el dragón; otro, del Veronés, las Bodas de Caná; uno más, de Mantegna, el martirio de San Cristóbal, y otro, en fin, de Mateo Cerezo, las bodas místicas de Santa Catalina.
Y sin embargo, esto no es verdad: ninguna de las pinturas arriba mencionadas cuenta algo: todas recuentan. El espectador tiene que conocer de antemano la historia o la leyenda que el cuadro presenta, tiene que haberla leído en un libro sobre mitología o en la Biblia, tiene que haberla escuchado en alguna parte alguna vez, para saber de qué trata la pintura que tiene ante sus ojos. Una pintura que, aunque muy lejos de lo que hoy conocemos como “ilustración”, es una pintura que ilustra un hecho o una leyenda. Todavía en nuestro fin de siglo, los visitantes de los museos necesitan que el guía les diga: Ésta es, señoras, La Batalla de San Romano, de Paolo Uccello; ésta, señores, La Rendición de Breda, de Diego Velázquez.
Pero, si esas pinturas ilustran algo, a los espectadores de hoy día ya no los ilustran: a pocos, fuera de España, puede interesarles el hecho de que la rendición de Breda implicara la derrota de Mauricio de Nassau, y a muchos menos, fuera de Italia, saber quién, si Siena o Florencia, ganó la batalla de San Romano. Además de que, sabemos, poca era la fidelidad de los artistas hacia acontecimientos históricos, así fuera porque no los vivieron, sólo los imaginaron —tal el caso del fusilamiento de Maximiliano emperador de México, por Manet, quien inventó una barda que nunca existió, encima de la cual se asomaban las cabezas de los curiosos—, o a pesar de haber sido testigos de ellos, como en el caso de David, quien en la pintura de la coronación de Napoleón incluyó a la madre de éste, Leticia Ramolino, quien estuvo ausente de la ceremonia.
Da lo mismo, porque lo que no nos ilustra, pero sí nos ilumina, es, son, otras virtudes del cuadro: su belleza y la poesía de la que es contenido y continente. A veces, también, la gracia, en todas sus acepciones, tanto terrenales como celestiales. Ninguna otra cosa nos dicen, pero con eso basta, las esculturas del Brancusi, las pinturas de Dubuffet, y las máquinas locas de Tanguely. Belleza y poesía, gracias que, en ocasiones, son convulsivas y se columpian entre el horror y la obscenidad, el infierno y la desolación: Goya y Bacon, la escultura precolombina y Otto Dix.
La analogía, nos dice Octavio Paz, es la función más alta de la imaginación, y puente entre lenguajes distintos: poesía, música, pintura. Es, pues, necesario tender un puente, entre el cuadro y lo que se escribe —aunque pareciera que pintura y literatura son dos lenguajes paralelos que se juntan en el infinito—, para decirle al lector lo que el cuadro nos dice. Pero se necesita un lector interesado y que algo al menos sepa de la materia y el espíritu del arte, o que cuente con la curiosidad y la sensibilidad suficientes para aprender. No podemos contarle la pintura a un ciego de nacimiento o a un ciego de entendimiento. Por eso, los mejores textos sobre un pintor o un escultor son aquéllos de los catálogos de sus exposiciones, que le brindan a los espectadores la oportunidad de ignorarlos. O que pueden, con suerte, ayudarlos a ver.
Creo que fue Max Ernst quien decía que su principal ocupación en la vida era la de ver. No fue ésta la principal ocupación de Octavio Paz, pero sí una de sus más caras preocupaciones. Dotado del privilegio de una privilegiada vista, cuando veía, veía mejor que muchos. Y, agraciado con el privilegio de la palabra poética por excelencia, lo que contaba, sobre lo que había visto, pocos lo podrán superar. Otros escritores —y él mismo nos lo recuerda—, en Francia Baudelaire y Apollinaire, en México Villaurrutia, Gorostiza y Cuesta, entre otros, escribieron sobre arte. Ninguno como él.
Desde luego, críticos de arte con gran talento los ha habido siempre. Pero Paz prefirió hablar desde las orillas luminosas de la poesía. Mejor dicho, no podía hacerlo de otra manera, aunque él mismo calificara sus escritos como crítica: “La crítica —dice— no sólo hace más intenso y lúcido mi placer, sino que me obliga a cambiar mi actitud ante la obra.” Palabras que implican una especie de conclusión, y de solución, de un razonamiento anterior, en el que, con lucidez y modestia, reconoce la casi imposibilidad de escribir sobre arte y artistas sin abdicar de la razón, sin convertirla, nos dice, “en servidora de nuestros gustos más fatales y de nuestras inclinaciones menos premeditadas”. Pero, de alguna manera, Paz se las arregla, en este texto, titulado “De la crítica a la ofrenda”, para conciliar su juicio y su gusto, su razón y sus pasiones. En un escrito sobre Barragán, cita a este gran arquitecto diciendo que su obra —la de él mismo, su arquitectura— estaba inspirada por dos palabras: la palabra “magia” y la palabra “sorpresa”. Esto mismo podemos decir de la obra del propio Octavio Paz, porque le viene como anillo al dedo: es con la magia y la sorpresa como Octavio Paz se convence, y convence al lector —al menos yo soy uno de los convencidos—, de la validez y transparencia, la sabiduría y el entusiasmo contagioso de su palabra, cuando nos habla de arte.
El puente ha sido tendido. El arco iris ha sido tendido.
Dicho lo anterior, creo que, sin más preámbulo, puedo ya caminar a mis anchas —aunque sin dejar de hacer equilibrios para no caer en la obviedad— por Los privilegios de la vista, tras una sola advertencia: lo único que puede lamentar un lector ávido como yo son unas cuantas ausencias u omisiones. Por ejemplo, que Octavio Paz no se haya ocupado del arte abstracto —debido, por supuesto, a la animadversión que le inspiraba, a pesar de sentirse atraído por Kandinsky— o del performance, el arte conceptual, el minimalismo y las instalaciones, por ejemplo. He pensado, también, que el poeta que calificó el realismo como el único arte insignificante de nuestro tiempo nos debía unas palabras sobre el hiperrealismo (al que, imagino, no le habría asestado el calificativo de “hiperinsignificante”) y sus relaciones con la fotografía. Echo de menos, también, algunos renglones sobre pintores mexicanos como Fernando García Ponce y Gabriel Ramírez. Al momento en que escribo sus nombres, me doy cuenta que estoy hablando de dos pintores abstractos —para mi gusto, excepcionales. Y brilla también por su ausencia Francisco Toledo, figurativo y de los grandes —si bien, sobre este último, ha de decirse que su influencia en los pintores de su estado natal ha sido enorme, y por lo tanto hasta cierto punto deplorable. Pero sobre él, el mismo Paz nos confiesa que le pesó no haber escrito nada.
Sería mucho pedir. Sobra recordar que Octavio, autor de obras fundamentales como Las trampas de la fe y El laberinto de la soledad, fue, antes que todo y sobre todas las cosas, un poeta de una obra tan vasta como magnífica y trascendente, y un ensayista de gran aliento cuya pasión por la literatura, el pensamiento y la libertad nos dejó una de las obras más importantes de nuestra época, que le valió ser considerado como una de las grandes conciencias del siglo. Miles de páginas atestiguan su perseverancia. Aun así, Los privilegios de la vista, título, como sabemos, inspirado en un poema de Góngora, abarca un enorme número de temas en sus dos voluminosos tomos, tal como aparecieron publicados por el Fondo de Cultura Económica dentro de la colección de las Obras completas. El primero, dedicado al arte moderno universal, el segundo al arte de México.
Paz se ocupó a fondo del muralismo mexicano. Hoy día todo el mundo puede decirlo y lo dice, salvo, quizás, algunos nacionalistas acérrimos: desde el punto de vista político —que no se puede eliminar, porque los muralistas mismos inmiscuyeron siempre la política en sus obras—, el muralismo mexicano fue una aberración. Si bien la Revolución Mexicana fue una especie de inmersión de México en su propio ser, nos dice Paz, no logró dar a los mexicanos una visión del mundo, ni enlazar su descubrimiento a una tradición universal. De allí, de esa insuficiencia del movimiento revolucionario, continúa el poeta, “partieron todos los equívocos posteriores, estéticos y morales. Las buenas intenciones de Vasconcelos produjeron la existencia de pintores que se decían revolucionarios y que, a la vez, eran pintores oficiales que sintieron la necesidad de insertar su recién estrenado nacionalismo en su pintura, y sustituyeron la ideología que no tuvo, y que por lo tanto no pudo dar la Revolución Mexicana, por la exaltación de un marxismo que nada tenía que ver con nuestra realidad social e histórica”. En pocas palabras, Paz dice que en el muralismo mexicano es posible distinguir dos etapas. En la primera, los pintores estaban convencidos de encarnar las creencias colectivas de los mexicanos. En la segunda, fue evidente que su arte, lejos de ser popular, fue didáctico; “no expresaba al pueblo —dice—: se proponía adoctrinarlo”. De esta manera, afirma, “el muralismo, arte de un joven Estado nacionalista”, “murió de infección ideológica: comenzó con una búsqueda y terminó con un catecismo, nació libre y acabó por exaltar las virtudes liberadoras de las cadenas”.
Paz no se limita, en Los privilegios de la vista, a denunciar —pienso que ésta es una palabra adecuada— los errores políticos del muralismo mexicano y, ¿por qué no?, a regodearse con ellos… Se ocupa también del valor pictórico de la obra de cada uno de los tres grandes. Siqueiros, el gesticulador melodramático, es descendiente también de Caravaggio y de Géricault, estuvo más cerca del arte barroco y de sus claroscuros, así como del manierismo y del futurismo italiano, y su pintura, que fue luz y sombras, movimiento y contraste, “cuando triunfa, cuando se realiza, tiende a negar la materia, a inflamarla y transformarla en otra cosa…” Siqueiros, sin embargo, no queda tan mal parado en la obra de Paz como uno podría pensar. Algunos años más tarde, en el texto “Ocultación y descubrimiento de Orozco”, Paz dice: “Siqueiros fue el más audaz, el más inventivo e imaginativo”, y lamenta que “sus obsesiones y fanatismos políticos hayan dañado sus grandes poderes de innovador”.
Por otra parte, de Diego Rivera dice Paz que fue practicante de un cubismo “exterior” cuyo colorido nada tenía que ver con la austeridad de un Braque o de un Gris, y que lo acercaba al arte decorativo, y también que fue cultivador tardío de un impresionismo derivado de Monet, y seguidor de Cézanne, Derain, Zuloaga y el Greco. Rivera, dice el poeta, “no tenía el pathos y la furia de Orozco, pero no fue un pintor frío: fue un pintor sensual, enamorado de este mundo y de sus formas y colores”. Pintor, además, de un erotismo monumental, que “reverencia y pinta sobre todo a la materia y la concibe como una madre: como un gran vientre, una gran boca y una gran tumba”. En un ensayo anterior, Paz nos da una de las más hermosas visiones del oficio del pintor guanajuatense: tras señalar que “el verdadero mito de Rivera no fue la Revolución sino la fecundidad de la naturaleza, encarnada en la mujer”, nos dice: “en los muros de Chapingo, la mujer es la tierra, el agua y la semilla. Diego no se cansó de pintar ese misterio cotidiano que es el cuerpo femenino, tendido bajo las grandes hojas verdes del Principio”.
Orozco es algo aparte. A su persona y su pintura, se le podrían aplicar cien adjetivos, y Paz lo hace: “sus visiones son satíricas y grotescas… negras”. Su dibujo, violento, cruel, “a veces patético, y otras compasivo, intenso siempre”. Y él, el pintor, guiado siempre por el sarcasmo, la denuncia y la búsqueda, es anticlerical, antifariseo, solitario y taciturno, y su expresionismo es “sátira, blasfemia, sarcasmo y gran negación pasional”.
Y atrás de la obra de Orozco, como sombras de su espíritu, es posible para Paz vislumbrar, además de la fuerte presencia de Kokoschka y Max Beckman, numerosas influencias y antecedentes, a lo largo de los años y de su obra: también Daumier y Toulouse-Lautrec, Masaccio, Correggio, Giotto, Grünewald. Y por supuesto, Posada, de quien, nos lo recuerda Octavio, Breton dijo que había sido uno de los inventores del humor negro en las artes visuales. Dos conceptos de Paz, separados por centenares de páginas en su libro Los privilegios de la vista, hermanan el destino de Orozco y Posada: del primero, nos dice que “su obra guarda intactos sus poderes de subversión”. Del segundo: “Posada no es un artista del siglo XIX: como Jarry —Alfred Jarry—, es nuestro contemporáneo. También será el contemporáneo de nuestros nietos.”
Orozco, por otra parte, nos mostró un orgullo especial por haber nacido en el México donde se dieron varias de las grandes civilizaciones prehispánicas. Como dijo el distinguido historiador Miguel León-Portilla, citado por Paz, “ni idealiza al mundo indígena, ni le parece una abominación la Conquista”. Tampoco acude al estereotipo del pueblo como siempre sufrido y noble, puesto que lo pinta, nos señala Paz, como “cruel y blando, duro y estúpido, víctima y victimario”.
Lo paradójico es que, si en algún pintor se transparentó la influencia del arte prehispánico y la de las artes populares, así fuera de modo más subconsciente que consciente, fue en el pintor que rompió —junto con otros artistas notables— con la tradición mexicanista a ultranza de Rivera y Siqueiros: el oaxaqueño Rufino Tamayo.
En “El águila, el jaguar y la Virgen”, primera parte del segundo volumen de Los privilegios de la vista, Octavio Paz no falta a la promesa que nos hace en el subtítulo: “Introducción a la historia del arte en México”. En efecto, y con la maestría de siempre, Paz comienza por ofrecernos un panorama de las civilizaciones prehispánicas mesoamericanas, que incluye la historia y el análisis de su forma de ser y de pensar, sus cosmogonías y cosmologías, su noción del tiempo, sus olimpos: terreno preparatorio para entender mejor —tanto nosotros como, tal vez, el propio Paz— la razón o razones de ser de sus manifestaciones artísticas, a primera vista tan lejanas de la sensibilidad moderna occidental. Aunque, Paz nos lo recuerda, “a principios de este siglo aparecieron en el horizonte estético las artes de África, América y Oceanía, sin los artistas modernos de Occidente —añade—, que hicieron suyo todo ese inmenso conjunto de estilos y visiones de la realidad y lo transformaron en obras vivas y contemporáneas, nosotros no habríamos podido comprender y amar el arte precolombino”.
Las limitaciones de espacio no me permiten hacer un estudio a fondo de Los privilegios de la vista. Por ahora, vale la pena señalar que la curiosidad oceánica de Paz lo llevó a escribir sobre numerosos artistas de nuestro siglo. A algunos sólo los menciona, si bien los sitúa en su tiempo y espacio, como a Saura, Topor Guinovart, De Koonig. Pero sobre otros —Munch, Picasso, Remedios Varo, Paalen, Szyzlo— escribió sendos y brillantes ensayos. A Marcel Duchamp le dedica extensos ensayos, de los que vale la pena citar, al menos, su brillante estudio —reflejo de reflejos— sobre el Gran Vidrio, conocido también, lo sabemos, como La novia puesta al desnudo por sus solteros aún… —La mariée mise à nu par ses célibataires, même… A otros artistas les rinde tributo: Balthus, Tàpies, Alechinsky, Cornell, Rauschenberg. Es en el poema dedicado a este último, “Un viento llamado Bob Rauschenberg”, donde encuentro una de las frases más bellas jamás escritas por Octavio Paz: “los sueños de las cosas el hombre los sueña, / los sueños de los hombres el tiempo los piensa…” Se ocupó, asimismo, de muchos pintores norteamericanos en su ensayo “Dos siglos de pintura norteamericana —1776-1971”: entre otros, Kensett, Whistler, Mary Cassat, Georgia O’Keeffe y Edward Hopper, de quien no descubre lo que para mí es un artero surrealismo disfrazado de realismo aparentemente inocuo.
Paz, como señalé en un principio, renegó del arte abstracto y lo que llamó “su pureza estéril”. El arte abstracto, según él, carecía “de un elemento esencial a todo lenguaje: ser un sistema de signos y símbolos”, y por otra parte “había negado realidad estética —y aun toda realidad— lo mismo a las apariencias que a las apariciones”. Encontró, además, una contradicción flagrante entre los términos “abstracto” y “expresionismo”, e hizo una afirmación que no deja de ser muy sugerente: el abstraccionismo desemboca en el silencio: Mondrian, o en el grito: Pollock. Mis vínculos con el arte abstracto han sido diferentes: para mí ningún arte puede ser abstracto, puesto que todo —inclusive las manchas creadas por el azar—, todo, tiene forma, color, límites, e incluso un sentido, y muchos pintores de las diversas etapas del arte abstracto me interesan profundamente, me comunican una emoción o un estado de ánimo, me “dicen” cosas. Benjamin Péret dijo una vez que el arte es siempre concreto, singular. Así lo cita el propio Paz, sin llegar a la conclusión evidente: el arte abstracto no es tal. Pero qué bien que le dedicó un poema a Antoni Tàpies, cuya obra, en buena parte, pienso, y fuera teorías, si se parece a algún movimiento es al expresionismo abstracto. Gracias a esto, Paz nos dejó otros dos versos de una exquisitez perturbadora, que son con los que termina el tributo: “tu pintura es el lienzo de Verónica / de ese Cristo sin rostro que es el tiempo…”
El color, hijo de la luz, y yo, hemos compartido toda una vida, si bien yo lo he adorado siempre y él me ha ignorado. Porque los colores no piensan. ¿O sí piensan? Más de una vez he dicho que el paraíso, para un pintor, debe ser el lugar donde se dan todos los colores que están más allá del ultravioleta, y más acá del infrarrojo. También, lo que es obvio: que no le fue permitido, a ningún color, existir y valerse por sí mismo: el color sólo vive en las formas de las cosas, sujeto al tamaño de éstas, a su longitud, su volumen, su superficie. De esta manera, el naranja nunca es más grande que la fruta fragante que cubre, ni el azul más pequeño que el cielo en el que se desbalaga.
Hasta aquí la lógica. Pero la poesía, cuando no quiere, no tiene lógica, o la envuelve en una túnica de luz y la lanza al vacío. De pronto, en un poema-tributo que Paz dedica a Joan Miró, los colores adquieren vida propia, casi humana: el rojo es un ciego que abre los ojos, el negro un sordomudo que balbucea algo incomprensible, y el azul se levanta. Después, los tres juntos, el azul, el rojo y el negro, corren por los prados.
Cuando elegí el tema de este texto, Octavio Paz y sus escritos sobre arte, me propuse también explorar las relaciones del poeta con el color. En el primer tomo de Los privilegios de la vista el tema aparece desde las primeras páginas, donde habla de Baudelaire como crítico de arte, a partir de una afirmación del poeta francés, en el sentido de que, en un cuadro de Delacroix, uno de los colores parecería pensar por sí mismo. Paz afirma enseguida que el color no posee valor por sí solo, que los colores no existen sino relativamente y que, al igual que una frase es una combinación de palabras, un cuadro es una combinación de colores y líneas, en cuyo interior no se realiza el tránsito de lo sensible a lo inteligible, sino fuera de él.
Después de esto, el color, los colores, no se asoman con frecuencia en estos escritos. Será porque “¿quién dijo que se pintaba con colores?”, como nos cuenta Paz que le contestó Jean Baptiste Chardin a un pintor que se vanagloriaba del uso del color: “Nos servimos de los colores, pero pintamos con sentimientos.” Pero no necesariamente Paz estaba del todo de acuerdo con esta afirmación, ni se olvidó de la obvia, esencial importancia del color en la pintura: pronto, en un artículo sobre Wolfgang Paalen, se siente la presencia de la luz que destila el color del ágata, y en los paisajes de José María Velasco “el cielo frío y azul, inmenso —nos dice el poeta— rima con el agua parada de los charcos, reducido infinito”. Y después, en Tamayo, en cuya obra otros dos elementos actúan también en verso: “El elemento solar rima con el lunar”, fórmula que vuelve a repetirse cuando, al hablar de “Las obvisiones de Alberto Gironella”, nos dice que en ellas “los colores y las formas riman”. Pero volvamos a la obra de Tamayo, donde al mismo tiempo que se despliega una gama de entonaciones y modulaciones del gris, nunca antes vista según Paz, hacen su aparición, con toda su fuerza, lo que yo llamaría los colores que viven no por ilusión, sino por alusión: los colores aludidos. “Veo su pintura como un fruto, incandescente e intocable” nos dice Paz de Tamayo. Y no necesitamos saber de qué color es este fruto: amarillo tiene que ser, rojo fuego, naranja en llamas, bulbo inmenso y fosforescente, vulva solar. No tiene el poeta que darle nombre al color del mar para que por nuestra imaginación floten los verdes oscuros y los azules hondos, ni al color de las nubes para que en nuestro pensamiento naveguen los blancos algodón y los grises plomo. Basta decir mar, basta decir nube. O pasión, sandía, media luna, guitarra, torrente, follaje, tempestad, surtidor, vorágine.
Mientras tanto, en otros textos, los colores vuelven a teñirse con sus nombres originales y se contagian unos a otros, como cuando Paz nos dice que en la pintura de Juan Soriano “el amarillo triunfa; el azul edifica palacios verdes con manos moradas; el rojo se extiende como una marea de gloria; el amarillo de nuevo asciende como un himno…” Más adelante, en los tributos, los colores se revelan una vez más, en toda su intensidad. En el dedicado a Claude Monet, “Cuatro chopos”, “el amarillo se desliza al rosa y se insinúa la noche en el violeta”, y en el escrito para Tamayo, los azules son “transparencia torneada a fuego”, “los verdes acumulan humores, mastican bien su grito antes de gritarlo”, y los grises, implacables, “se abren paso a cuchilladas netas”.
Verdes llamas, lluvia verde sobre las verdes, líquidas espaldas de las olas, árboles que crecen hasta volvernos verde la mirada. Sembradíos de henequén que nos dan una verde lección de geometría, calzadas que desembocan en el paraíso de los verdes, y un poema escrito con tinta verde, que habla de frases que son verdes constelaciones. Una muchacha se reclina en los balcones verdes de la lluvia, el verano despliega sus verdes libertades y la amada responde con monosílabos verdes y, en tanto la palabra se asoma a remolinos azules y escuchamos un blanco clamor de pájaros heridos, y el agua enamorada canta con una voz blanca y los astros dejan, con sus pisadas, huellas rojas, se extiende sobre los muros blancos la lujosa mancha de vino de la buganvilia, y un negro mar avanza sin sonido, y un río negro arrastra mármoles ahogados, y bajo un espeso sueño verde, en la música verde de la tarde se despliega la blanca monarquía de las alas, el sexo de la amada es luz rosa entre dos mundos ciegos y ella cierra los ojos y se pierde, a oscuras, bajo el follaje rojo de sus párpados…
Son estas apariciones del color en la poesía de Octavio Paz que se manifiestan a lo largo de toda su obra —lo mismo en “Bajo tu clara sombra” que en “Semillas para un himno”, en Águila o sol que en Salamandra— las que, durante muchos años de lecturas esporádicas pero entusiastas, me han seducido a tal punto que me permití arrancarlas de los poemas y entretejerlas a mi arbitrio, hacer un collage —como lo hice ya en el párrafo anterior—, para adornarme con ellas, para con ellas hacer, no un ramo de ojos azules, y sí un ramo de caballos color de sol y yeguas de ámbar y mariposas de obsidiana, de silencios que se esparcen en olas verdes y de altos gritos amarillos y noches de jade que giran lentamente sobre sí mismas, y truenos verdes. Un ramo, o un río, un torrente por donde corran las armas rojas del otoño y transiten verdes oráculos, un río que se derrame en cascadas de sílabas azules, y desemboque en el esplendor del día: de ese “¡Día, redondo día, luminosa naranja de veinticuatro gajos, / todos atravesados por una misma y amarilla dulzura!”
Un río, también, con todos los colores que se pasean por ese hermoso libro que merecidamente figura en el primer tomo de la obra poética de Octavio Paz, El mono gramático, y que destellan, esos colores, vehemencias rojas y amarillas, entre los oleajes de mujeres, ciegos y leprosos y los mantos azafranes de los ascetas. En tanto que, “en la gruta de la boca de un niño con una perforación en la mejilla, su lengua es un anfibio carmesí poseído por una agitación furiosa y obscena”. Los colores se derraman del altar de Hanuman y se encienden —la llama azul del cobalto y los rojos de México y la India, que se vuelven negros—, en el poema dedicado al pintor Swaminathan… Hasta que el poeta, el poeta y el arco iris portátil que inventó en su poema “Augurios”, pierde su nombre en La estación violenta, para flotar a la deriva entre el azul y el verde, para desembocar en un país blanco de días blancos y sombras blancas, de blancura de aguas muertas y horas blancas: “Aspiración”, del libro Homenaje y profanaciones.
Yo diría que nunca antes como en la poesía de Octavio Paz, fue tan clara la sombra, tan morados los pasos del heliotropo, tan amarillas las lluvias de flores amarillas, tan roja la espuma del deseo, tan azules las rocas del delirio… La tinta negra abre sus grandes alas, nos dice Octavio, y el instante centellea, piña de luz, penacho verde…
Una tarde de otoño de 1971, Octavio Paz y su esposa, Marie José, visitaron a Joseph Cornell en su casa de Utopia Parkway, en Queens, Nueva York. Esa tarde, cuenta Octavio, nació la vocación de Marie José, hacedora de ensamblajes y collages preciosos, y a la cual le dedica también un texto: “La espuma de las horas.” Nació, esa vocación, de la contemplación de las mágicas, prodigiosas cajas de Cornell, cuyo arte, a su vez, le inspiró otro poema-tributo a Paz: “Objetos y Apariciones”. Cito los dos últimos versos: “Joseph Cornell: en el interior de tus cajas / mis palabras se volvieron visibles un instante…”
Pienso que, en esa caja de resonancias donde bullen los reflejos, en esa clara ventana abierta al arte de México y del mundo, en esa caja-gran vidrio y gran espejo, gran escaparate de intangibles pero suntuosos, coloridos objetos que es el conjunto de Los privilegios de la vista, se hacen visibles, también, las palabras de Octavio. ~
Cartas abiertas contra la represión en Cuba
El gobierno de Fidel Castro, aprovechando la conmoción internacional generada por la guerra en Iraq, ha desatado la más violenta represión política de los…
Descubrimientos en la peluquería
Mi abuelo Mariano Diez de Urdanivia caminaba todos los días una cuadra larga de la avenida Álvaro Obregón, una maravilla de apacibilidad y compostura por entonces, hasta…
El hombre divinizado por el hombre
Una reseña de "El hombre al desnudo. Dimensiones de la masculinidad a partir de 1800", exhibida en el MUNAL.
La cumbre
A diferencia de los hackers y otros cibernautas, los poderosos de la Tierra sólo se ponen de acuerdo si se reúnen a suficiente proximidad para respirarse las lociones. Lo malo de…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES