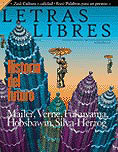En estas Navidades he releído a Howard Philips Lovecraft (Providence, Long Island, 1890-1937), quien emergió, como todas sus horrorosas creaturas, del sospechoso anonimato hasta el culto de los profanos y de los iniciados. Hijo del modernismo de los años veinte, cuando el futurismo, el cine expresionista, las maquinaciones optimistas de H.G. Wells y la serpiente fascista se apoderaban del siglo, bajando de la alta literatura hasta la cultura de masas, Lovecraft mutó de folletinista barato a demiurgo de una improbable mitología. No encuentro mejor manera de festejar el año 2000, con todos sus prodigios fatales y todas sus profecías fracasadas, que honrando al escritor que decidió, caprichosamente, mi vocación de crítico literario.
Los cuentos de Lovecraft, publicados en un pasquín llamado Weird Tales, presentaron, según Edmund Wilson, a uno de los peores escritores de su época, incapacitado para crear atmósferas de terror sin utilizar una adjetivación compulsiva que delataba una portentosa falta de imaginación. No me extraña que el primer "ensayo literario" que escribí, lo mismo que la primera reseña que publiqué, hayan versado sobre Lovecraft. Nadie más propio para una iniciación crítica que un autor tan permeable a dos acercamientos ensayísticos elementales: desde el psicoanálisis, sus monstruos gelatinosos delataban el horror freudiano a la sexualidad infantil. Lovecraft como perverso polimorfo. Desde las lecturas frankfurturianas, nadie como él expresaba la histeria aristocrática y pequeñoburguesa ante la sociedad industrial, y ante el ojo del comisario Lukács, cultivaba, desde su insignificancia, todas las manías irracionalistas. Lovecraft o la ternura del asalto a la razón.
Al retomar En las montañas de la locura (1931), en la extraordinaria traducción del escritor cubano Calvert Casey,1 mi fascinación se mantuvo tan emocionada o respetuosa como ocurre ante una relectura de Proust o Joyce, autores que HPL no dejó de apreciar. Descubrí que más que realizar una insensata continuación de la Narrativa de Arthur Gordon Pym, de Poe, ese milagro de la literatura, Lovecraft era, como él mismo lo soñó, un heredero de William Blake, admirable por esa visión profética, que no sin mucha analítica, borra la historia ante un continuo donde el tiempo y el espacio se congelan con ese fuego frío de la purgación.
Ateo, este amigo personal del escapista Houdini que fue Lovecraft dudó, como aquél, de toda superchería. Más cercano a Verne que a Alesteir Crowley, HPL creía en la varita mágica de la ciencia, pero a diferencia de los espíritus positivistas, dio a ese báculo una significación negativa y blasfema. Los exploradores antárticos de En las montañas de la locura se sirven de su modesta tecnología para descubrir que el mundo profano es una breve interrupción en la saga legendaria de los titanes que, una y otra vez, ponen en duda la fragilidad, la soberbia y la estupidez del hombre, anclado en un antropocentrismo gnóstico condenado a la extinción. La ciudad no euclidiana descrita en esa novela mayor de Lovecraft es una creación que hermana a Piranesi con Escher.
Lovecraft es un irresponsable y puntilloso orfebre cuya admisión en la oscura catedral de los maestros modernos del Pensamiento Tradicional —Guénon, Eliade, Evola— está fuera de duda. Pero, a diferencia de éstos, no le interesó la historia de las religiones ni se preguntó si la cesura entre el hombre y lo sagrado estaba en el paganismo o en el cristianismo. Narrador, sólo quiso retratar a individuos como él, atribulados por la búsqueda de arcanos cuyo hallazgo significaba la reconquista de una otredad absoluta, las divinidades y diocesillos de Cthulhu.
Educado por unas tías solteronas y marido fracasado por su execración del coito, hpl también fue para mí el primer modelo de escritor maldito. Antes que Rimbaud o Baudelaire, descubrí al misántropo que entrega su vida a la realización de una obra en cuya cifra cabe la poesía de todas las cosas. Cada cuento de hpl presenta un autorretrato: el solitario que llega a una casa abandonada en Nueva Inglaterra colonial y descubre en el sótano libros y manuscritos que lo acercan, para su desgracia y locura, al conocimiento de Cthulhu. Todo en Lovecraft es literatura, o mejor dicho, libros. Rehúye toda forma convencional de vitalidad madura. Por ello Lovecraft no es un escritor que "dé miedo" sino ese ser que, real o imaginario, nos convence de que la salvación está en no abandonar nunca la habitación cerrada donde reinan los juguetes, las estampillas o los sueños. El horror está en los trabajos y los días, no en Cthulhu, deidad andrógina de la infancia que nos permite realizar, en cada juego y en toda lectura, un rito de pasaje. Historias de terror, las de Ingmar Bergman, que en la adolescencia nos confrontan con endriagos tangibles que nunca nos dejarán amar.2
Como todas las personas odiosas, Lovecraft gozó de don profético. Le agradezco que en uno de sus cuentos, "Él", haya previsto los nauseabundos aquelarres rocanroleros: "Vi a las gentes amarillas de ojos bizcos que habitaban esta ciudad, ataviadas con horribles ropas de color rojo y naranja, danzando insensatamente al son del batir de febriles tambores, del obsceno repiqueteo de los crótalos, y del gemido maniaco de sordos cuernos cuyos incesantes cantos se elevaban y descendían ondulantes como las olas de un profano océano de betún".
Leyendo The Case of Charles Dexter Ward (El caso de Charles Dexter Ward, 1928) o The Shadow Over Innsmouth (La sombra sobre Innsmouth,1936) descubrí que Lovecraft es un escritor extrañamente ajeno a la metáfora. Sus narraciones son un modelo de metonimia y su prosa llega a ser majestuosa por su precisión. Todo fluye según la curiosidad del coleccionista, ser razonable cuyo destino es la sinrazón. HPL, a diferencia de lo que piensa Wilson, fue un digno heredero de lord Dunsany y Arthur Machen. Sólo la persona a la que dedico este artículo, amigo de infancia, descubrió que mi novela William Pescador era una relectura tardía de Lovecraft, puesto que imité involuntariamente otra vertiente de su obra, la contenida en el Ciclo de aventuras oníricas de Randolph Carter, que lejos de ser una obra de juventud como yo creía hasta hace pocos días, fue compuesta en sus años de esplendor. Randolph Carter es el niño agraciado por la llave de plata que lo conduce a la ciudad del Sol Poniente.3 Toda esta búsqueda es más obra de la ingenuidad de Lord Dunsany que de Lovecraft.
Junto a esa donosura fantástica, el terrible Lovecraft, acaso el escritor más racista de un siglo que abundó en ellos, estimuló mi fascinación por los artistas caídos en el lado oscuro de la historia. Sin HPL, que vivió atormentado por las masas de "homúnculos negroides" o "judeo-orientales" que escupía el metro de Nueva York, dudo que me hubiera apasionado por los auténticos malditos, como el fascista Pierre Drieu la Rochelle o el comunista Lukács. Lovecraft, abierto simpatizante de Hitler y Mussolini, forma parte de esa ultraderecha norteamericana que la Segunda Guerra Mundial silenció por fuerza. Como el crítico Mencken, HPL concilió la admiración por el fascismo con el cariño por Roosevelt y su New Deal. Muerto de cáncer en 1937, el ciudadano norteamericano, y orgulloso ario, Lovecraft acaso hubiera acabado, merecidamente, en una jaula, como Ezra Pound. Y entre los nazis su destino habría sido el de Gottfried Benn: el simpatizante cazado como creador de arte degenerado.
Antes que la Nouvelle Revue Française o la revista Contemporáneos, el círculo de Lovecraft fue la primera comunidad literaria que conocí como lector. La literatura como obra colectiva, encabezada por un hombre atrabiliario y generoso, devoto tanto del genio individual como de la fraternidad de los iniciados, la vi encarnada en hpl y en sus amigos y legatorios, con quienes escribió al alimón y construyó toda su biblioteca fantástica: August Derleth, su reprobable albacea, Robert Bloch, el incomprensible amigo judío, o Frank Belknap Long, autor de "Los perros de Tíndalos", cuento perfecto de la literatura moderna. Gracias a ese círculo, quizá, me volví un escritor gregario, incapaz de sobrevivir sin esas alegrías y malpasadas, forma electiva de vida literaria cruzada, como entre la gente de Lovecraft, por la invención incesante de acertijos bibliográficos, el uso de talismanes que franquean las puertas de la tradición o la cesión conspirativa de bastones de manos.
Lovecraft escribió para detener la corriente del tiempo. Sus ideas son vagamente esotéricas pero es difícil arrancarle un simbolismo consecuente. Me atrevería a decir que hay dos montañas en Lovecraft. A través de un impulso lucífugo, una apunta al poniente, es la Montaña Análoga de Randolph Carter que duplica nuestra existencia para conservarla del mal. Otra es la Montaña de la Alegoría, loca y alucinada, donde el conocimiento nos destierra de la infancia. hpl, como Blake, vivió dividido entre el paraíso perdido y el Apocalipsis.
Los lovecraftianos de hace 25 años, cuando el culto llegó a su máxima expresión en el cine de vanguardia y el cómic, como el español Rafael Llopis, dijeron irresponsablemente que "los mitos de Cthulhu" eran la única mitología literaria del siglo xx.4 Confundieron a Homero con Apolodoro. Lovecraft no fue un artífice sino un escoliasta. Su vastísima cultura antropológica, demostrada por Sprague De Camp, su biógrafo,5 produjo solamente una erudición anticuaria, la suficiente para componer, con raíces indoamericanas, sumerias o de Oceanía, un panteón original cuyas potestades —Cthulhu, Hastur el Inefable, Ithaqua, Azathoth, Yog-Sothoth o mi preferido, Nyarlathotep— son realizaciones más propias de una retórica léxica que de una verdadera mitología. hpl, a diferencia de Tolkien, no creó un mundo literario, sino un museo de palabras. Sus creaturas, dado que son innombrables, carecen de toda consistencia mitológica. Son fórmulas cabalísticas para un mundo sin Dios. A Borges hemos llegado.
Paralelamente a Borges, Lovecraft hizo de la falsa erudición una forma de literatura. Su invención axial es el árabe loco Abdul Alhazred, cuyo Necronomicon, libro sagrado de Cthulhu, justifica toda la imaginería lovecraftiana, legitimando, si fuese necesario, su modernidad. La obra de hpl y de sus sicofantes depende de un texto que, a la manera del Pierre Menard, sólo aspira a provocar variaciones infinitas cuyo éxito está en su lunática naturaleza facsimilar. Hace poco Adolfo Castañón recordaba que leyó a Borges antes que a Verne. Mi iniciación adolescente en los misterios del Aleph ocurrió de una manera simultánea a la esperanza de hallar el ejemplar perdido del Necronomicon en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Y esa ilusión la renuevo cada vez que abro un libro. –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.