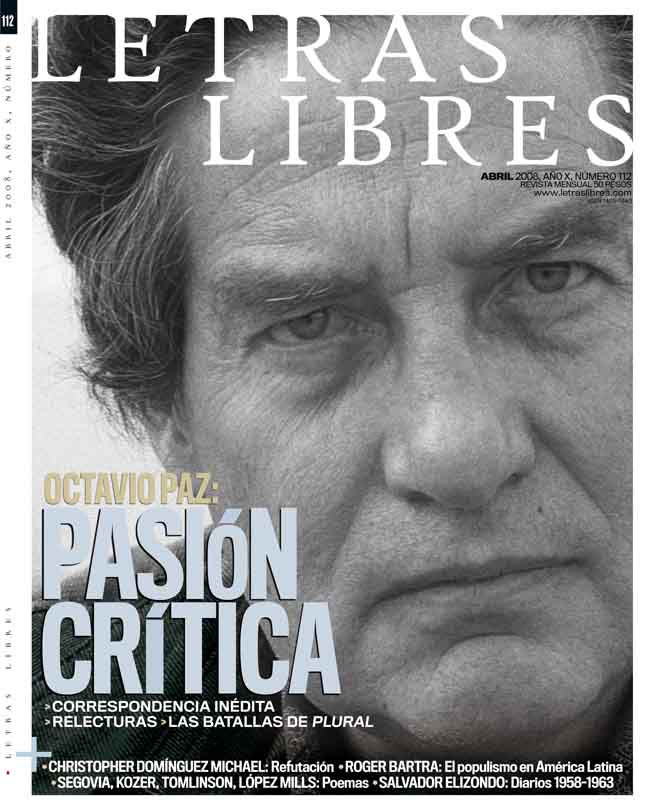Hubo un tiempo en el que mi hermano estuvo en la cárcel. Fue una historia triste que ensombreció la vida de mi familia. Mi padre nunca pudo soportar que un hijo suyo tuviera que estar entre rejas por un delito que le fue montado; o eso es lo que siempre pensamos todos. Durante los primeros dos años que mi hermano estuvo encerrado, la salud de mi padre empeoró considerablemente. Después de un infarto, aquello terminó por arruinarlo. Lo despidieron y luego se vino abajo. Pudo haber sido al revés, con el mismo resultado: se vino abajo y luego lo despidieron. Se sumaron las dificultades, se concatenaron todos los problemas posibles que acabaron con su vida.
A mi hermano no le permitieron salir de la cárcel para su funeral. Un carcelero se le acercó el día de su muerte y le dijo: “Eh, tú, Enríquez, tu viejo la ha palmado. ¡Cuánto lo sentimos!” Así fue como se enteró mi hermano de la muerte de mi padre. Lo enterramos en un cementerio al suroeste de Dallas, a medio camino entre la carretera interestatal que conecta con Fort Worth, en Texas, la ciudad en la que había terminado su vida después de salir de México a principios de los años setenta rumbo a Estados Unidos, para sacarnos adelante a mi madre, a mi hermano y a mí. Pasados dos años, nosotros pudimos reunirnos con él en El Paso, pero luego mi padre consiguió algo mejor cerca de Dallas, y unos cuantos meses después, otra vez, nos volvimos a reunir con él. Terminamos todos en Fort Worth. Para entonces yo tenía seis años y mi hermano tenía diez. Así que los dos crecimos en el ambiente hostil y marginal del duro Texas, el estado con el sistema penitenciario más grande de la unión americana, donde yo sin embargo pude estudiar una carrera, aunque mi hermano después de cumplir condena salió huyendo a México definitivamente. Éramos mexicanos e íbamos a escuelas de chicanos en las que no había un solo estudiante americano. Para salir adelante, mi madre tuvo que hacer labores de todo tipo; mientras, mi padre trabajaba en un taller mecánico. Mi madre me llevaba al colegio en aquel entonces, y una amiga suya, también de México, solía recogerme al mediodía. Luego mi madre volvía a casa hacia las seis de la tarde y mi padre no aparecía hasta pasadas las nueve o las nueve y media. Eran tiempos duros, pero aun entonces no eran malos tiempos. La gente suele decir que vive malos tiempos cuando en realidad quiere referirse a tiempos duros. Los malos tiempos siempre están hermanados con la desgracia. Los tiempos duros, en cambio, son algo inherente a la vida y eludirlos es casi imposible.
A los quince años, mi hermano comenzó a salir con un grupo de personas que se hacían llamar Los Lobos. A la salida del colegio se solía reunir con ellos. Se juntaban a beber cerveza y a fumar tabaco; también a veces iban en busca de mujeres. Había en Fort Worth una zona muy conocida que frecuentaban los chulos, dominada por proxenetas. Los Lobos comenzaron a buscar negocios turbios con gente de aquella zona. Así se hicieron un hueco en el mercado negro y en el trapicheo; de paso, también se acostaban con las putas. Si bien mi hermano nunca terminó por integrarse en el grupo –entre otras cosas porque le llevaban hasta seis años y porque ninguno de ellos había estudiado nada, ni siquiera la primaria–, sí comenzó a salir con relativa frecuencia por los sitios que ellos frecuentaban. Unos días después de que dejara la penitenciaría de Hunstsville le pregunté a mi hermano algo que nunca me había quedado claro: cómo había conocido a Los Lobos. Me clavó la mirada y dijo: “Eran los que nos proporcionaban la droga; ellos dominaban el mercado de los estudiantes, sólo que por alguna razón a mí me fueron integrando en su mundo.” Yo no dije nada. Incluso encontré lógico que mi hermano cayera tan fácilmente en lo que él llamó “su mundo”, un mundo que luego también fue el suyo. Él estaba fuera de órbita en Fort Worth y desafortunadamente terminó conectando con lo peor de la ciudad. Todo lo demás siempre le resultó ajeno.
Mi padre nunca vio con buenos ojos aquella compañía, pero entonces estaba demasiado ocupado como para atender otra cosa que no fuera el taller mecánico. Con el tiempo se había hecho imprescindible y había terminado por regentarlo solo. El dueño era un cowboy extravagante con el que mi padre había hecho buenas migas. Luego vino lo del asesinato de Fort Worth en el que implicaron a mi hermano. Toda la ciudad se enteró. Mi padre perdió el trabajo. Fue cuando comenzaron los malos tiempos.
La historia es más o menos ésta: una noche de verano, en julio de 1987, una pareja de jóvenes, Linda S. Baker y Samuel Johnson, de diecinueve y veintidós años, respectivamente, aparecieron asesinados dentro del coche del segundo, en un sendero muy estrecho cercano al Fort Worth Midtown Park, un conocido camping al que acudían muchos norteamericanos que bajaban hasta Dallas. Johnson había muerto de un disparo en la cabeza y Baker de uno en el corazón. En el cuerpo de Baker fue encontrado semen de Johnson (las pesquisas determinaron que había habido penetración. Se difundió, gracias a la dictadura del morbo, que muy probablemente los asesinos habían obligado a sus víctimas a copular delante de ellos, dado que Baker tenía un desgarre anal con semen del miembro de Johnson). Nadie les había robado nada y, al parecer, tampoco había síntomas de violencia ni de lucha, si acaso un ligero tirón en el cuello del occiso. Un “asesinato limpio”, se dijo. La prensa, como siempre sucede en estos casos, amplificó toda la información, apoyada por una campaña del padre de Johnson. Un testigo, que conducía en dirección a Dallas, dijo haber visto un Camaro blanco salir pitando de una carreterita muy angosta, a un costado de la carretera principal, a eso de las dos de la madrugada, a unos quinientos metros del sitio donde fue encontrado el Corvette rojo en el que aparecieron los cuerpos de Baker y de Johnson –el coche estaba a nombre de su padre. La policía encontró también dos casquetes de una pistola de calibre 22 y varias colillas de tabaco muy cerca del coche. Enseguida las autoridades del condado orientaron su investigación hacia Los Lobos: uno de ellos tenía un Camaro del año 79 color azul cielo. Si bien mi hermano no era parte “oficial” del grupo, acabó involucrado en los hechos. La policía nunca ofreció datos sólidos que culparan a Los Lobos, pero el padre de Johnson era un hombre influyente, respetado y querido en la comunidad de Fort Worth –el típico hombre de “conducta intachable” al que la historia, luego, vinculó con una presunta red de pederastas: el negó todo. Salió limpio, por supuesto. Incluso pasó de puntillas ante el jurado el hecho de que la noche del asesinato Baker y Johnson habían acudido a una fiesta en casa de un amigo de ella, en la que Johnson había tenido un altercado con un tipo que había estado cortejando a Linda y con quien, además, ella había salido en un par de ocasiones. A mi hermano lo procesaron por obstrucción de la justicia. Se dijo que lo había visto y oído todo. Dos miembros de Los Lobos fueron condenados a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Otros tres alcanzaron penas de hasta 49 años, por complicidad. A mi hermano le cayeron cuatro años y nueve meses de condena por su presunta obstrucción. La cumplió íntegra.
Mi hermano era otro cuando lo vi salir de la penitenciaría aquella mañana extraña de enero. Naturalmente, se le veía más delgado. El día anterior a su liberación, yo viajé hasta Hunstsville en un viejo Mustang rojo que había comprado de segunda mano –de mi padre heredamos el gusto por los coches– y me hospedé en un motel en las afueras. Al día siguiente volveríamos los dos a Fort Worth, donde mi madre nos esperaba: su sueño era vernos juntos otra vez.
–Así que no te van mal las cosas –dijo mi hermano cuando vio el coche, después de habernos abrazado fuera de la penitenciaría.
Le di una cajetilla de cigarrillos Lucky Strike a manera de bienvenida y bromeamos sobre nuestro aspecto. Le festejé su perilla y él aludió a mi corte de pelo. Yo sabía que las cosas serían diferentes a partir de entonces. Sabía que la vida de mi hermano estaría tocada en adelante, como lo estuvo para mi padre y, en cierta forma –si bien diferente–, como lo ha estado para mi madre y para mí. La cárcel es un sitio que puede acabar con cualquiera, un pozo oscuro del que casi nadie sale bien parado. A pesar de ello, en aquel instante, a mi hermano se le veía contento.
No respondí a su alusión al Mustang; en cambio, dije:
–En un par de horas estaremos en Fort Worth.
–¡Estupendo! –dijo mi hermano.
Encendí el motor del coche y nos fuimos de allí.
Antes, él había dicho:
–Este es un sitio que espero no volver a ver nunca.
Allá íbamos, mi hermano y yo, dos personas que lo habíamos compartido todo. Dos hermanos de sangre que nos conocíamos y nos queríamos. Dos hermanos en busca del reencuentro con nuestra madre. Se dice pronto y se dice fácil, pero aquello, para una madre, justifica toda una vida.
Encendió un cigarrillo y permanecimos en silencio por espacio de un cuarto de hora.
Después, él dijo:
–¿Qué tal la vieja?
–Bien… No se ha querido creer que estás fuera. Repite: “Hasta que no lo vea no lo creo.” Así que éste será un gran día para ella… Lo es para todos –dije, y me giré a verlo.
Dio varias caladas a su cigarrillo.
–Así es –dijo.
–Puedes poner lo que quieras –dije, y abrí la guantera para que viera los CD.
Tenía como quince discos desordenados, metidos en cajas distintas. Se lo dije. Le dije: “No te fíes de las cajas.” Estuvo mirándolos detenidamente, abriendo una y otra, mientras yo conducía a través de un horizonte que mi hermano no había visto en más de cuatro años. Cogió uno y encendió el estéreo. Era L.A. Woman. Nos quedamos escuchando “The Changeling”, “Cars hiss by my window”, “Riders on the storm”…
Encendió otro cigarrillo.
–Esto suena bien –dijo al cabo de un rato, contemplativo.
De la voz de Morrison salía “there is a killer on the road”, al compás de las gotas de su tormenta, de su guitarra eléctrica.
–Sin duda –dije.
–Era un genio –dijo–. Era el mejor.
–Sí que lo era –dije.
El trayecto de Hunstsville a Fort Worth, unos doscientos sesenta kilómetros, es bastante desértico, como todo el sur de Estados Unidos. Sin embargo, el cielo allí suele tener una luminosidad que no he visto en muchos otros lugares. Aquella mañana el sol salía y desaparecía. Había jirones de nubes que prometían lluvia, pero luego se abría un hueco por el que entraba el sol y lo iluminaba todo, un rayo de luz fortuito y azaroso que se enredaba en nuestras cabezas mientras en el aire flotaba la voz de Morrison. Mi hermano estaba ensimismado.
Conducía a ciento treinta kilómetros por hora. En un momento dado, mi hermano dijo:
–Sabes que voy a desaparecer, ¿no es cierto?
–¿Qué quieres decir? –dije.
Escuchando a los Doors, aquello podía significar cualquier cosa.
–Que no me voy a quedar en Texas –dijo.
Por un instante callé, pero enseguida dije:
–Eres libre. Puedes hacer a partir de ahora lo que te dé la gana. ¿No te das cuenta?
Y entonces me giré a verlo, otra vez. Tenía la mirada clavada en el parabrisas, como quien especula con el futuro y quiere ver en él algo correcto, una línea recta en el horizonte, una señal entre el cielo y el asfalto, el rastro de una vida, su propio rastro, su propia vida.
Luego dijo:
–Me gustaría ir a ver al viejo. Es lo primero que quiero hacer. Lo sabes.
Lo sabía. En una de mis últimas visitas a la cárcel me había dicho: “Cuando salga de aquí, lo primero que quiero hacer es ver la tumba de nuestro padre.” Esa vez yo dije: “La verás. Mamá la visita cada mes con una puntualidad religiosa; estaría muy bien que la acompañaras pronto.”
Así que dije:
–Habrá tiempo para eso. Ahora hay tiempo para todo –no era cierto, pero en aquel momento lo creía. Me había colmado de un entusiasmo inesperado.
Mi hermano se quedó callado. No paraba de fumar. Tuve curiosidad. Quise preguntarle sobre la cárcel, indagar sobre los mitos, sobre su veracidad, sobre las historias que cuenta el cine, esas cosas que uno desconoce de los sitios que cree que jamás va a pisar, pero preferí guardar silencio.
Fue en aquel momento cuando sucedió.
Dijo:
–Tú sabes que yo no tuve nada que ver , ¿verdad?
Me sorprendió.
Balbucí:
–Claro que lo sé.
Él miraba por la ventana. Lo vi de reojo. Fumaba y observaba las montañas, como si estuviera pensando en palabras adecuadas o precisas.
–Ellos me recogieron sin advertirme nada –dijo–. “Vamos a una fiesta”, dijeron.
Seguí conduciendo, mirando el desierto. El cielo se estaba tornando gris. Pensé que iba a llover, que se precipitaría una tormenta.
–El tipo les debía medio kilo, pero a mí no me habían dicho nada. Sólo me dijeron: “Vamos a una fiesta. Queremos que vengas con nosotros” –dijo.
Sin darme cuenta, fui reduciendo la velocidad.
–Dijeron: “Es sólo una fiesta de unos amigos”, aunque yo les dije: “Los Lobos no tienen amigos.” Lo dije porque ése era su lema o porque lo decían cada vez que había ocasión para decirlo: “Los Lobos no tienen amigos.”
Desvié el Mustang hacia el terraplén, lentamente, pero no lo detuve.
–No me lo pidieron; me lo ordenaron. No dijeron “¿Vamos?” Dijeron “¡Vamos!” Y yo fui –dijo.
Dejé el motor en marcha, la velocidad en punto muerto, pero el coche continuó avanzando. Me había desviado como un conductor borracho que duda. Es así como ocurren las desgracias. Un despiste, la bifurcación de un camino que se cree que es un atajo, una revelación, un animal salido de no se sabe dónde que se atraviesa a nuestro paso, el coqueteo con una banda llamada Los Lobos… Me le quedé mirando y, a bocajarro, le pregunté:
–¿Estabas tú allí?
Mi hermano se giró, y yo le sostuve la mirada varios segundos, mientras le volvía a preguntar, con la voz a punto de quebrarse:
–¿Lo viste? ¿Lo viste tú?
Sus ojos enrojecieron. Respiré hondo y dejé vagar la vista en la nubes negras que ensombrecían el horizonte. Tenía las manos sobre el volante. Sudaban. Puse la segunda, hice rugir el Mustang y arranqué. El coche derrapó sobre el arcén. Vi por el retrovisor una polvareda. Salía una voz inverosímil de la garganta aguardentosa de Morrison.
Mi madre nos esperaba. ~
Periodista y escritor, autor de la novela "La vida frágil de Annette Blanche", y del libro de relatos "Alguien se lo tiene que decir".