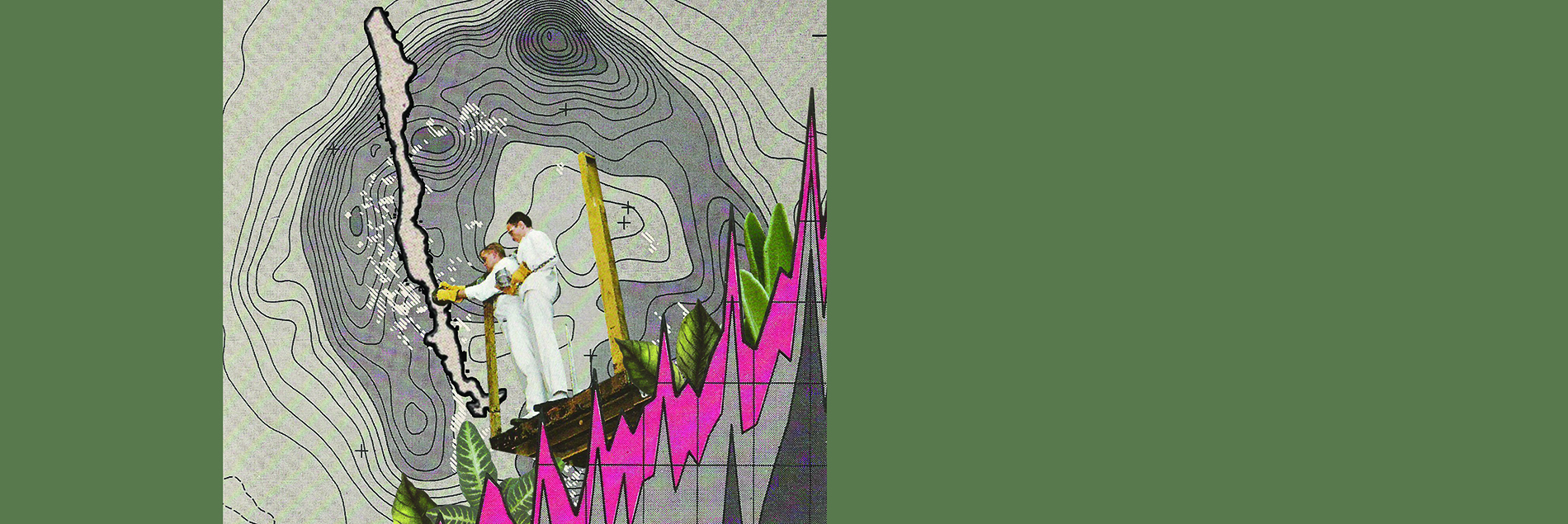“Tu tío escribe una novela”, me dijo mientras la mano, como si fuera un instrumento independiente, señalaba hacia los interiores indefinidos de la casa. Estábamos sentados en unas mecedoras de mimbre que se inclinaban demasiado. “No tengas miedo, no se va a voltear. Bueno, si no te ríes mucho.” “Todavía me acuerdo cuando Carlitos rodó por el suelo sacudido por sus carcajadas de loco.” “Él era mucho más gordo que tú, por supuesto. ¿Sabes cuándo fue eso? En el año cuarenta y uno, unos días después de que ustedes desembarcaron.” “No, tía, fue en agosto del cuarenta y dos, en Puerto Cabello.” “Si tú lo dices. ¿Tú crees que importa mucho la diferencia de un año? A lo mejor, mi amor, tienes razón. Hay que ser precisos. Tu abuelo siempre nos repetía que entre todas, la precisión era la obligación de un hombre honrado. Es un decir, pero también hay que reconocer que a veces es una delicia hablar sin fijarse en nada, sin buscar las palabras, sin miedo a equivocarse. Como cuando estás solo y empiezas a canturrear sin darte cuenta. ¿Tú no lo haces nunca?” “¿Qué dijiste, tía? ¿Que mi tío escribe una novela?” “Sí, hombre, se le ha metido en la cabeza que debe escribir una novela. Yo le pregunté, con todo el respeto del mundo, si a su edad no sería más conveniente escribir unas memorias. Me contestó que no, que eso olía a ministro retirado o a embajador vanidoso. No sé, a mí las memorias me parecían como más apropiadas. ¿Me entiendes? Aunque después pensé que la vida de tu tío no había sido tan espectacular como para andar contándosela a toda la gente. A mí me parece que ciertas cosas solo deben decirse entre nosotros y que lo valioso está en reunirse con tus hermanos, con tus primos, con los amigos de siempre, cerrar la puerta y empezar a soltar el hilo. Eso me encanta. Entre nosotros todo se vuelve un gran chisme familiar. Pero del zaguán para afuera, hay que tener mucho cuidado. Otro de los tantos consejos que daba gratis tu abuelo era eso de que ‘no preguntes si no quieres que te pregunten’. ¡Dios mío, cómo se ponía cuando algún despistado pretendía averiguar algo más o menos personal! ‘La cara de citron pressé’, decía mamá. Era verdad, como si le hubieran vaciado medio litro de limón en el estómago vacío.” “¿Y ya la empezó, tía?” “Yo creo que sí.”
Se quedó callada mi tía Isabel. Yo miré el patio y vi que Nemencia –una de las inmortales tortugas de la casa–, avanzaba hacia nosotros. “¿No te da la impresión, tía, de que las tortugas en realidad buscan algo?” “Ya te descubrió la chiquita, Negro. Nemencia es muy curiosa. No para nunca.” “Debe ser horrible, sin embargo, buscar una cosa y tardarte tanto. A mí se me olvidaría.”
“Hace años se perdieron mis zarcillos que me había dejado Dolores. Eran bonitas sus perlitas con rubíes, aunque tal vez demasiado largos. Te sentías con dos badajos colgando en las orejas. No estaban en ninguna parte. Al principio volteé mi cuarto de cabeza porque me parecía una falta de educación con Dolores. Con tu tío hablaba de las perlitas, con la vieja Carmen hablaba de las perlitas. Te lo confieso, me entró un gran fastidio. Y lo que es peor, a los tres o cuatro días me sorprendí pensando en que las perlitas eran muy chiquitas y en aquel collar que Dolores le había regalado a Graciela, mi prima. No me gustó. Y tampoco me gustó que se me ocurrieran esas cosas. ¿Me entiendes? Le dije a tu tío que ya estaba harta de revolver ropa vieja y de encontrarme en cada gaveta recortes de periódicos viejos que a mí siempre me asustan, como si fueran amenazas o cartas raras que escondías hace mucho tiempo. Es probable que los rubíes todavía estén brillando en algún rincón de la casa, como los ojitos rojos de las ratas. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero aquí no se pierde nada. Pasan los años y en el momento en que estás menos preparado, metes la mano en un armario y detrás de una sábana chocas [con] el menú de la cena de gala del ‘Biancamano’ y entonces te acuerdas de mil tonterías. Por cierto, Negro, ¡qué bien se veían ustedes en el muelle de Génova! Tu hermano tan distinguido en su uniforme de colegio y tú, de pantalón corto y boina vasca, mirando a la tía con una intensidad afectuosa que también tenía mucho de escrutinio. Me parece que ahí nos hicimos amigos.” “Es que nadie me había dicho, tía, que eras tan bonita.” “¡Pero si la celebrada era tu mamá! Aunque entiendo que a los niños la belleza de las madres los asusta un poco. O ya están acostumbrados y, como a todos, les gusta lo ajeno.” “Oye tía, ¿y cuándo empezó?” “Hace ocho meses. Estaba sentado aquí, en esa otra mecedora, antes de almorzar. Una mañana lluviosa, con una humedad pegajosa, una mañana –¿cómo te diré?– de cucarachas sueltas y de tropezones con Valeria, la muchachita que ayuda a Carmen. La vieja se quejaba porque no le habían traído el pescado y yo estaba preocupada por la venta de unas acciones. Me las había regalado tu abuelo, advirtiéndome que las guardara bien porque esas eran, como él decía, ‘de las que no pasan’. Yo sé que todo pasa, mi amor, y que las acciones son simplemente dinero, pero de todas maneras me parecía como si estuviera empeñando unos pergaminos de familia. Cuando le llevé el vermut –él pronuncia a la italiana, vérmut (no sé por qué eso me hace reír)– me pidió que lo acompañara un rato. De inmediato me di cuenta de que algo le pasaba. Se movía con lentitud y me miraba con cara de jugador satisfecho. Pensé ‘¿se habrá sacado la lotería?’ Todas las semanas compra un billete y repite la misma frase: ‘Si alguien quiere ayudarme, ya sabe cómo.’ Pero la verdad es que a tu tío, aunque él diga lo contrario, nunca le ha importado el dinero, juega por costumbre, como tomarse un cafecito después de almorzar. Según él hay que estar preparado para el momento en que la Fortuna dirija la mirada hacia esta casa. Yo le replico que la señora es ciega y él me aclara que eso es una metáfora para decir que no hay recetas para atraerla, que nuestros actos no influyen en ella. Lo único que debemos hacer es tener siempre, en el rincón derecho de la camisa, el billete, bien doblado, del próximo sorteo. Cuando habla de la Fortuna parece que la conociera, algo así como un viejo amor de juventud. Yo me la imagino como una de esas señoras elegantes y un poco mandonas que cenan solas en los comedores de los buenos hoteles.”
“Isabel”, me dijo, “quiero que esta tarde vayas a comprar un par de cuadernos rayados”. A tu tío le gustan los rodeos, no para ocultarme las cosas, sino para sorprenderme. Como si me vendara los ojos y me llevara de la mano hasta el lugar del tesoro. Está bien, pensé, me dejaré guiar. “¿Unos cuadernos rayados?”, le pregunté. “Así es Isabel, las rayas son cruciales”, me contestó en un tono de sabiduría absoluta. “Son como las paralelas para el gimnasta o el pentagrama para el músico. Las vías del tren, pues. Una hoja sin rayas es como la superficie de una pelota. O como la cara de una de esas gordas de piel lechosa y boca chiquita. Necesito que tengan tapas duras y un papel excelente. Yo creo que el único que las tiene es el alemán Müller.”
“¿Ya habías adivinado, tía?” “No, creo que no, no soy bruja, pero no sospeché que esta vez no se trataba de reanudar el Diario. Pero de todas maneras se lo pregunté.” “Qué va, Isabel, qué va, me contestó. Estás descaminada. Ya me fastidié de ir trotando detrás de la realidad, detrás de ella como un sirviente a ver qué se le ocurre ahora. Si da vuelta a la izquierda, ahí voy yo; si se queda quieta, ahí estoy yo sin hacer ruido, esperando que se mueva de nuevo. No aguanto más esa especie de obligación de reproducir día a día lo que pasa. ¿Qué es lo que puedo escribir en mi Diario? ¿Que se murió Ricardo? Eso lo sabe todo el mundo y sus hijos publicaron una esquela de media página en el periódico. ¿Anotas con mucho detalle el juicio que le abrieron a Vicente por peculado? Toda la ciudad lo conoce, probablemente mejor que yo. Podría, eso sí, relacionar el robo con ciertas como humillaciones de la infancia de Vicente. Esa mezquindad de clase media que envenena el orgullo de un niño, ese aire de injusticia histórica que flotaba en la casa. Hablaban demasiado de honra y de rectitud, es como si fuesen disciplinas militares para dominar a los sinvergüenzas que les compraron la hacienda por cuatro centavos. Con el lenguaje de la virtud a Vicente lo educaron para vengarse. En fin, esa es su vida y yo no soy ni un médico ni un sociólogo. Fue mi amigo hace muchísimos años, como trescientos, Isabel. Linda, sírveme otro vérmut.” Se me quedó mirando, se levantó y me dio un beso en la frente. “Esa nariz tuya, me dijo, no la cambio por nada.” Quién sabe en qué estaría pensando. Dio una vuelta por el patio, tranquilo, como si fuera un director de colegio que se pasea durante el recreo. “¿Todo está en orden?”, le pregunté en broma. “Me parece que sí, aunque habría que cambiar algunas baldosas. Un diario ya no me sirve, Isabel. Lo que yo quiero es otra cosa. La semana pasada –¿te acuerdas?– fui a visitar a Mauricio, mi hermano. Hacía casi tres meses que no iba. Él, por supuesto, no se da cuenta, pero la húngara tiene una memoria de hierro. Primero me pasó a la oficina que, por cierto, está ahora más desagradable que nunca con un congelador ruidoso y enorme. Parece la gerencia de una gasolinera. ¿Cuántas Coca-Colas se beberá esta mujer en un día? Yo cada vez la veo más ancha, más alta. Es como una guardiana natural. ¿Qué otro oficio podría haber desempeñado una mujer con un cuerpo semejante? Te mira, Isabel, con la calma de una tremenda fuerza. Tú piensas que mientras conversa contigo sacará sus nueces y las triturará cerrando la mano sin ningún esfuerzo. Y, en cambio, te sorprende fumando un delgadísimo cigarrillo negro como si ella fuera una cansada modelo neoyorquina de huesos quebradizos. La famosa delicadeza de las mujeronas.” “Es verdad, debe ser una compensación biológica. Mucho mejor que esas lombrices tensas y ávidas.” “La húngara, Isabel, no es ninguna boba. ¿Sabes lo que me dijo?: ‘A su hermano le gustan las mujeres.’ ¿Qué podrá haber visto ella? ¿Un resplandor en los ojos, un vago gesto de antigua y lujosa cortesía, tan propios de Mauricio? ¡Si la señora supiera! Pero de algo se dio cuenta porque había respeto en la voz. Es posible que la primera vez sintiera curiosidad por la historia de mi hermano. Bueno, mira, lo encontré sentado en una silla de lona con el panamá en la cabeza y su bastón entre las piernas. De inmediato se veía al hombre acostumbrado a la terraza del café. Como si estuviera en Vía Veneto. Pero, ¿qué veía? Nada, Isabel, la reja, la puerta, la salida. En eso se me acerca uno de los pacientes, un tipo bastante joven, me dice su nombre y me pregunta si yo soy el presidente del Banco de Crédito. Antes de que yo respondiera me expone, con gran rapidez, una petición de crédito y me explica su situación económica, según él, en el fondo básicamente sana. Me habla en un tono bajo, con cierto secreteo familiar en la voz, como si fuera una conversación entre conocedores y la suya una petición rutinaria y normal entre financieros, pero al mismo tiempo advertías el miedo de que yo lo interrumpiera con una aclaración fatal. Para quitármelo de encima le dije que sí, que cómo no, que la cosa estaba arreglada. Se fue encantado. Al rato, sin embargo, observé que me rondaba y que me sonreía de lejos. En cuanto me alejé un poco de Mauricio volvió a la carga y me refirió prácticamente lo mismo. Y ahí empezó, Isabel, lo que te quería contar. Le contesté, primero, que el banco se encontraba en una situación difícil, que la liquidez, como decía tu padre, era escasa. No obstante, agregué, sus antecedentes eran buenos y las acciones de la cervecería, tal vez una garantía suficiente. ¿Te das cuenta, Isabel? Le seguí la conversación, pero esta vez no lo hice para que se fuera, sino por un placer que aumentaba a medida que invocaba el panorama económico del banco y del país. Yo no sentía, Isabel, yo no estaba –¿cómo decírtelo?– enredado con la realidad, para ocultarla, para modificarla, o para lucirme con un puesto que no me importa un pito. ¡Nada de eso! ¿Ves bien el divino descubrimiento de que podía inventar situaciones paralelas a la realidad y tan plausibles como ella? ¿Me entiendes? Como si existieran diez, quince, veinte, cien vidas posibles en las que yo podía entrar. La sensación maravillosa de que mientras sostuviera una de ellas, en mi imaginación o en mis palabras, era tan real como la húngara, la vieja Carmen o este patio.”
“Cuando le explicaba las estrecheces rituales del crédito bancario, yo era otro, ni mejor ni peor, otro. El lenguaje, Isabel, era como ajeno a mí, libre, novedoso, sin reflejos de mi vida. Te confieso que en esas ocasiones en que hablas con extraños en un tren, en un hotel, en un restaurante, había presentido la posibilidad de lanzarme por otra pista. Por cierto, después me pregunté de dónde había sacado tantos datos sobre la situación bancaria nacional. Me fluían deliciosamente, como si mi cerebro fuera mucho más imponente que mi persona. ¿Me explico, Isabel? Bueno, mira, lo que quería decirte es que frente a todo esto mi Diario es una verdadera mezquindad.”

Ya se había bebido el segundo vermut y le chispeaban los ojos. Me había contagiado una cierta energía, una cierta velocidad vital, pero, al mismo tiempo, me inquietaba esa distinción entre su cerebro y su persona. Yo sé que es injusto y, sin embargo, me recordaba lo que respondía el pobre Pancho cuando le preguntaban si no se fastidiaba de tanto aguardiente. Cuando bebo, decía, estoy en todas partes. Por supuesto que no se lo dije a tu tío, lo suyo era diferente. Creo que le hice una broma y le dije que hablaba de su cerebro como si fuera un gran globo del cual colgara un muñequito. Eso le dije a tu tío. “Bueno, ¿y qué pasó, tía? No me digas que no siguieron conversando.” “Claro que sí, Negro, es que estaba recordando otro globo, un globo que nunca vi por supuesto, aunque tu abuela lo mencionaba con una gran seguridad. Un año nuevo en que ella se paseaba por el patio con una botella de champagne en la mano. Regaba el suelo y mojaba las paredes mientras juraba que ese sería el año del globo de oro de Félix. El globo de oro de papá. ¿Te lo imaginas enorme, descendiendo lentamente entre las tejas rojas? Se paseaba por el patio, ella tan alta y tan buena, Negro, como si fuera un general repartiendo aguardiente antes de la pelea. En el fondo mamá no creía más que en la suerte y en los milagros. El globo de oro, el champagne, las conversaciones privadas con sus santos.” “¿Por qué te ríes, tía?” “No sé, qué voy a saber por qué me río, Negro.” “¿Fue ahí que te confesó que quería escribir una novela?” “No, todavía no. Estaba muy interesado en esa especie de descubrimiento.”
“¿Un muñequito colgado? No está mal, Isabel, aunque creo que es otra cosa. Ayer, por fortuna leía yo un libro sobre historia del español, en la parte que ejemplificaba las transformaciones de ciertas palabras: del latín clásico al vulgar y de ahí a nuestro idioma. Avia, aviola, abuela. Strepitus, rugitus, ruido. Leía yo con gran placer, pero al mismo tiempo pensaba que nada de eso se quedaría en mi cabeza, entraban y salían como en la puerta giratoria de un hotel. Nadie se vuelve un erudito a los sesenta y cuatro años. Me falta tierra, en este caso filológica, Isabel, para plantar estas yerbitas sueltas. Avia, aviola, strepitus son más bien como vagones abandonados en una llanura. En un sentido es verdad y, sin embargo, me dije, es una verdad relativa a mi persona, no a mi cerebro. Mi persona –perdóname, Isabel, estas complicaciones– posee su memoria individual, lo que aprendí en la escuelita del vasco, la botánica que me enseñó el padre Ferreira, los diccionarios que yo devoraba en los colegios. Ese soy yo, esa es mi historia. De acuerdo. Es lo que me tocó vivir, entre bibliotecas públicas saqueadas y colecciones particulares en las que al lado de una Historia de Roma te encontrabas las Memorias secretas de una cantante alemana. Ediciones a la rústica con ilustraciones de mujeres florales. Pero mi cerebro es en cierto modo independiente de mi vida y de mi educación. ¿Qué culpa tiene él de que mi primer curso de álgebra me lo diera aquel pequeño idiota que gozaba con nuestros errores y nos golpeaba las manos con un largo puntero? ¿O que el maravilloso griego se redujera a unas retorcidas reglas gramaticales? ¿Me entiendes? Mi persona está constituida de esos recuerdos que son mis hábitos y mis limitaciones. Mi persona, Isabel, es el pasado. El cerebro no es así. Él es ajeno a nuestros aburridos pregones de enseñanza, ajeno a nuestras dulces jóvenes maestras de primaria, ajeno a nuestra achicharrante geografía, tan solar. El secreto, entonces, está en salirse del riel e ir hacia él y estar con él. De pronto me di cuenta de que para él la línea que va de avia hasta abuela era imborrable. Como si yo saltara a un elemento de fuerza instantánea, mío y a la vez diverso de mis manías y de mis costumbres. Te voy a contar otra cosa. Cuando regresé de visitar a Mauricio, me encerré en el cuarto de arriba porque estaba preocupado con asuntos de dinero. La húngara […] y la regularización de los alquileres se bloqueó de nuevo. Tenía que hacer cuentas. Comencé a hacer lo de siempre, a recorrer –en una especie de discurso interior– los diversos aspectos de la situación. Ver primero una frase, después otra frase y así sucesivamente. Como si mi mente tuviera que adaptarse a ese ritmo de formulación. Imagínate a una persona que lo obligaran a caminar sobre una alfombra muy estrecha que se va desenrollando a una determinada velocidad. Avanzas frase a frase, tramo a tramo de la lenta alfombra. E imagínate ahora que descubres que puedes pensar a una velocidad de locura quemante, que no es necesario esperar la acabada construcción de las oraciones; imagínate que llegas al final de la alfombra en una fracción instantánea de tiempo, que de alguna manera te saltas las palabras y abarcas sin tantas trabajosas redes lingüísticas la realidad que puedas analizar. Hoy [he] descubierto, Isabel, la velocidad del cerebro, he descubierto la diferencia entre transitar paso a paso por un angosto puente colgante y moverte con libertad de pájaro que va y viene. Como cuando un amigo comienza a hablar y a los treinta segundos ya sabes lo que quiere decirte y tú lo esperas allá al final de la alfombra, del otro lado del puente algo asfixiado por tanta palabrería. Por eso digo que mi cerebro es más inteligente que mi persona, y por eso te repito: es mío y no es mío. ¿Cómo describírtelo? ¿Como una marmita borboteante? Nuestra imaginación es irremediablemente casera, Isabel. O preindustrial, si prefieres. Las metáforas las sacamos de la cocina: [decimos] ‘olla de grillos’ para [nombrar] una cabeza ardiente, y el divino cerebro se nos convierte en seso. Llámalo como quieras pero ahí está: ¿Acaso yo había estudiado la situación bancaria para responderle con tanta propiedad a ese pobre hombre en busca de crédito? Como si tus ojos y tus oídos trabajaran con independencia de tus intereses confesados. Es una riqueza que me permite introducirme en otra vida con una facilidad pasmosa. El martes pasado entré a una nueva tabaquería. Todo reluciente, pisos nuevos, encendedores de lujo, navajitas especiales para cortar la punta del tabaco, una mezcla entre peluquería buena y fumoir. Me gusta y no me gusta. Para mí, tabaco es el que le traían a mi padre de la tienda del Chino Figueroa envuelto en papel de estraza. Seis tabacos inmejorables con humedad de bodega. Los prendía después de cenar, paseándose por el patio, siempre en paz porque decía que el verdadero fumador le saca jugo a su puro. Pero también celebro estas tiendas de objetos inútiles que de algún modo enaltecen nuestros placeres, los clarifican y los especializan, que se prestan a esas maravillosas discusiones inútiles sobre matices del gusto. Yo había entrado para ver si tenían una caja de tabacos Montecristo Número 1, claro que es el tamaño del fumador profundo, del que no bromea, el que se salió de la conversación a la primera bocanada. Tú sabes que yo no fumo mucho, que solo los compro en estado de máxima necesidad. ¿Necesidad de qué, Isabel? ¿De sentirme el hacendado satisfecho que nunca fui? Nada de eso, señora, no se ría. ¿De sentirme como tu tío Gustavo que entrecierra los ojos y se convierte en un gran gato mimado y exigente? No, Isabel, yo fumo cuando estoy destemplado –una mica destemplat, según decía el inolvidable Sr. Poyet–. Destemplado, sí, mal acomodado por dentro, cuando el corazón está rabioso porque no ha pasado nada, porque las cosas son como son. El sillón de la izquierda de mi escritorio, el vago dolor de siempre en la espalda, el ruido lejano de la negra Carmen en la cocina, estos atardeceres tan perfectos, el retrato impasible del general, el olor a cera en la caoba oscura. El tabaco restablece la concordia y de alguna manera me convence de que yo pertenezco a esos soles lentos y encendidos de mi país, de que yo no soy ni mejor ni peor. Que está bien que entonces traiga un corral con gallinas alborotadas. ¿Me entiendes, Isabel? ¿Te parece muy exagerado si te digo que fumarme un tabaco es un acto de democracia? O mejor dicho, de inmersión geográfica. Sé que no me explico con certeza. La democracia, Isabel, es la convicción de que las chancletas de Valeria y los cuatro libros que hay en esta casa tienen la misma validez nacional.”
“¿Por qué crees esa cosa, tía?” “¿Qué cosa pienso, Negro?” “Como si te asustaran un poco las palabras del tío.” “Tu tío no me asusta, Negro. Tu tío ha sido un ángel de la guarda en esta casa. Pero a veces he pensado que estos patios han sido algo estrechos para él. Aquí hay lo que hay. [A] las chancletas de Valeria hay que decirles puretes.” “¡Y cuánto se gastan, tía!” “Debemos comprarle otras, por supuesto.”
“Tu padre, Isabel, habría torcido un lado del labio superior, ese gesto tan económico que tenía para expresar un intenso fastidio. Yo sé que le impacientaban ciertas cosas que yo decía. No tanto, creo yo, porque pensara que no eran ciertas, sino más bien porque le parecían inútiles, sin consecuencias de ningún tipo. En el fondo, estaba más animado que yo y por eso quizá valoraba inmensamente ciertos equilibrios precarios que habíamos logrado. Había visto cosas horribles. ¿Te acuerdas de lo que te decía, Isabel, cuando a veces te quejabas? Sí, eso de que solo en el cielo el pescado no tiene espinas. Se reía tu padre, hombre muy exigente en detalles y a la vez, digámoslo así, con una enorme paciencia histórica. Una mezcla rara. Isabel: si me sirves otro vérmut te sigo contando.”
“¿Cuántos se había servido, tía?” “¡Qué mala pregunta, Negro! ¿Tú crees acaso que yo vigilo a tu tío? Cuando dos personas viven juntas hay que mirar y no mirar. Hace muchos años, tendrá tal vez quince, llegó a Viareggio un viejo amigo de papá. Almorzó con nosotros en el hotel, en aquel comedor fresco y de ruidos tan agradables y tan atenuados. En la noche, tu mamá y yo comentamos que la próxima vez había que ofrecerle carne molida, porque se pasaba media hora masticando un bocado. Pensé que me celebrarían la broma, una broma tranquila, Negro, inocente. Tu abuelo se puso furioso. Nos dijo que solo los policías se fijaban en esos detalles y que debíamos aprender a ver con educación y, sobre todo, con respeto. Que hay ciertos actos íntimos que precisamente por serlo no deben observarse. Son hábitos privados que esconden historias complicadas y dolorosas. Tenía razón, Negro. Tu mamá, que era más rebelde y a la vez más consentida, le insistió que era una broma sin mayor trascendencia y entonces tu abuelo se le quedó mirando y le contestó de una forma inapelable: ‘Mis amigos, María Mercedes, tienen en mi casa el derecho a masticar seis horas un pedazo de carne sin que nadie los vea.’
“Te diré, por otra parte, que yo gozo con la escena en la cual le cuento del triunfo de Camero en La Habana al flaco Gallárraga, que nos tenía hartos con sus teorías sobre ‘la abuela nativa’ y la ‘pasión de la conquista’. Su famosa frase: ‘El que aquí emprende algo, se vuelve loco.’ La verdad era otra, claro: Gallárraga era un prestamista durísimo, con un nombre ilustre que lo protegía y el viejo Camero un provinciano terco enredado en cosechas malas y en permanente busca de dinero. Hay vidas, Isabel, que solo pueden defenderse con la invención. Con la fantasía. De pronto descubres que a tu alrededor todos son como actores formidables sin trabajo. O si lo prefieres: mercancías preciadas, extraordinarias, que se pudren debajo de una lona en el muelle. Hay que escuchar las palabras que no dijeron, hacerles caminos, con lentitud o con prisa por las calles que por un azar no transitaron. Que alguno de ellos despierte en un hotel miserable y divertido de Barcelona, que el general conozca antes de morirse el nombre del traidor, que ella abandone el legítimo dormitorio, la cama legal y lo encuentre en la mejor playa del mundo, que un día aquella señora tan reticente vea los ojos espantados de su bisabuelo. ¿Me entiendes? Poner en movimiento y a lo mejor revelar cuál era el destino verdadero de uno de ellos.” “¿Como si la vida se hubiera equivocado?” “Sí, Isabel, como si la vida se hubiera equivocado.”

“Está bien, tía, está bien, ya entendí. Pero no te olvides que me estás explicando por qué mi tío quiere escribir una novela.” “No, mi amor, yo apenas te estoy refiriendo lo que él me dijo. Me hablaba de su visita a la tabaquería. Él fuma poco, es verdad, pero creo que con mucha maestría. No se le apaga y sabe sentarse con un tabaco en la mano sin hacer muecas bobas de placer. Tú sabes que nuestra familia está muy unida a la historia del tabaco en este país. En fin, ese es otro cuento. Cuando oí eso de las chancletas le pregunté, un poco en sorna, si ya había llevado a cabo su acto patriótico.” “Democrático, tía, así dijo él.” “¿No es lo mismo? ¡Caramba, eres más quisquilloso que él, Negro! No se fijó en eso. Siguió de pie, con el puro en la mano.” “Te decía, Isabel, que estaba en la tabaquería y mientras examinaba y foliaba algunos puros, el dueño me rondaba sin decir palabra. Me gustó que me dejara decidir en silencio, esas mínimas consideraciones que, sin embargo, te dan la sensación de la libertad. No se le notaba –como si le faltaran energías a esa hora temprana de la mañana– el deseo de hablar. Cuando le tendí los seis puros seleccionados, exclamó con voz fuerte: ‘¡Muy buena selección!’, e inmediatamente comenzó a hablar aunque no conmigo y tampoco podríamos decir que a solas, sino que casi a describir lo que hacía: ‘Muy bien, muy bien, ahora los vamos a envolver en una de estas bolsitas especiales que me han llegado para que no se sequen. Eso es, así no se echan a perder. Ya está, y ahora vamos a ver cuánto le voy a cobrar. Estos tabacos son un poco caros y entonces vamos a ver si puedo hacerle un descuento. No mucho, no se puede, pero que sirva como demostración de la buena voluntad de la casa. Ya está, ¿qué le parece?’ y me dio un recibo escrito con letra perfecta. Ahí fue cuando empecé a sentir, Isabel, esa sensación agradabilísima que me provocan los buenos sastres. El hipnotismo de los sastres. ¿Te acuerdas? Sí, esa precisión y meticulosidad delicada con la que proceden en la primera prueba de un traje ya cortado. La intensidad con que un sastre auténtico mira para descubrir el posible defecto, esos murmullos mientras dan vuelta alrededor tuyo, mientras se agachan para corregir un pliegue. La firmeza tranquila con que estiran la tela para ver si cae bien la manga o colocan un alfiler en el sitio estratégico o trazan un par de rayas con esa pastilla blanca. Me encanta la minuciosidad del artesano de alto vuelo y, sobre todo, Isabel, esa valorización de los sastres menudos, pequeños, discretos y esenciales. Como si vieras la vida desde un microscopio y descubrieras cuáles son los movimientos fundamentales. El dueño de la tabaquería también ejercía a su modo esa habilidad. Le pregunté, entonces, por una marca de tabacos nacionales que no había visto en la tienda. No por pedantería, Isabel, sino porque presentía una conversación centrada, con límites claros. ‘No, ya casi no me llegan. El viejo Camero se murió y los que se quedaron no entienden o no les gusta el negocio.’ Lo que no sospechaba este amigo, Isabel, es que yo pertenezco a una generación que conocía a todo el mundo. En el fondo éramos tan pocos y los que hacían puros aún menos. De pronto te decían que Fulano de Tal estaba fabricando nuevos puros o que Zutano estaba vendiendo una leche muy buena. La patria provinciana y, tal vez, los privilegios de clase. En una mañana todos sabíamos que ‘Cubría’ había recibido el día anterior unos casimires de lana. Según tu padre, en su juventud los periódicos ponían la lista de quienes desembarcaban en el puerto. Enmarcaban los nombres y los apellidos, y al final, si los había, agregaban: ‘y dos chinos’. ¡Cómo no voy entonces, a conocer al viejo Camero? Quería comprobar con los cubanos y norteños que nuestra hoja era tan buena como la de ellos. Que lo que escaseaba entre nosotros eran los fumadores finos. Descendiente de isleños, probablemente. Me acuerdo de sus primeras cajas bastante rudimentarias, mal cortadas, se les colaba el aire. Pero los tabacos estaban bien armados. Pretendía que el país cerrara la importación. Se rieron de él, por supuesto, y le contestaron que el día que en El Cairo se fumara un Camero, volverían a hablar. Al amigo de la tabaquería, Isabel, no le dije nada de esto. Le respondí que en La Habana los estimaban mucho. No me preguntes si es verdad, no lo sé, a lo mejor me lo contó alguien hace tiempo. Pero yo sentí que era una verdad posible. Como si yo te dijera que si Eduardo de Inglaterra hubiera visto a tu madre cuando tenía veinte años, habría admirado su belleza. O que si yo hubiera asistido al estreno de Sei personaggi in cerca d’autore, habría aplaudido a rabiar. ¿Me entiendes? Son situaciones que no se dieron y que, sin embargo, sabemos que son potencialmente verdaderas. Afirmarlas no es decir una mentira estúpida y gratuita, como inventar una virtud que no tuvieron. Eso sería una grosería de la imaginación. Más bien es regalarle a los objetos y a las personas una vida que no tuvieron pero que podrían –si las cosas hubieran sido dispuestas– haber tenido porque poseían las cualidades necesarias. Son mundos virtuales, que están allí, a la vuelta de una esquina que nunca doblamos. Quién sabe, Isabel, en qué tono se lo dije, pero no me sorprendió cuando me preguntó si yo era cubano. Como todo esto es muy novedoso no me atreví mucho y le contesté que una parte de mi familia era de allí. Al fin y al cabo no estamos tan lejos y en el Caribe, en las familias antillanas, siempre hay un primo que dio un brinco más al sur o más al norte. Estamos, pues, en el reino de las posibilidades, mi querida Isabel. Debo confesarte que no me habría parecido mal tener una tatarabuela de Baracoa. Es un nombre que me encanta y una de las vanidades de mi memoria es no haberlo olvidado nunca, desde que lo vi en aquel mapa impreso en Boston, que mi padre guardaba en una bolsa de gamuza. Lo que me atraía de verdad era cómo el viejo doblaba aquella inmensa hoja. Con calma, palpando el papel, sintiendo cuáles eran los pliegues naturales. ‘Si no tienes paciencia, me decía, confórmate con un mapamundi.’ Bueno, allí descubrí Baracoa, la última ciudad del oriente de la isla. Desde entonces me luzco con ese conocimiento. Una tía abuela que nos hubiera divertido de vez en cuando. Yo le habría preguntado como si hablara de un sitio: ‘¿De dónde viene, tía?’ Y ella habría respondido viéndome: ‘¡De Baracoa, sobrino!’, castigando la voz como si fuera un lugar donde solo viven los valientes. También le habría hecho aquella pregunta que tanto enfurecía a mamá: ‘¿Cómo se ve mejor un negro, tía, hablando inglés o francés?’ ¿Te acuerdas cuando fuimos a Grecia cómo celebraba esa interconexión familiar?, que la abuela fuera de Chipre y el padre de Alejandría, que el hermano viviera en Beirut y el otro en Rodas o en Constantinopla. Cruzándose de una ciudad a otra, entendiéndose en todos los lenguajes. Una trama mucho más profunda que las nacionalidades, tan erráticas en ese mundo de continuas conexiones y conquistas. El amigo de la tabaquería ni se inmutó. Pensándolo bien, ¿por qué se iba a inmutar? ¿No estoy justamente explicando lo natural que sería tener una tía abuela de Baracoa? ‘¿Estaba usted en este negocio?’, me preguntó. Se refería al tabaco, por supuesto. ‘Sí’, le contesté, teníamos unas tierritas rojas bastante buenas. ‘No me diga que en Vuelta Abajo.’ ‘Sí, señor, en Vuelta Abajo.’ Decir esto, nombrar ese valle célebre fue dar un paso decisivo. Como cantar en la Scala o en el Metropolitan. Después de eso ya no podía equivocarme. Le conté que Camero mandaba a La Habana una docena de cajas para que nuestra gente las probara y las repartiera entre conocedores. Le tocó la mala suerte, le agregué, de que sus puros, de hoja clara y sabor suave, chocaran con la moda de entonces, que prefería el tabaco oscuro y el colador impregnado de un aroma muy fuerte. Pero, recalqué, eran apreciados. Cuando ofrecíamos un ‘Camero’ ya sabían de qué se trataba. Y rematé hablándole de una gloriosa fotografía en la que Capablanca tiene un ‘Camero’ entre los dedos. ‘¿Capablanca?’ ‘Ese mismo, mi amigo, el mejor ajedrecista del mundo.’ Debo insistirte, Isabel, aunque esa cara tuya es muy inquietante, que yo no estaba mintiendo. ¿Qué hacía, entonces? Bueno, de alguna manera estaba dando un rodeo para defender al viejo Camero, demostrando esas virtudes que por circunstancias diversas no brillaron o no fueron conocidas. Inventé, Isabel, unas situaciones perfectamente plausibles.”
“Yo creo, tía, que en ese momento ya te habías dado cuenta.” “Sí, Negro, pero aún tenía esperanzas.” “¿Esperanzas? Hablas como si notaras los síntomas de una epidemia. ¿Qué te pasa, tía?” “Mira, cuando un hombre no ha llevado una vida, digamos, espectacular, tiene la tentación de exagerar sus intimidades. Es un verdadero peligro, Negro, no tiene más remedio que saquear a su familia. Por supuesto, me lo callé. Tu tío es un caballero y yo confío en él.” “¿Y entonces, tía?” “Entonces nada, me quedé esperando las palabras que ya venían: ‘Isabel, te anuncio que escribiré una novela. No tengo otra salida.’ Estaba de pie, con una camisa azul que le compré hace unos años en Brooks Brothers. Pensé que estaba más flaco, noté el pelo un poco despeinado porque él cuando habla se pasa la mano por la cabeza. Me pareció, Negro, que a sus sesenta y cuatro años todavía era una nouvelle en baúl de mago. Me levanté del sillón y le dije lo que yo debo decirle a tu tío: ‘lo que tú quieras, Gonzalo’.” ~
La transcripción de este relato, a cargo de Malva Flores, no podría haber llegado a buen puerto sin la generosa colaboración de Olbeth Hansberg y de Luisa Rossi.