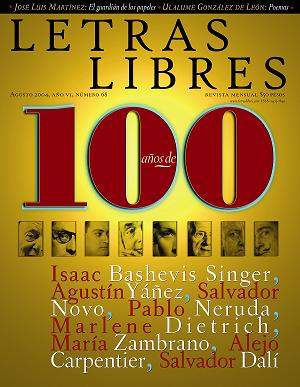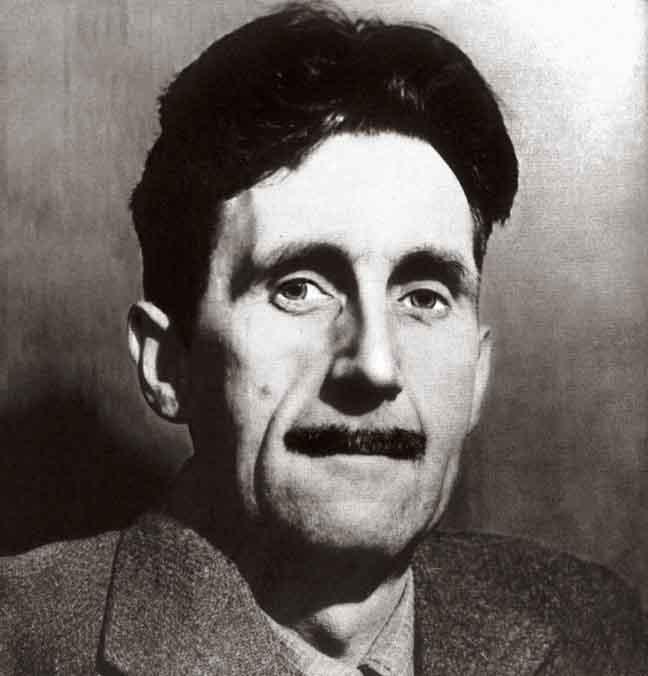José Saramago, Ensayo sobre la lucidez, trad. Pilar del Río, México, Alfaguara, 2004, 423 pp.
Piénsese en una mañana soleada. O en una tarde lluviosa. Un hombre camina bajo el sol (o entre el lodo) admirándolo todo. El verde espeso de los árboles, la mísera tristeza de las chozas, los ojos desolados de los indígenas. No es un hombre ordinario, aunque camina como cualquiera. Ha ganado un Premio Nobel (no lleva ninguna medalla) y un séquito, orgulloso, lo sigue. De pronto, bajo un árbol, se detiene. Tres, cuatro periodistas encienden sus grabadoras. El sol se oculta. O la lluvia crece. El hombre dice que la pobreza le duele. Que el capitalismo es vicioso. Que el mundo indígena es la nueva esperanza. Nadie le solicita explicaciones. Hace demasiado calor (o llueve) y es moda que los antiguos socialistas, tan pendientes del futuro, miren ahora hacia el pasado y encuentren ilusiones donde antes veían sólo lastres. Un buitre vuela quemado por el sol (o empapado por la lluvia). Un loro canta (o despotrica). El hombre se interna en la selva, su séquito aplaude.
La estampa es paródica, pero también lo es el personaje. No es fácil desprender a José Saramago del exceso, como tampoco a su obra del discurso político. Hay autores detestables políticamente e intachables literariamente. El caso de Saramago es más triste: la rústica facilidad de sus juicios políticos afecta la efectividad de sus alegorías narrativas. Desea concientizar a los lectores a través de fábulas didácticas, y sólo alecciona sobre los efectos nocivos del compromiso ideológico. Aspira extender a la literatura el impacto de sus declaraciones públicas, y sólo asombra la pobreza literaria de sus certezas políticas. Esto es especialmente cierto en sus últimas novelas. Lo mismo Ensayo sobre la ceguera que La caverna o El hombre duplicado parten del afán de denunciar un mundo antes delimitado: el mundo es capitalismo feroz, globalización rampante, hombres inocentes martirizados por el poder. Ensayo sobre la lucidez es eso mismo y otra cosa: es la novela más política de su autor y una denuncia de la democracia representativa.
La trama se resume en un lamento conocido: los partidos políticos no funcionan, la democracia liberal no es democracia, sólo resta votar en blanco. Eso hace, en la novela, el ochenta y tres por ciento de una sociedad hipotética. No hay opciones y, por lo mismo, se vota en favor del hartazgo. El gobierno, paranoico, urde conspiraciones e, incapaz de sostenerlas, se marcha de la ciudad. Los ciudadanos quedan solos, el imperio de la representación termina. Como es costumbre en Saramago, la novela empieza con fortuna y se desarrolla sin ella. Se imagina una fábula redonda, con un principio arrebatador y una final didáctico, pero se olvida pensar las trescientas páginas intermedias. Hay un origen, una meta y pacas de paja en el camino. Peor aún: por fin se llega y la conclusión, obvia, es anodina. En esta novela el lector se ahorra la lección final porque la fábula, descompuesta, se desvanece a mitad del trayecto. De pronto aparece un nuevo cabo y el autor se cuelga de él como quien descubre un milagro. La alegoría deviene una suerte de thriller: un policía persigue a una mujer y ella es, cosa curiosa, la protagonista de Ensayo sobre la ceguera. El lazo entre las novelas es artificial y lo mismo el desenlace. Perdida la brújula, la novela se suspende. Tragedia literaria: se alecciona sobre ideas que el profesor, rebasado, olvida.
La novela es tan abiertamente política que puede ser discutida desde la ideología. Saramago se dice socialista, aunque en este caso se simula anarquista. Quien por tanto tiempo ha justificado Estados totalitarios, ahora descubre prescindibles a las autoridades. No vota por la izquierda ni por la derecha sino, como sus personajes, por sí mismo y por sus hermanos. Cree en la bondad de sus iguales y, por tanto, describe aquí un tímido ejercicio de autogobierno. Sobra decir que, en la realidad, estos ensayos devienen carnicerías: desprovistas de representación y de derechos, las minorías son combatidas y, a menudo, exterminadas. Saramago resuelve el problema con optimismo: la mayoría es noble y trata bien a los otros. Lo importante no es, de cualquier modo, trazar con rigor la posibilidad de un autogobierno, sino denunciar la democracia representativa. Es eso lo que lo mueve a él como a toda una izquierda: el odio a las sociedades liberales. No lamenta la ineficacia de los partidos políticos sino su existencia. No el desorden sino la pluralidad. No la democracia actual sino el liberalismo. Es, para decirlo pronto, un enemigo de la sociedad abierta.
Igualmente discutible es su flagrante populismo. Saramago es, de creerle a su imagen, un hombre del pueblo. No viste harapos pero escribe como si los deseara. La sabiduría descansa, según su obra, en los seres más humildes, desprovistos de poder y riqueza. Son ellos, nobles y bondadosos, quienes se constituyen en los héroes de sus tramas maniqueas. Primer problema: el Pueblo cobija, bajo su imprecisa mayúscula, a todos aquellos ajenos al Estado y al mercado. Es bueno quien habita ese mito de la izquierda llamado sociedad civil. Son malos los políticos y capitalistas. Los vicios son públicos, no privados. En esta novela, la sociedad es sinónimo de lucidez. Vota en blanco porque es sabia y es sabia porque vota en blanco. No es necesario explicarlo a detalle: hay buenos y hay malos, y Saramago es uno de los mejores. Tanta virtud funciona desde el púlpito, no en la literatura. Podrían escribirse fábulas infantiles con ese candor, nunca novelas políticas perturbadoras. Saramago pertenece a la izquierda menos ofensiva. Puede llamarse comunista y justificar crímenes tropicales, pero carece de la saña de sus adalides y de la eficacia de los activistas. La suya es la izquierda sentimental, cercana a la piedad cristiana, y no a la programática. Pudo haber leído a Marx pero se parece más al Ismael Rodríguez de Nosotros los pobres. Se cree en la bondad de los débiles, en la maldad de los poderosos, y eso basta para levantar el puño. Es izquierdista quien llora ante Pepe el Toro.
Una novela comprometida sólo triunfa si transforma el mundo. Ninguna lo hace y, por lo mismo, todas son fallidas. Las de Saramago son especialmente ineficaces: no inmutan siquiera a los lectores. No pueden hacerlo: están hechas para reafirmar al lector, no para provocarlo. Se le dice al oído lo que ya sospecha: los políticos son nefastos, el capital es siniestro, sólo tú eres noble. Tanto se cree en la sabiduría popular que el mismo Saramago se somete, dócil, a ella. Hay en su obra menos intuiciones psicológicas que refranes. Es la inteligencia colectiva la que explica, a través de repetidos proverbios, la conducta de los personajes, los riesgos del contexto, la oscura mecánica del poder. La inteligencia del lector es elogiada. Como sus principios políticos. Como su hartazgo democrático. O al menos eso se pretende. Difícil imaginar a un Saramago capaz de comenzar la revolución enfrentando al burgués que tomó su auto, desempolvó su tarjeta de crédito y compró la novela que ahora lo elogia. No hay motivo para ser congruente. El bestseller y la revolución también conviven, camarada. –
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).