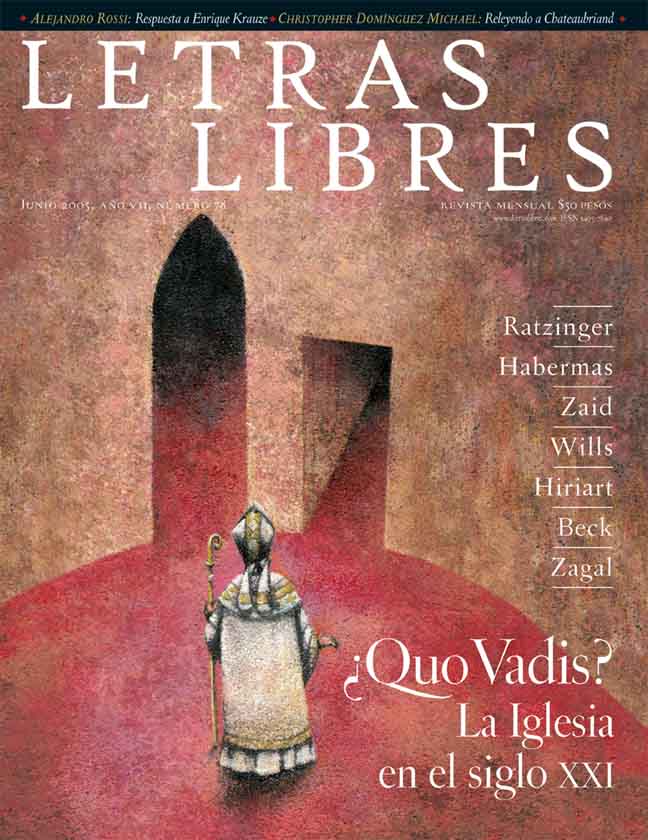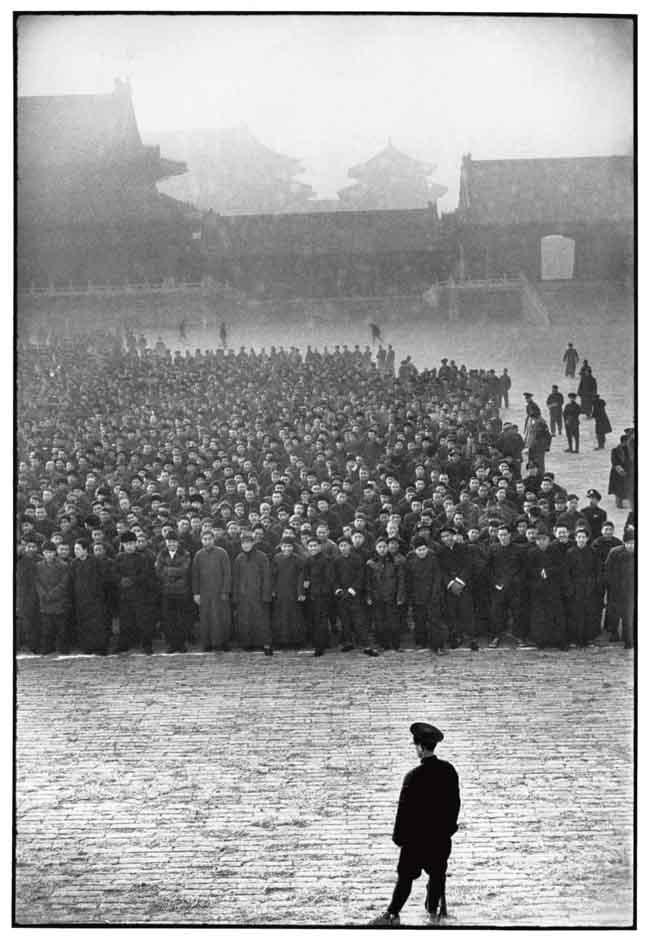Cuánta razón tuvo Bentley al afirmar que “Todos los caminos llevan a Shakespeare”. En particular los caminos del teatro. No conforme con habernos inventado —teoría que por ahí florece—, el bardo inglés fue capaz de prefigurar un mundo en el que no pasa un día sin que alguna de sus obras sea, para bien o para mal, representada. Diseñó incluso una ciudad, ¡que dista mucho de parecerse a Londres!, en la que puede asistirse a cuatro de ellas en un solo fin de semana. Es cierto que en el teatro (y acaso en la literatura toda) primero está Shakespeare y después el resto. Pero esta repentina bardolatría parece más un síntoma que una simple coincidencia. Porque no hablo de otra ciudad que la de México, en la que de pronto los caminos de Bentley conducen a una sospechosa encrucijada.
Por su cartelera los conoceréis. Y nuestro teatro siempre ha sido dos: el conocido monstruo de piernas largas en el tejado, y el pequeño David antes llamado “experimental” y hoy… como gustéis. Lo que importa, en todo caso, es que si en algo hubo siempre acuerdo, fue en Shakespeare: ese magnético lugar común.
Sí, todos los caminos llevan a él, pero algunos de ellos ya fueron transitados hace mucho tiempo. Ante el indigente estado de cosas, cabe preguntarse de dónde podrían provenir las ideas para montar a Shakespeare como se debe. He visto a Edmundo hablar como Cachirulo, a Gertrudis pasearse en calzones frente a Laertes, al pobre Lear enloquecer a destiempo, a Horacio vestido de rumbera… Y todo ello, me temo, en el mismísimo corazón del teatro al que me veo obligada a llamar, una vez más, “experimental”.
Hablemos, primero, del Proyecto Shakespeare de la Compañía Nacional de Teatro. Esta curiosa entidad se establece en éste, su tercer ejercicio, como lo que siempre debió ser: una compañía de repertorio. La cual se estrena con una idea brillante. Casi puedo escucharla: “¡Haced venir a Shakespeare, siempre tiene algo interesante que decir!” No puedo evitar observar el equívoco brutal en el que ha caído esta joven compañía. A decir de su director artístico, José Caballero, es difícil abusar de las obras del bardo. Afirmo, de hecho, lo contrario: es difícil respetarlas.
Shakespeare es un comienzo demasiado tentador, y podría funcionar si el proyecto no quedara reducido al simple montaje de las obras. El Rey Lear, El mercader de Venecia y El sueño de una noche de verano se cuentan entre los dramas más acabados de su autor, y para llevarlos felizmente a escena se requiere mucho más que una breve temporada de ensayos. Si como sugiere Caballero “las obras de Shakespeare se cuidan solas”, ¿por qué entonces se ha empeñado en dirigir la tragedia del Rey Lear?
Las funciones de una compañía nacional son un tema que podríamos discutir. No aquí, claro. Uno supondría, sin embargo, que una de ellas es la de acercar al gran público al teatro idem. Con Shakespeare la tarea se cumple, en principio. Otra cosa es mantener la vieja y pedante idea de que el público son todos los que tienen menos educación y gusto que uno mismo. Porque ¿de qué otra manera se podría entender que esta puesta no pretenda otra cosa que poner a nuestros mejores actores a decir sus líneas? Eso es lo que se nos da: un Rey Lear rudimentario y soporífero. Claro, diría Bentley, podemos ver y escuchar a los actores, éstos no chocan unos con otros en ningún momento, la obra llega al final sin ninguna interrupción. Pero las situaciones están a tal punto simplificadas, atenuadas, que la tragedia no alcanza nunca una existencia seria. Esperemos que las otras dos obras, que dirigirán Raúl Zermeño y José Solé, corran con mejor suerte.
Hace unos meses Ludwik Margules presentó su particularísima versión de Noche de reyes. Ahora es Juan José Gurrola quien enfrenta al bardo y a su inmenso Hamlet. Como era de esperarse, de esta combinación no podían surgir más que sorpresas. Por desgracia, casi ninguna buena. Algo está podrido en el teatro mexicano. La idea de nuestro último Premio Nacional de Artes se hace demasiado evidente desde el comienzo: demostrar que Hamlet no es una obra aburrida. Es verdad que es casi tan larga como el Támesis: pocos directores se atreven por ello a montarla completa. Detrás, sin embargo, de las alteraciones y los cortes se esconde, a menudo, la voluntad de salvarla. Mal punto de partida. La obra es la que es, y no otra. Se puede iluminar una zona en particular, destacar alguno de sus aspectos, ¡infinitos!, pero no convertirla en otra cosa. El Hamlet de Gurrola es como una bola de fuego. Llamativa pero carente de matices. En lugar de una suave sucesión de escenas, tenemos una inconexa serie de cuadros estridentes. Bajo una estética de ópera rock setentera, Gurrola nos somete a un desfile de enredos que, paradójicamente, convierten a la más enigmática de las tragedias en una farsa insustancial. Nada más inverosímil, e inconsecuente, que otorgar a la joven Ofelia una lucidez similar a la de Hamlet; o convertir al fantasma en un Cristo afeminado. Todos conocemos la obra, pero ¿eso exime al director de contarla? ¿O le permite plagarla de incoherencias? Por eso es todavía más notable que Daniel Giménez Cacho se las arregle para presentarnos un Hamlet convincente. Harold Bloom no se equivocó: al príncipe danés esta obra le queda chica. Nunca había sido más claro. –
(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.