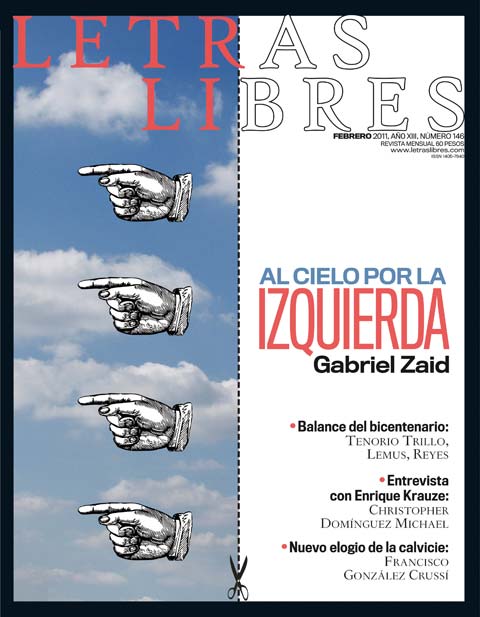La enfebrecida imaginación poética ha venido construyendo, en el curso de siglos, incontables tropos que celebran la cabellera femenina. Hilos de oro, de seda, rayos de sol, azabache, astracán, olorosos vegetales y dulcísimas hierbas: ¿qué no han visto los poetas brotar de la cabeza de la amada? Si se sienten melancólicos, hablan de redes que los mantienen cautivos; si líricos y arrebatados, se figuran angelicales fibras donde no hay sino excrecencias pilosas; si soñadores, ven hilos mágicos para el dosel del trono del Santísimo donde no hay sino matas de pelo –que serían greñas sin el champú dos o tres veces por semana. Es que la cabellera tiene una carga erótica que cualquiera puede apreciar, sobre todo quienes lucran con lociones, brillantinas, tónicos y demás preparaciones supuestamente capaces de incrementar esa carga, ese fluido, esa invisible y poderosa atracción sobre los miembros del sexo opuesto. Los viejos que no hemos perdido completamente la memoria, recordamos el nombre de un producto de belleza capilar, Glostora, y el estribillo publicitario con que los comerciantes hace más de medio siglo machacaban nuestros oídos y atosigaban nuestros nervios: “Glostora, para un peinado que enamora.”
Del tenuísimo, apenas perceptible roce de cabellos contra un ser sensible y receptivo se despierta una fuerza, invisible como la electricidad estática que Tales de Mileto descubrió frotando el ámbar, pero mucho más poderosa: el invencible acuciamiento del sexo. Ya Margo Glantz hablaba “de la erótica inclinación a enredarse en cabellos”, feliz expresión que explica en su escueta concisión lo que enteros tratados de antropología apenas esbozan: que la cabellera en el ser humano no es adaptación biológica de protección contra las inclemencias del clima –cómo había de serlo, cuando solo la cabeza está adecuadamente guarnecida– sino un clamoroso llamado a perpetuar la especie. Pero también hace notar la talentosa escritora que toda atribución a la cabellera femenina podría sin merma trasladarse a la masculina; y nos recuerda una novela póstuma de Hemingway, The Garden of Eden, donde una mujer de cabellos cortos adopta el papel tradicional masculino en una tórrida relación sexual con un hombre que se los deja crecer largos. En el acto sexual mismo, Hemingway hace que sus personajes inviertan los papeles tenidos por tradicionales para un sexo y otro. Curiosa situación: Hemingway, celebrado epítome del machismo, cazador de leones en safaris, desafiador de la muerte, piloto de guerra, boxeador, y aficionado de “la fiesta brava”, viene a decirnos que los linderos entre un sexo y otro son imprecisos, desvaídos, y a fin de cuentas ilusorios; que no hay frontera tajante entre masculinidad y feminidad; y escoge como insignia y sello de esta vaguedad la longitud de los cabellos de su novelesca pareja: largos en el macho, cortos en la hembra.
La verdad es que basta una somera ojeada a la historia para descubrir que todo cuanto se ha dicho de la melena mujeril –fuente de orgullo, arma de seducción, motivo de vanidad, timbre de identidad corporal– pudo haberse dicho con igual justificación de la cabellera masculina. Los antiguos griegos parecen haber dado mayor atención a la belleza capilar del hombre que a la de la mujer (y no se diga que son un caso especial por sus conocidas preferencias sexuales, pues no son los únicos en expresarse así). Al menos Homero se detiene atento ante el esplendor piloso de sus héroes sin que las melenas femeninas, ni siquiera de las diosas, le merezcan parecido miramiento. En la Ilíada, llama a Afrodita “áurea”; a Hera, “la de los ojos grandes”; a Tetis, “la de los pies de plata”. Solo tratándose de Zeus no tiene empacho en nombrar “la divina cabellera del rey” (I, 529).
En cuanto a los hombres, alabó el poeta por igual el cabello de griegos y troyanos. Cuando Atena se aparece en la tierra, detiene a Aquiles “por su pelo rubio” (I, 197), y cuando este héroe ata el cadáver de Héctor a su carruaje, y así amarrado lo arrastra por la tierra, Homero no encuentra mejor modo de realzar el patetismo de la escena que describiendo cómo “su oscuro pelo fluía desparramado, y toda en el polvo yacía la cabeza que antes había sido tan bella”, mientras que su madre contemplaba horrorizada el espantoso espectáculo, aullando de dolor.
En otro dramático episodio de la Ilíada, Menelao da una lanzada mortal a Euforbo (XVII, 51 y sigs.). Lo ensarta por la garganta y recarga todo su peso sobre el arma, cuya punta de hierro emerge del otro lado del cuello de la víctima. Euforbo, el más apuesto y agraciado de los troyanos, se desploma, exánime, entre el estrépito de su armadura. Homero escribe que el cabello del héroe muerto luce aún bello “como el de las Gracias”, pero ahora “empapado en sangre… y sus trenzas entretejidas con oro y plata”.
En la Odisea, Atena rejuvenece a Ulises dándole ropajes nuevos, restituyéndole su antigua complexión, y ¡cómo iba a faltar!, oscureciendo su cabellera (XVI, 176). En esta misma obra, cuando Atena desea que Ulises parezca guapo a los ojos de Nausícaa, lo hace más alto y más fornido que antes, pero el detalle que más merece la atención de la diosa es la cabellera del héroe, a la cual vuelve más espesa y la hace “fluir hacia abajo en rizos que son como floración de jazmines” (VI, 230 y sigs.).
Está claro que, entre los antiguos, el machismo –en el sentido de arrestos para guerrear o acometer– no estaba peleado con el minucioso atildamiento de la cabellera masculina. Herodoto nos cuenta, en sus Historias (VII, 208), una curiosa anécdota al respecto. Ocurrió en el año 480 a.C. Trescientos valerosos espartanos están por enfrentarse a las numerosísimas huestes de Jerjes, el rey persa, en el famoso paso de las Termópilas. Los persas mandan un espía para estimar la magnitud de las fuerzas griegas que van a confrontar. Numéricamente, la disparidad de fuerzas de los contendientes es inmensa: son miles los invasores, contra trescientos griegos. ¿Y qué hacen estos la víspera del desigual combate? El espía apenas puede dar crédito a sus ojos. Los espartanos no se entrenan, no se apresuran, ni se afligen: gastan su tiempo peinándose unos a otros la cabellera. Cayeron los griegos, pero, según los historiadores, solo porque los persas descubrieron otro pasaje que les permitió sorprender a sus valerosos enemigos por la retaguardia.
Hasta es posible que el coraje, el arrojo, se haya relacionado con el pelo. No quiero citar el lugar común de Sansón, quien, después de todo, representa solo la relación fuerza muscular-luengas mechas. Hay otra curiosa historia, de interpretación más difícil, en la Grecia antigua. Pausanias nos habla, en su Descripción de Grecia (XIV, 7-XV), de un tal Aristómenes de Mesenia, héroe excelso que, al decir de Pausanias, en nada desmerecía del gran Aquiles de la Ilíada. Tuvo una vida romántica y azarosa. Encabezó una rebelión contra Esparta, la nación que había reducido a todos los habitantes de su patria, Mesenia, a la abyecta condición de ilotas o siervos. En el curso de sus aventuras cayó preso por los espartanos. Sus captores lo ejecutaron, abrieron su cadáver, y, ante el azoro general, se descubrió que tenía un corazón con pelo. ¿Un corazón hirsuto? Esto sí que me sorprendió; sin embargo, parece haber sido una creencia general en la antigüedad grecorromana. Plinio el Viejo, en su Historia natural (XI, 184-5), nos asegura que era versión corriente en su tiempo que los hombres notables por su valentía y arrojo tenían un corazón piloso.
Durante siglos, el corazón se tuvo por el sitio de la valentía, la intrepidez, la gallardía y el arrojo; y al valiente se le ha representado siempre como bizarro, generoso y gallardo. Ahora bien, quienes imaginaban el corazón del valiente provisto de pelo, fácilmente establecieron una conexión entre melena y gallardía. Tal vez de aquí surgió la vieja noción que hace de la cabellera una especie de marca de garbo y prestancia.
Un escritor del siglo ii de nuestra era, Eliano (Claudius Aelianus), llegó a decir que hasta los animales sienten que una bella pelambre es fuente de bizarría o distinción. Nada cuesta calumniar a las bestias, que no pueden defenderse. Eliano las acusa de dar en la presunción y el orgullo, igual que los humanos. Y apoya su afirmación con el siguiente ejemplo. Dice que las yeguas y los caballos tienden naturalmente a la soberbia. Por su porte altivo, su gran fuerza muscular, sus poderosas pezuñas, pero sobre todo por su crin y su reluciente pelambre, se dan ínfulas y se creen superiores a todos los cuadrúpedos. Es así que una yegua de larga crin jamás consentiría aparearse con un asno. Cuando los criadores quieren que nazca una mula, recurren a un ingenioso expediente: recortan la crin de la yegua en forma desordenada, pelando aquí y allá. La pobre yegua se avergüenza de verse así, toda trasquilada, ridícula y mal atusada. Y solo en ese estado de humillación y vergüenza accede la yegua a ser montada por un asno. Porque, dice Eliano, una yegua en plena posesión de la gloria de su crin, jamás accedería a unirse con un macho indigno (Historia de los animales II, 10 y XII, 16).
Fatuidad y vanagloria: he ahí el fondo común de hombres y mujeres representado por la cabellera. De los hombres, insisto, no menor que de las mujeres. Pero los hombres pronto identificaron el cabello con sus valores predilectos, como el mando, el poder, o la prepotencia. Los bárbaros que acabaron con el romano imperio impusieron sus costumbres: los jefes, los generales, llevaban el cabello largo. Tan notable era esa costumbre entre los galos, que los romanos hablaban de la Gallia comata (coma era el término que designaba la cabellera bien cuidada). Los germanos rapaban a los príncipes derrocados y expulsados del trono. Un jefe de los francos, Clodomiro, fue hecho prisionero y reconocido por sus captores gracias a la longitud de sus cabellos. Los reyes merovingios fueron conocidos como “los reyes peludos” (rois chevelus). En toda la Edad Media, y hasta tiempos recientes, los prisioneros, los criminales condenados a ejecución o a penas infamantes eran rutinariamente rapados como marca de su infamia.
Es cierto que en el curso de los siglos la cabellera adquirió toda suerte de significados, unas veces positivos y otras veces negativos. La imaginación humana es capaz de las representaciones más heteróclitas y extravagantes; y estas varían con el tiempo y el lugar. Piénsese en el curioso y bien conocido uso de los chinos durante la dinastía Ching: se rapaban el tercio anterior de la cabeza, y en la parte posterior se dejaban una trenza colgante, a modo de “cola de caballo”. Tal costumbre les fue impuesta por la fuerza por sus conquistadores, los manchúes, últimos invasores bárbaros del imperio y fundadores de la dinastía Ching. Los manchúes no bromeaban. Con esa extrema concisión que caracteriza al lenguaje chino, hicieron saber a la población sometida que debían adoptar la costumbre manchú con esta escueta admonición: “Se te corta el cabello y salvas la cabeza, o se te corta la cabeza y salvas el cabello.” La verdad es que, bien mirado, no ofrecían muchas opciones.
Los manchúes invasores eran bárbaros, es decir, gente ruda para quienes adornar el cráneo con una sedosa cabellera finamente arreglada era marca de enfermiza depravación.
Su sentido estético no iba más allá de atar una “cola de caballo” en la nuca, y rapar la parte anterior del cuero cabelludo: atuendo práctico cuando era necesario alistarse a guerrear.
Los usos y costumbres relativos a la cabellera masculina, entonces, cambian considerablemente. Hoy se porta larga o corta sin que esto implique consecuencia alguna. De hecho, el rapado tiende a hacerse el último grito de la moda entre algunos jóvenes. Pero, en general, la cabellera del hombre se asoció siempre a predominancia y conquista, especialmente en el dominio erótico. Por eso los místicos desconfiaron del cuidado de la cabellera. Si los ermitaños y los penitentes portaban el pelo largo era solo para descuidarlo, para verlo sucio o infestado de parásitos: una forma más, ¡como si les hiciera falta!, de automortificación y tormento encaminado a domeñar los impulsos de la carne. La desconfianza de cabelleras feraces y bien compuestas fue siempre evidente entre religiosos. San Pablo dictaminó que “el cabello largo es una vergüenza entre los hombres”; y un obispo inglés, San Wulfstan (1008-1095), canonizado en 1203 por el papa Inocente III, se sentía a tal punto molesto por el carácter pecaminoso de las copiosas y acicaladas melenas, que llevaba consigo unas tijeras; y dondequiera que encontraba un hombre así atufado, le cortaba un mechón y se lo arrojaba, colérico, contra la cara.
Ciertamente, la asociación del cabello masculino con la idea de poder y dominación fue siempre muy manifiesta. Tiempos hubo en que solo los reyes estaban autorizados a usar el pelo largo. Quienes se encontraban mal abastecidos de la dotación cabelluda optaron por usar pelucas, siendo quizá el caso más notable el de Luis XIV, el “Rey Sol”, cuyos enormes pelucones parecen haber sido diseñados con la idea de no dejar duda sobre dónde residía el mando. Pero tal vez no haya más impresionante prueba de la vinculación entre poderío o prepotencia y la posesión de una frondosa cabellera, que la antigua costumbre guerrera, entre indígenas norteamericanos, de cortar el cuero cabelludo al enemigo vencido, para guardarlo como trofeo.
Conviene advertir que poder y dominación en el hombre no pueden divorciarse del erotismo. Una experiencia milenaria confirma que el jefe de la tribu, el mandamás, ha sido siempre quien mayormente disfruta de los favores sexuales de la mujer. El común de los hombres no puede menos que ver, muchas veces con desconsuelo, cómo históricamente autoridad y usufructo de los goces carnales han ido de la mano: desde el derecho de pernada, el droit de cuissage de los señores feudales, hasta la arbitrariedad del rico ejecutivo o el poderoso político que se aprovecha de su influencia para arrogarse favores sexuales que de otro modo le serían denegados, el panorama de las costumbres sociales a través de los siglos es perfectamente consistente. Hasta podría decirse que, para el hombre, en igualdad de condiciones, el acceso al sexo es directamente proporcional a la prepotencia. O como dirían los etólogos usando un lenguaje técnico e indelicado, el “macho alfa” satisface sus instintos primero; los demás, miembros inferiores en la jerarquía del rebaño, esperan sumisamente su turno y, cuando llega el permiso del jefe, se las arreglan como pueden.
Pero la vanidad, el orgullo y la soberbia llevan consigo su punición, como el rosal las espinas. Porque esa mata de pelo, emblema de poder y atributo de seducción, tiene una característica profundamente desazonadora: es caduca por naturaleza. La tan elogiada cubierta y ornato del cráneo masculino tiende a caerse y desaparecer. Esto sucede también a las mujeres, pero entre ellas el fenómeno es mucho menos frecuente, y considerablemente menos severo. Así tiene que ser, porque la forma más común de la pérdida del cabello, el 95% de los casos, está relacionada con la producción de andrógenos, las hormonas masculinas (técnicamente, es una “alopecia androgénica”). Para los hombres, quedarse calvo en mayor o en menor grado es el destino de la mayoría. A medida que avanza la edad, más y más folículos pilosos involucionan o regresan (aunque no desaparecen del todo); a los cincuenta años casi la mitad, y a los ochenta años más del 70% de los hombres tendrán un grado de calvicie fácilmente apreciable a distancia.
En rigor, se trata de un fenómeno fisiológico normal: aun en plena juventud y en condiciones de perfecta salud, hay un pelechar constante, como en los gatos y los perros. De aproximadamente 150,000 folículos pilosos en la cabeza, dejamos caer diariamente entre 100 y 150, con cierta variación de acuerdo a la época del año: se nos cae más pelo en el verano y en el otoño. Pero a veces este proceso normal se exacerba antes de llegar a una avanzada edad. Entonces, los folículos pilosos que involucionan son más numerosos que los que se activan. Es lo que constituye la calvicie normal o, para hablar técnicamente, la alopecia androgénica, que empieza con el retroceso de la línea del pelo en las regiones frontotemporales de ambos lados, produciendo las llamadas “entradas”. ¿Qué hombre que llega a cierta edad no ha experimentado por lo menos algo de este proceso involutivo? Nada más común, a cierta época de la vida, que oír a un guasón que nos saluda con el viejo chiste: “Antes tenías ‘entradas’; ¡ahora ya ni salidas te quedan!” Muchas veces, el retroceso de la línea del pelo continúa, tenaz, amenazador e inexorable; la coronilla se despuebla; y la testa luce cada vez más desprovista. El resultado es la calvicie, la corona monda, lisa, y con ella, para muchos hombres, el desaliento, la ansiedad, y no rara vez una profunda depresión.
En el terreno patológico, hay pacientes con una exagerada fijación mental sobre el cuerpo (dismorfofobia) para quienes la calvicie puede ser aterrador motivo de suicidio. Por ventura no es ese el caso de la mayoría de los hombres, pero muchos hay que soportan mal el progresivo despojo de la cabellera. Su desazón se incrementa cuando consultan al médico y este no les presta atención, o minimiza sus quejas y las hace a un lado como triviales e indignas de su docta consideración. El hombre joven que percibe su creciente calvicie como un deterioro de su fisionomía que lo hace menos amable, menos capaz de atraer a una mujer, y socialmente baldado, es un hombre potencialmente dispuesto a recurrir a cualquier medio para remediar lo que siente como baldón, vejamen e impedimento.
Muy numerosos escritos se han dedicado a describir los supuestos remedios propagados por charlatanes para curar la calvicie. Las estrafalarias y ridículas estrategias que han pasado como remedios son materia de relatos chuscos o desconcertantes, que no es mi intención traer a colación aquí. La historia de los embustes y marrullerías de los timadores asombra al lector por la malevolencia de sus tretas y la credulidad de sus víctimas. La medicina moderna está exenta de sospecha en ese respecto, aunque pudo haber hecho más para modificar la actitud del público ante un proceso normal, y menos en tratar de “medicalizar” un aspecto de la vida del hombre que no es enfermedad.
El hombre entristecido, desesperado, dispuesto a todo para combatir su calvicie, ha visto sus esperanzas fortalecidas en tiempos recientes. Durante siglos, todos los mal llamados “remedios” fueron ineficaces. Pero en 1960, por primera vez en la historia, la poderosa compañía farmacéutica Upjohn dio con un compuesto capaz de hacer crecer el cabello en forma científicamente corroborada y mensurable. Se trató del fármaco llamado Minoxidil, descubierto incidentalmente cuando se investigaban drogas para tratar enfermedades cardiovasculares. Los ensayos clínicos en seres humanos con calvicie empezaron en 1977, y confirmaron su efectividad. El fármaco fue comercializado en los Estados Unidos con el nombre de marca Rogaine.
El anuncio de que por primera vez en la historia se contaba con un medicamento capaz de hacer crecer el pelo en los calvos causó gran sensación: la demanda fue enorme, aun antes de que el producto estuviera disponible al público, y las ganancias de la compañía Upjohn fueron altísimas. Más dinero ganan al año las compañías farmacéuticas de representación mundial que el que entra al erario de varios países centroamericanos como producto industrial nacional. Así fue con Upjohn durante la bonanza del Rogaine. El entusiasmo decayó, como es típico para todos los medicamentos nuevos, cuando las limitaciones de la droga empezaron a notarse. En 1986 se hizo aparente que su efectividad era notable principalmente en quienes el pelo apenas comienza a enrarecerse. Tampoco podía asegurarse que todos los usuarios se beneficiarían; algunos expertos calcularon que el éxito del tratamiento era confiable solo en un 20% de los casos.
Los inmensos recursos de la compañía farmacéutica se encaminaron a revivir la prodigalidad inicial. Una campaña publicitaria masiva surtió los efectos esperados, y el éxito fue reforzado por la introducción al mercado de diversas preparaciones de Rogaine de uso externo, como cremas y lociones, que desde 1990 se venden sin necesidad de receta de médico. Sin embargo, las reivindicaciones y alegatos acerca de los beneficios del medicamento se atemperaron. Los panfletos y notas explicativas que acompañan a las cremas y lociones indican claramente que no se revierte la pérdida de pelo de la región frontal, es decir, no se cierran las “entradas”. El medicamento es útil únicamente para combatir el desvanecimiento de la cabellera de la parte alta y posterior de la cabeza, el vértice. Si a esto se une la necesidad de hacer aplicaciones dos veces al día de por vida para tener resultados permanentes, está claro que el fármaco, aunque sin duda beneficioso para algunos hombres, dista mucho de ser la milagrosa droga de efectos decisivos, contundentes y semimágicos que algunos creían.
¿Qué puede entonces hacer el desdichado ser ansioso, acosado por el terror de ver su imagen corporal cada vez más deteriorada, y su autoestima paralelamente estropeada? Queda el recurso de la cirugía. Desde principios de la década de 1950 cirujanos hábiles y comedidos respondieron a los plañideros lamentos. Al principio, tomando pequeños trocitos de piel cabelluda como de cuatro milímetros de diámetro de sitios bien abastecidos de pelo (habitualmente la parte posterior de la cabeza, la nuca, o la zona arriba de las orejas, donde el pelo es por lo general permanente, no caduco) y trasladándolos a los sitios calvos. Los resultados, a juzgar por las fotos de las publicaciones especializadas, eran menos que satisfactorios. El crecimiento irregular, puntiforme, del pelo trasplantado a un lugar muy visible –la frente– lucía como un intento desmañado y torpe por corregir un proceso natural. Diríase que el operado izaba el estandarte de su inmadurez en lo más alto del testuz, para contemplación universal.
Lo que no puede decirse de la cirugía es que peque de cortedad. Las técnicas quirúrgicas se diversificaron y se perfeccionaron. Si el injerto de trocitos (“tapones”, se les llamaba) de cuero cabelludo era insatisfactorio, había que recurrir a procedimientos de mayor refinamiento. Fue así como se empezaron a practicar “microinjertos” de uno o dos cabellos a la vez. Estudios biológicos demostraron que el pelo de la cabellera crece en forma de pelos individuales o de pequeños grupos de dos, tres, cuatro y, a veces, cinco folículos pilosos.
Son las llamadas “unidades foliculares”. No conviene remover los pelos uno a uno del sitio donador para injertarlos en el sitio receptor. Porque se ha visto que cuando se les separa de su respectiva “unidad folicular” tienden a ser menos viables una vez injertados.
Total: el injerto de cuero cabelludo para corregir la calvicie o alopecia androgénica se ha vuelto un procedimiento altamente sofisticado. El cirujano extirpa una tira de cuero cabelludo de un sitio bien poblado por pelo permanente. Técnicos expertos disecan minuciosamente las “unidades foliculares”, con frecuencia ayudándose de un microscopio. Los folículos pilosos, sea individuales, sea en unidades o grupos foliculares, son tratados con extrema delicadeza, puestos en medios de cultivo que preservan la viabilidad celular mientras el cirujano se ocupa de cerrar el sitio donador cuidando de no dejar una cicatriz muy visible. Y después, los folículos pilosos, individualmente o en sus unidades correspondientes, son injertados uno a uno en los lugares glabros cuya calvicie se trata de corregir.
Como puede verse, el injerto de pelo en el tratamiento de la calvicie es un procedimiento extraordinariamente laborioso, que requiere la intervención de cirujanos hábiles, técnicos especializados, materiales de laboratorio, paciencia y dinero. Sobre todo esto último. Huelga decir que la operación, debidamente practicada con todos los adelantos actuales, es cara. No puede completarse en una sola sesión. Los que a ella se someten deben estar preparados para sufrir dolor y no pocas molestias: mientras los cabellos no estén suficientemente bien “anclados” en los sitios receptores cualquier manipulación leve, como la aplicación de champú o el simple peinado, los puede hacer caer. Y, como en todo procedimiento médico o quirúrgico, los resultados no pueden garantizarse en forma absoluta. La biología de la alopecia androgénica no está completamente esclarecida, pero es evidente que hay un componente genético. Si los genes que la determinan se activan, es posible que la calvicie avance, inclusive en las zonas que han sufrido el trasplante; razón por la cual puede ser necesario recurrir al tratamiento con Minoxidil en el propio campo del injerto.
Molestias, dolor, incomodidad, onerosos gastos de dinero: todo es nada para quien estima que las vejaciones de la calvicie son peores que cualquier sufrimiento físico. Una de las mayores locuras del hombre es crearse un ideal incongruente con las leyes naturales y pretender seguirlo a despecho de sus inherentes contradicciones. Nada hay que haga de la calvicie masculina un baldón; ni está descalificado el hombre que la sufre de hacerse de prendas que lo hagan atractivo al sexo opuesto. La proliferación de la moda de cortarse el pelo al rape entre ciertos círculos de jóvenes, y la popularidad de algunos actores maduros de cráneo naturalmente desguarnecido, demuestran no solo que el corazón femenino no alberga un desdén ingénito del calvo, sino que este puede, en determinadas condiciones, convertirse en modelo, pauta y dechado de atracción erótica para el género humano femenino. Desgraciadamente, el común de los hombres se inclina sumiso ante las ideas recibidas y lleva su servilismo hasta el punto de sacrificar su dignidad y bienestar por conformarse a los patrones de la mayoría.
En sus poemas épicos, los antiguos alabaron la cabellera de sus héroes. Pero también hubo detractores, que antepusieron las glorias de la calvicie a los méritos de la profusión capilar. Entre ellos, ninguno más gracioso que Sinesio el cirenaico, una de las figuras literarias de las postrimerías del siglo iv y principios del v de nuestra era. Nació en Cirene (territorio que hoy es Libia) y debe haber sido un personaje pintoresco. Aunque nació pagano, se convirtió al cristianismo, fue bautizado en el año 410, e ingresó en las órdenes eclesiásticas. Para hacerse sacerdote hubo de dejar a su esposa de muchos años, pero su progreso en la jerarquía de la Iglesia fue tal que llegó nada menos que a obispo de Ptolemais en Cirenaica. De su habilidad no hay duda; de su fervor religioso no puede decirse lo mismo. Se conservan muchas de sus cartas, y en una de ellas, escrita a un pariente, dice con todo candor: “Acabo de recibir un obispado, pero no pienso fingir creer en los dogmas que no creo.” Su producción literaria comprende obras de cariz poético y retórico, pero no filosófico o teológico, como se esperaría de un alto prelado de la Iglesia. Entre sus obras destaca el Elogio de la calvicie.
Al leer el Elogio de la calvicie hay que tener presente que se trata de un ejercicio retórico. Muchos de los argumentos con que el buen obispo defiende las excelencias de un cráneo pelón nos mueven a risa, pero es posible que en su tiempo hayan sonado más o menos convincentes. Recuérdese que los retóricos de tiempos pasados se jactaban de que su arte los habilitaba para hacer pasar por verdades las quimeras más absurdas y disparatadas. Es en este espíritu que hay que considerar el panegírico de Sinesio. Algunos de sus argumentos van a continuación.
Reflexionemos, dice el retórico, que los brutos animales están totalmente cubiertos de pelo, mientras que el hombre, dotado de la luz de la razón, se encuentra desprovisto de dicho apéndice cutáneo. Los borregos son los animales más hirsutos, y también los más estúpidos. A fe de los expertos cazadores, los perros de caza más inteligentes se reconocen por tener poco pelo en el vientre y en las orejas, mientras que los que están totalmente cubiertos por abundosa pelambre son los más desordenados, más difíciles de entrenar, y más ineptos para la caza.
En este contexto, Sinesio nos recuerda la bellísima alegoría de las almas en el Fedro de Platón (253 d). Las almas de los hombres, escribió el divino filósofo, son como carruajes alados guiados por un cochero y tirados por dos briosos corceles. El conductor siempre quiere subir: quiere remontarse hasta las alturas del empíreo, desde donde se contemplan la verdad absoluta, la sabiduría suprema y la esencia de todas las cosas. Pero eso no es fácil; el carruaje no puede subir lo suficiente, porque los caballos tiran en direcciones opuestas. Uno de los dos es bueno, de porte elegante, esbelto cuello, nariz curva y fácil obediencia. No es necesario usar la fusta para que siga el camino que conoce bien. En cambio el otro es pesado, rebelde, mal hecho, de ojos inyectados y nariz achatada. No obedece las órdenes aunque se le propinen golpes con el látigo. ¿Por qué? Porque es sordo. ¿Y a qué se debe su sordera? ¡Al pelo excesivo! Sus orejas son velludas en exceso, y esta sobreabundancia le tapa los conductos auditivos y le impide oír.
De todo lo anterior se colige que el pelo es excrecencia indeseable, reflejo de la humana falibilidad y torpeza.
¿Alguien duda que así sea? Vea las esculturas y los retratos de los grandes filósofos que en el mundo han sido. Si estuvieran estas efigies todas en un museo, al entrar ahí pensaríamos que hemos ingresado al Congreso Mundial de Calvos, tantas serían las testas despobladas que veríamos: Sócrates, Diógenes, y tantos otros. Entre los verdaderamente grandes, las excepciones son pocas. Bien está que de la cabeza de los jóvenes brote una abundosa melena, como del corazón de los inmaduros brotan las pasiones. Pero cuando se llega a la edad del juicio y discernimiento depurados, tener una frondosa cabellera no es de ningún modo marca de estima, antes bien es incongruente y desatinado aparato.
Porque, si bien se mira, se verá que la mayor abundancia y la culminación del desarrollo del cabello coincide con la niñez y la juventud, que son las épocas del menor discernimiento. ¿Qué pensar de esto? Nada, sino que ahí donde hay más pelo hay menos buen juicio y sensatez.
Si alguien conserva todo su pelo hasta muy avanzada edad, lo que generalmente puede concluirse es que también hay viejos carentes de buen juicio, ya que “no todo mundo evoluciona hacia la perfección” (es decir, la calvicie es un estado más perfecto).
Entre argumentos que nos impresionan como ingenuos o graciosos, aquí y allá resaltan otros cuya vigencia parece actual y su verdad irrefragable. Así, cuando Sinesio dice:
“Tanto más apreciable es para los ignorantes la melena, cuanto más el vulgo estima digno de admiración lo que solo es exterioridad: propiedades, casas, carros, palacios, y todo aquello que no pertenece a la íntima naturaleza del individuo, sino que es, como los cabellos mismos, algo puramente exterior.”
Y más adelante: “Por otra parte, el vulgo está muy alejado del intelecto y de la divinidad, dejándose guiar no por ellos, sino por los accidentes de la naturaleza y de la fortuna. Esto último es algo completamente extranjero al individuo: pero de sus dones, y de los de la naturaleza, los necios nunca acaban de complacerse.”
Es inevitable, observó el retórico, que todo aquel que escribe para el pueblo y habla al populacho, se apropie las opiniones del vulgo para secundarlas y se acomode a sus modos de expresión y a sus gustos. Pero el pueblo, siendo ignorante y terco (según Aristóteles en su Ética a Nicómaco), se erige en defensor de los prejuicios más abominables, hasta el punto de que quienquiera que ose contradecirlo en una de sus atávicas certezas, debe estar preparado a tragar la cicuta.
Con estos términos Sinesio fustiga el viejo prejuicio de considerar bella la melena y antiestética la calvez. Pero hay que decir que la medicina ha sido cómplice más o menos consciente en el desaguisado. Porque la medicina adopta el prejuicio, lo hace suyo, y se acomoda al sentir popular, dispuesta siempre a consentir al cliente y a llamar “paciente” a quien no sufre de enfermedad alguna. Es este uno de los mayores problemas de la medicina actual: que no sabe poner un límite a sus alcances. Nacemos en un hospital, y así morimos. Y en el curso todo de nuestra existencia, toda transición, todo episodio del natural devenir existencial se “medicaliza”: el niño activo y travieso sufre del “síndrome de hiperactividad”; el tímido necesita terapia y estimulantes; el triste requiere drogas antidepresivas; y el calvo, decreta la opinión médica, no representa una digna y natural manera de ser, sino –implícitamente, sin comprometerse a declararlo abiertamente– un desorden biológico para el cual, gracias al progreso actual, ya hay tratamientos medicamentosos y quirúrgicos.
Nunca en la historia de la medicina se oyeron ni siquiera leves ecos de la voz de Sinesio llamando a la cordura y al buen juicio en materia de pobreza capilar. En cambio, no faltaron llamados acomodaticios a consentir la enfermiza vanidad y la loca insensatez. Bien está que se creen métodos para corregir horribles deformaciones que incluyen la alopecia; es noble empeño tratar de restaurar una fisonomía socialmente aceptable a las víctimas de accidentes y malformaciones congénitas. Pero es ruindad confirmar a un hombre calvo y sano en su creencia de que está enfermo, puesto que existen tratamientos para combatir su estado.
Verdaderamente, presenciamos en nuestros días el “triunfo de la medicina” tal como lo vio Jules Romains hace ya casi un siglo en su divertida comedia Knock ou le triomphe de la médecine. En ella, hace decir a un médico: “Un hombre sano es un enfermo aún no diagnosticado.” ~
(Ciudad de México, 1936) es médico y escritor. Profesor emérito de la Northwestern University. Su libro más reciente es Más allá del cuerpo. Ensayos en torno a la corporalidad (Grano de Sal/uv, 2021).