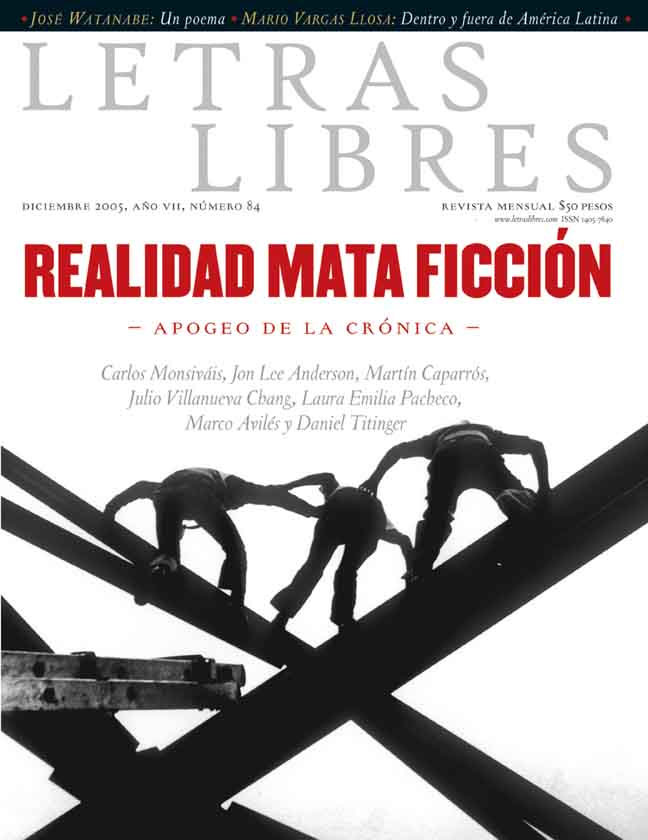Peor comenzó el día para Gregor Samsa. Y, sin embargo, despertarse con el llanto de un recién nacido en los tímpanos tiene su cucharadita de hórrida metamorfosis: el propio sueño se convierte en un escarabajo que el bebé aplasta de un pisotón. Y eso, apenas, en lo que respecta a las horas nocturnas de sueño. Porque al resto de la vida realmente se lo va a cargar el carajo y los sufrimientos de Gregor dejarán de parecer particularmente importantes —ya quisiera uno las seis patas para pagar cuentas y cambiar ropas cubiertas de leche, vómito y crema, y las antenas para atender el teléfono abarrotado de parientes aburridos y amigos que fingen alegrarse.
La primera acción del reincidente paterno, cuando se le notifica que el día llegó, que el cáliz no fue apartado y su nuevo vástago medra ya en la cuna, no es entregarse a la euforia, sino rememorar aquel desatendido folleto sobre la vasectomía y sus diagramas de conductos bloqueados por nuditos, cargados ahora, en su recuerdo, de razones y sabidurías a los que habría sido mejor acogerse.
El escalofrío que recorre su quebrantada espalda no es candor y renuncia ante la voluntad divina —sempiterno manantial de insensateces, perinola de arbitrariedades—, sino un sentimiento aciago, indistinguible de aquel que lleva a pronosticar la derrota del equipo preferido y la ve consumarse, mellizo de la sensación de advertir “vamos a chocar” y encontrarse de pronto apresado entre fierros, escarchado de vidrio, con la nariz y muelas convertidos en el contenido de un frasquito de Gerber (y recordar que el seguro se venció hará seis u ocho meses).
No es que uno no ame a sus hijos. No me ocupo aquí de progenitores que arrojen a los recién nacidos desde un risco si no se les figuran guerreros espartanos. Ni siquiera trato de esos padres lánguidos y ensimismados que recuerdan a sus críos porque los ven en el pasillo de la casa cuando salen de su práctica de yoga —de camino al homeópata o al psicólogo. Me refiero a sujetos corrientes, con tarjeta de nómina bancaria y zapatos de cordones, que se afanan en imponerle a su ánimo el agrado paterno por encima de la taquicardia de las cuentas hospitalarias.
Uno ama a sus hijos y por ello les desea otro padre. Un padre, por ejemplo, que posea un BMW o de perdida una van blanca como la que está a punto de arrasar con toda la familia al salir de la maternidad. Un padre de tolerancia oligofrénica cuyo límite de crédito rebase los apetitos más feroces de un niño que nace con cara de que va a fumar mota, estudiar cine y vivir en la casa hasta bien entrados los cincuenta años, sin “encontrarse” ni ponerse a trabajar. Un hombre más digno de apreciar los consejos babeantes de los conocidos (“Si no te eructa, le echas limón en la boquita hasta que ponga cara de que se asfixia”), y la turbia compasión de las mujeres (“Te ves muy tierno con las canas y las ojeras”).
¿Por qué tener más de un hijo si nuestros conocidos y amigos casados apenas han resistido al primero, y lo han convertido a fuerza de sobreprotecciones y chiqueos en una versión a escala de Kim Il Sung, dictatorial y petulante como sólo pueden serlo los ángeles de Milton o los hijos únicos que van a la primaria de corbata? ¿Por qué se siente uno como aquel personaje del poema de Borges, Francisco Narciso de Laprida, cercado y muerto por un destino de hierro que ve cumplirse en forma de “íntimo cuchillo en la garganta”? ¿No pasamos la infancia entera mirando por la televisión, mientras esperábamos ver a Don Gato, los comerciales sobre la planificación familiar, donde dos prietos rozagantes nos informaban que nada mejor que aguantarse las ganas? (También vimos los comerciales de “Abe, abe, abe, Abelardo / Vamos a cuidar nuestro aguinaldo” y para lo que nos sirvió.)
Conviene recordar un poema del tremebundo indio Rabindranath Tagore, en el que un pequeño interpela a su madre: “¿De dónde vine, dónde me encontraste?” El versito es tan apestoso que, inevitablemente, se acaba por recordar a la madre de don Rabindranath. Pero, ¿y su padre? ¿Aquel indio, seguramente de buena casta, previó alguna vez que su hijo se convertiría en un fantasmón de túnica y turbante que aterraría a Oriente y Occidente, Og y Magog, con poemas vagos, ineptos y sentimentales? Seguramente no pudo anticipar nada; de lo contrario, lo habría sofocado en la cuna con un almohadón.
Un hijo es un boleto a lo ignoto. Se le dará de comer, vestir y leer, se le vacunará y se le cuidarán las gripas e indigestiones. Se resistirán sus noches sin dormir. A cambio, él deberá resistirnos a nosotros, reprocharnos nuestra yoga y homeopatía alienantes, o nuestra simple y dura miseria, nuestras hipocresías e insuficiencias. Seremos incapaces de formarlo y, seamos sinceros, él acabará por cambiarnos más de lo que nosotros lo haremos cambiar.
Por ello cabe reflexionar sobre el padre de don Rabindranath. Y recordar a su madre, faltaba más, de quien nunca se deben olvidar nuestras interjecciones. –
Entrevista a Ángel Rivero: “El liberalismo se ha convertido en bandera y una caricatura”
Ángel Rivero es profesor de teoría política en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha editado la obra de pensadores como Alexis de Tocqueville, Isaiah Berlin y Daniel Bell en Alianza Editorial.…
Películas con subtítulos
El cine sonoro abrió oportunidades inigualables para la industria, pero también supuso retos comerciales, entre ellos, superar las fronteras del idioma. Los doblajes y los subtítulos fueron…
La resaca española
¿Ha terminado la fiesta para España, como lo advierte el reciente informe de The Economist? Joaquín Estefanía: Sustancialmente coincido con lo…
Las Torres de Satélite y los segundos pisos
En 1958 México era un país moderno. En ese año, por ejemplo, se terminaron de construir las Torres de Satélite, cinco monolitos de concreto cuyo propósito…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES