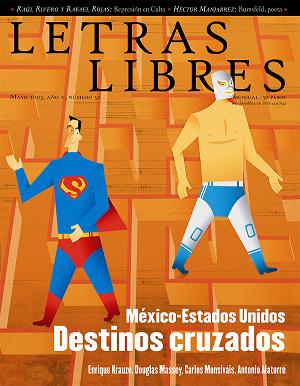No fue nunca la estrella más hermosa ni la más sensual. Tenía el rostro salpicado de comedia y el cuerpo a un paso de la anorexia. Jamás tomó clases de actuación y arribó a la pantalla apenas por azar. Era Audrey Hepburn y era una estrella de las grandes. Recordarla es recordar su fina elegancia y su delicada ligereza. Audrey era glamour y otro poco de glamour. Había que ver su rostro, refinado y todo ojos, o su cuello, alto como el de un cisne. Bastaba con seguir el vuelo de sus manos para descubrir en ella el aleteo de una gracia divina y caer, bajo sus alas, enamorado al instante. Aun ahora es posible hacerlo. A diez años de su muerte, Audrey se mantiene tan viva como cuando joven, y aun más todavía. Ocurre con ella lo que con otras cuatro o cinco personalidades: fueron hechas para la nostalgia y allí viven, milagrosas, insertadas en nuestra memoria.
Fue Hollywood quien reinventó el glamour y Audrey Hepburn quien lo encarnó con estilo. Siempre tuvo compañía y siempre apareció triunfante. Grace Kelly era tan elegante como ella pero carecía de su encanto. Ingrid Bergman lo tenía a medias y Elizabeth Taylor, vulgar desde siempre, no tenía nada. Sólo Marilyn Monroe hizo sombra a Audrey, pero nunca logró eclipsarla: Audrey brillaba de un modo distinto y ni siquiera Marilyn podía apagarla. Ambas se repartieron la década de los cincuenta, los corazones de los hombres y las ilusiones de las mujeres. Había dos caminos: se era sensual y atractiva como Marilyn Monroe o fina y delicada como Audrey Hepburn. Muchas actrices optaron por el camino de Audrey y fracasaron en el intento. No se puede crear una estrella en los estudios y menos una como Audrey: fue hija de una baronesa y adquirió su finura en interminables sesiones de ballet. Menos fácil todavía es imitar la ligereza que imprimía a las cintas en que participaba. Ése es el secreto de las estrellas: recrear las películas a su imagen y semejanza. Audrey lo hacía.
No sólo eran ligeras sus películas: también lo fue su vida. No hay en ella tragedias ni desplantes de diva insolente: lloró poco y gritó menos. Nació en Bruselas, se formó en Londres y comenzó a brillar en Broadway. Amó a Mel Ferrer y Mel Ferrer la amó a ella. Amó después a otro hombre y éste no la amó. Tuvo dos hijos, maduró con estilo y sobresalió como embajadora de la unicef. Murió a los 63 años, víctima de cáncer, y aún se le recuerda en todo el mundo. No es fácil encontrar a otra estrella con una vida tan sencilla y apacible. Incluso su carrera es ejemplar: pocas películas, buenos guiones, estupendos directores. Ni siquiera sus ocasionales tropiezos en taquilla empañaron su estrella: fue adorada por millones y no se conoce todavía una crítica en su contra. Hollywood fue piadoso con ella: no destruyó, como tantas otras veces, la grácil obra de arte que él mismo había creado.
Audrey comenzó en la cumbre y allí se mantuvo toda su vida. Roman Holiday (1953) fue su debut en Hollywood y también, cosa curiosa, su inmediata confirmación como estrella: fue dirigida por William Wyler, acompañada por Gregory Peck y premiada por la Academia. Más importante todavía: Roman Holiday fue la primera de sus cintas ligeras y deliciosas. Después vendrían Sabrina, Funny Face, Love in the Afternoon y My Fair Lady, todas comedias exquisitas con un algo de Lubistch. Audrey estuvo dirigida siempre por los más grandes: William Wyler, George Cukor, Billy Wilder, Fred Zinnemann, Stanley Donen y John Huston. Alfred Hitchcock la quiso pero ella no. Tuvo siempre compañeros delgados y mayores en pantalla: Humphrey Bogart, William Holden, Cary Grant, Rex Harrison, Sean Connery y Gary Cooper. Audrey supo extraer cosas sorprendentes de ellos y también de sus directores: enamoró a Gary Cooper, hizo reír a Bogart y provocó las dos cintas más románticas del cínico Billy Wilder. Tenía magia y, de hecho, la tenía todo Hollywood. Eran tiempos mejores, quizá porque eran tiempos de Audrey.
Hay dos cintas que revelan el hermoso talento de Audrey y ninguna de las dos estaba destinada para ella. My Fair Lady pudo haber sido protagonizada por Julie Andrews y Desayuno en Tiffany’s por Marilyn Monroe. Es necesario desdoblarse y agradecer que Audrey encabezara ambas producciones pero lamentar que Marilyn no haya protagonizado, al mismo tiempo, la última película. Un cinéfilo verdadero disfruta la versión verdadera y también la imaginaria: en una camina y actúa Audrey y en la otra lo hace el fantasma de Marilyn. Audrey está extraordinaria: nació para interpretar a Holly Golightly, la frívola creación de Truman Capote. Joyas, martinis, lentes oscuros: Audrey es un sueño de aparador y de pronto canta “Moon River” para demostrarnos que es de carne y hueso. Lo mismo ocurre en My Fair Lady, obra maestra algo devaluada: Audrey se transforma frente a nuestros ojos y uno lo agradece devotamente. Hay que verla como una miserable vendedora de flores y luego como una refinada mujer de mundo para comprobar que Audrey es Audrey Hepburn a todas horas, disfrazada de pobre o vestida por Givenchy. En todas sus versiones, es una chica adorable —y no se le puede olvidar. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).