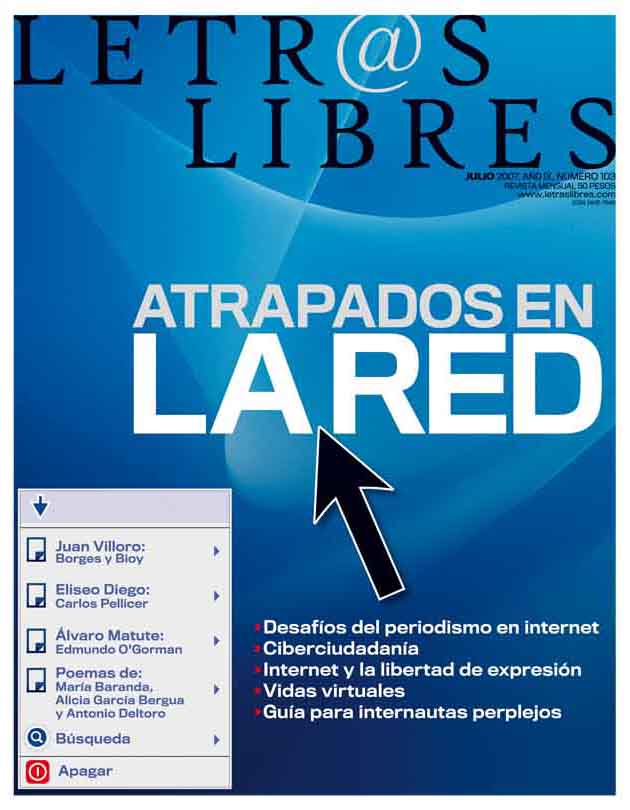La poesía de don Carlos Pellicer ha sido objeto de esclarecedores y penetrantes estudios que hallaron quizás su plenitud en la lúcida ternura de la mirada de Fina García Marruz, a quien muchos de ustedes tuvieron el privilegio de escuchar hace un año en estos mismos recintos. Va siendo tiempo, me parece, de dejar a don Carlos y a su poesía sitio en el silencio del corazón, acallado por fin el rumor del intelecto. Todo homenaje es poco para ambos: para él, por haberla servido con tanta atención y cortesía durante todos los días de su vida; para ella, por haberlo acompañado siempre con tanta fidelidad como variadas delicadezas. Pero ambos vivieron más por el amor que por la alabanza.
Nuestra madre la Inteligencia no fue muy generosa conmigo en la repartición de sus dones –otras madrinas más modestas presidieron mi nacimiento. Sería impertinente de mi parte fabricar artificios intelectuales para halagar a don Carlos con los que, por otra parte, no alcanzaría sino a irritarlo, ya que todo él era de una sola pieza, sin fisuras. Me corresponde proceder de otra manera.
Imaginemos un retrato de don Carlos hecho por algún maestro flamenco o italiano. Al fondo hay un remoto paisaje con figurillas en que anda cada cual en lo suyo. Allá lejos vemos un diminuto labrador con un microscópico hacecillo de leña al hombro. Sus rojas calzas y su negro jubón son apenas un puntito de color en la nieve. Podríamos sin duda prescindir de él, pero algo en la composición iba a faltar, aunque pudiera desaparecer sin mayor riesgo. Ese minúsculo labrador es quien les habla, y el hacecillo que lleva al hombro, las páginas que deseo leerles. Su única justificación es que forman una miniatura de don Carlos Pellicer que vive sólo en mi memoria. Tendré el coraje de ofrecérselas a ustedes como una prueba de mi admiración y cariño hacia uno de los grandes creadores del idioma español.
No creo que mi decisión desagradaría a don Carlos. Fue ante todo un ser humano de los pies al corazón, a quien siempre interesó mucho más la vida que la letra. Con su venia, pues, don Carlos.
Conocí a don Carlos Pellicer durante el Encuentro de Escritores –así, con mayúsculas– que la Casa de las Américas organizó para conmemorar el Cincuentenario de la Muerte de Rubén Darío. Semejante acontecimiento debía tener como escenario lo mejor de la Isla, y se escogió la playa de Varadero.
Siempre recordaré la jovial vitalidad de don Carlos, su porte casi ascéticamente militar, la satisfactoria armonía entre su persona y la arena blanquísima, el agua transparente, el oro y el azul del Caribe, como si la playa hubiere sido hecha para él en previsión de su posible advenimiento.
Al principio todo fue de maravilla. Había sitios propicios al coloquio y a las libaciones cordiales, lindas muchachas con que recrear la vista, gente de corazón e inteligencia por compañía. (Ciertos jóvenes cubanos irreverentes echaron a rodar la historia de que se me había visto, a la parte de allá de la barra del diminuto bar que tenía en los sótanos de su antigua residencia el millonario Dupont, escanciándome y escanciándoles cuanto nuestra imaginación apetecía, con generosa libertad, como si se hubiese realizado mi verdadera vocación de Barman del Paraíso). Por si fuese poco, la Casa había destinado un coche para que don Carlos y yo nos trasladásemos los domingos a la elegante capilla de Varadero, donde los dos asistíamos en santa paz a la misa. Cierto que a veces faltaba el chofer, pero allí estaba el joven poeta Miguel Barnet para ofrecernos sus servicios, si bien no a la altura de sus poemas, al menos eficaces, aunque a ratos inquietantes.
Pero en este Valle de Lágrimas la dicha es más bien efímera; pronto comenzaron a soplar las Ponencias –así con mayúsculas, también–, primero con moderada intensidad, luego con ráfagas de huracán. Debo pedir ahora indulgencia para lo que los ingleses llaman “una mezcolanza de metáforas”. Pero no encuentro otro medio para describir la incoherente zarabanda que nos esperaba.
Por entonces yo era aún joven e indocumentado, y me presenté sin armas al Encuentro. Mal calculé el Poder de Irascibilidad de los Nuevos Poetas Latinoamericanos. Por fortuna, recordé que en el fondo de la maleta había traído, no ya un Colt Pacificador, pero sí un viejo Smith & Wesson con fines más bien ornamentales. La mañana siguiente al día en que se manifestó el mal cariz tomado por los acontecimientos, saqué mi viejo compañero de su escondite, lo desmonté y aceité y puse en condiciones de al menos dos o tres disparos serviciales. Menos mal, porque aquella tarde iban a estallar a Plena Ferocidad todos los fuegos de artificio.
Solíamos reunirnos, bien en la logia al remate del edificio, bien en la confortable biblioteca del tristemente célebre millonario Dupont, repleta de opúsculos sobre pesca y navegación de yates y otros asuntos de parejo interés –si bien recuerdo con envidia cierta primera edición de una novela de Ridder Haggard, así como el texto original de la entrevista del reportero Stanley con el doctor Livingstone, ambos, por desdicha, ya apartados de mi codicia por el inexorable sello de una incipiente biblioteca pública. Esa tarde, la tarde de la Explosión de la Cólera de don Carlos Pellicer –ahora sí que con dignísimas mayúsculas–, estábamos reunidos en la biblioteca de marras –expresión deplorable, pero apropiada a la biblioteca del millonario Dupont.
De tantos como éramos, más bien apretujados en el recinto, don Carlos, dada su estatura, se veía notablemente incómodo, aunque no tanto como iba a estarlo dentro de muy poco. Si bien no despistado como yo, era cándido, gracias a Dios, y ni remotamente sospechaba lo que empezaríamos a escuchar muy pronto en el bochorno del mediodía.
La balacera contra Rubén Darío había comenzado en la logia, pero ya alcanzaba a la mismísima biblioteca. Estupefacto, me enteré de que don Rubén se había vendido en cuerpo y alma a la oligarquía de su país a fin de comer más o menos como Dios y el hambre mandan, y escribir lo mejor que pudiera; que su foto con el espléndido uniforme de embajador no era un anticipo de las galas que le correspondían por su genio, como había yo imaginado, sino librea de sirviente; que de un esperpento como aquel, en lógica consecuencia, sólo cabía esperar gorgoritos retóricos o relamidas litografías. Así tronaban los jóvenes poetas latinoamericanos, abroquelados en su heroísmo verbal y su salvaje libertad retórica.
La desdicha me tenía preso en un asiento de las primeras filas.
¿Qué hacer? De pronto sentí a mi espalda un estruendo de sillas apartadas con violencia y me volví para ver la alta figura de don Carlos abriéndose paso iracundo hacia la salida. Farfullaba cóleras sofocadas y se le veía como ciego y lívido. En un instante lo comprendí todo y me lancé tras él con una fiera agilidad felina, cosa no del todo inverosímil tal como era yo en aquellos tiempos. Lo intercepté ya en las escalinatas de la ex residencia.
Recordaré siempre con gratitud que don Carlos fuese capaz de verme a través del velo de su ira. “Me marcho”, me dijo. Después de una pausa, mirando a lo lejos, “Estoy harto de sandeces”, y echó a andar por el jardín hacia la cabaña donde se alojaba.
Esa tarde, según testimonio de Roberto Fernández Retamar, don Carlos dictó al poeta cubano –y habla muy en su favor que sirviese tan a gusto de amanuense a don Carlos– las palabras que leyó al otro día y que comenzaban de este modo: “Los malhablantes de Rubén Darío olvidan o desconocen no sólo al poeta, sino al hombre de América que en gran medida fue él.” En voz baja, con orgullo, me dijo Roberto: “Las escribí a lápiz en un pedazo de papel.”
Varias veces me he referido a lo que insisto en llamar el porte militar de don Carlos, paradójico en un hombre tan de paz como era él. Pero, ¿no fue San Miguel un arcángel y a la vez el Príncipe de todos los guerreros? No voy a renunciar a mis impresiones de este hombre a quien tuve el privilegio de llamar amigo. Aduciré en mi favor el aire dignísimo de irrefutable autoridad que lo envolvía como un aura.
Trotando a su lado procuraba disuadirlo. “Por Dios, don Carlos –argüía–, no vamos usted y yo a abandonar a Rubén Darío en su hora mala.” Y, para inducirlo a detenerse, saqué del bolsillo lo que he llamado mi Smith & Wesson y era en realidad un documento escrito con más irritación que acierto en dos o tres cuartillas que llevaban el membrete de la Casa de las Américas, bajo el título de Donde estar vivo. Don Carlos, curioso, se detuvo y le echó un vistazo. Casi al principio, figuraban estas palabras: “Deducir de una vida mediocre la mediocridad de una poesía, no llega a parecerme un procedimiento muy sensato.” Sonrió con cierta benevolencia maligna. “Descuide –me dijo– mañana usted y yo les daremos lo que se han buscado.” Me devolvió los papeles y echó a andar hacia su cabaña.
Al otro día tronó su Pacificador junto a mi viejo revólver. En torno nuestro, al menos, se hizo el silencio. ~