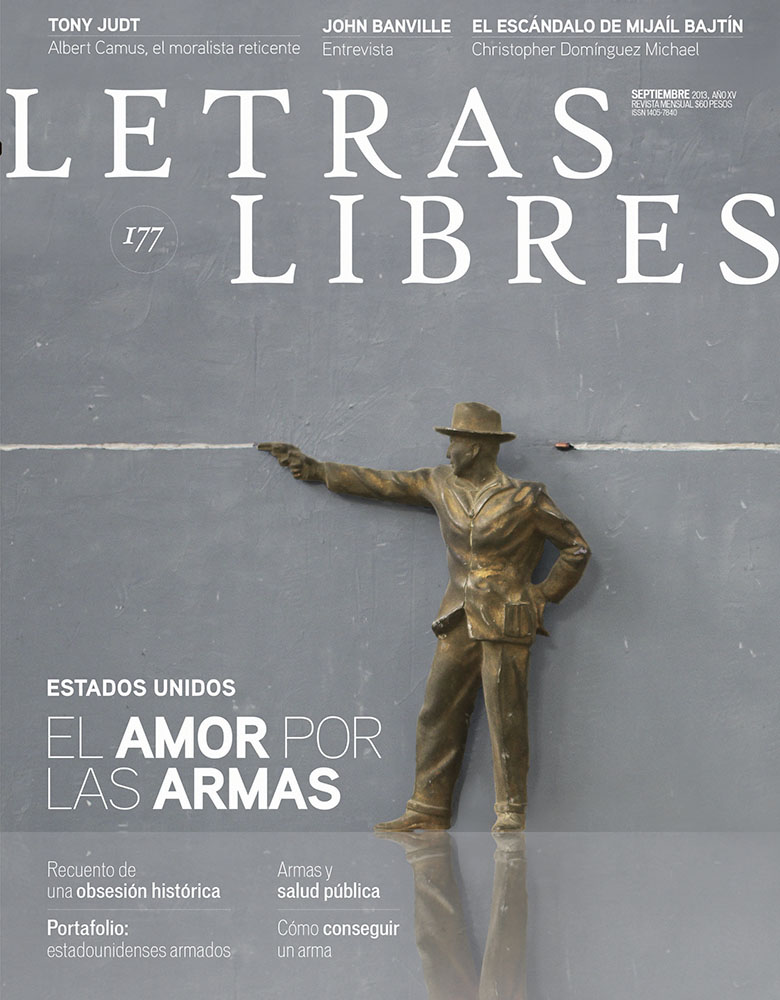Los textos clásicos viven en el apartado del reconocimiento implícito. Como público lo único que queda es darle el beneficio de la duda a quien acometa la labor de sacarlos de su vitrina, pues ante la puesta en escena de un clásico se coloca uno frente al desafío de un director de escena o al paisaje adusto de una empresa didáctica.
En el caso de Salomé, además de ser un notable y significativo logro dentro de la obra dramática de Oscar Wilde, subyace el referente mítico de una feminidad capaz de provocar un deseo indómito y desencadenar a su paso un poder destructivo. Una imagen que ha sido reelaborada por diversas artes a lo largo del tiempo, pero también minada en sus peores acepciones por la cultura de masas.
Por fortuna la apuesta del montaje de Mauricio García Lozano en el Teatro del Centro Cultural Helénico borra toda sospecha y nos sumerge en un mundo por demás fascinante, en donde una lectura audaz nos trae de vuelta el impulso incisivo, poético y perturbado de una noche en la mente de Oscar Wilde.
Lejos de la tentación por una adaptación contemporánea, García Lozano ha puesto toda su confianza en el original y ha construido un mundo que obedece a su lógica interna. Para lograrlo se ha apoyado en las fortalezas y virtudes de su equipo creativo para cimentar una realidad ligeramente suspendida del piso, cual debe ser el territorio en donde no solo acontecen los clásicos, sino los mitos.
En su personificación de Salomé, Irene Azuela evita presentarse voluptuosa desde el primer momento. Al contrario, irrumpe en escena como una inocente criatura que huye asustada ante la sospecha de haber provocado lujuriosamente a su padrastro, el jerarca Herodes. Será el profeta Jokanaan –un modesto y elocuente Leonardo Ortizgris– el encargado de inocular en Salomé el veneno que hará despertar a esa bestia insospechada por la princesa: su propio deseo.
Es de agradecer que la naturaleza caprichosa de la princesa Salomé se encuentre aquí domeñada por Azuela como una característica que no solo le es propia al personaje, sino al mundo que la rodea. Para cuando aparece Herodes, un genial y burdo José Sefami, su extravagante corte celebrará cada una de sus ocurrencias y atenderá sin chistar todas sus demandas, incluso las más triviales. De ese modo el espectador será convidado a la naturaleza festiva de la noche, pero también se hará partícipe de un reino donde la verdadera majestad es el capricho.
La tensión y el ritmo dramático van en un crescendo que muestra los acontecimientos como parte de un orden natural de las cosas. En esta puesta en escena, el efecto y bravuconería de la misma juerga conducirán a que Herodes pida un baile a su hijastra. La corte, febril y enloquecida, celebrará incluso la duda de la adolescente y la madre Herodías –una discreta pero efectiva Aída López– suplicará a su hija que se abstenga, temiendo ya las funestas consecuencias.
El reto para recrear la mítica escena de la “danza de los siete velos” apela aquí más que al imaginario vulgaris, al llamado de una furia sensual y primitiva. Como en el erotismo, la apuesta de García Lozano se basa en sugerir y no mostrar. Danza y música, interpretada por los mismos actores, se corresponden en una insinuación sensorial hipnótica donde al final nadie quedará indemne.
Ella, ya un ente indivisible entre Salomé y Azuela, embriagada del trance animal, reclama posesa aquel trofeo que la coronará como una bestia. Señal de horror que indica a los presentes que la fiesta ha terminado. Sin cortes ni desvanecimientos lumínicos, el verdugo ejecutará su labor y Salomé obtendrá en tiempo real, el despojo de su victoria.
La escena que prosigue al degollamiento fue motivo de censura en la época de Wilde. Y es comprensible, porque difícilmente uno puede encontrar en la literatura dramática universal una convivencia tan cabal entre Eros y Tánatos. Como nota al margen sorprende que el público mexicano, no ajeno a la brutal práctica de la decapitación en nuestros días, suelte algunas risillas propias de una pieza cómica durante esta difícil escena. Especialmente porque lo que el texto sugiere y uno apenas imagina, aquí cobra una realidad contundente y precisa. Silencio absoluto es lo que conmina este momento. Silencio “por el misterio del amor”, como dice el texto de Wilde y porque este grupo ha permitido mirarlo a la cara. La escena desempolva en la memoria la vieja e incansable forma de un actor que sobre un escenario deja caer sobre nosotros el verdadero peso de las palabras.
Salomé es una puesta inteligente de un equipo que conoce sus virtudes y las utiliza para convocar al dios más caprichoso: el del teatro. Su apuesta comercial no desmerece el riesgo que asume y audazmente aprovecha sus recursos para crear constantes impactos visuales y emotivos en una obra que puede correr con la fortuna de permanecer en la memoria de los espectadores como una de las adaptaciones más interesantes de la escena mexicana reciente. ~
Salomé podrá verse hasta el 22 de septiembre en el Teatro Helénico de la ciudad de México.
es dramaturga, docente y crítica de teatro. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Creadores-Fonca.