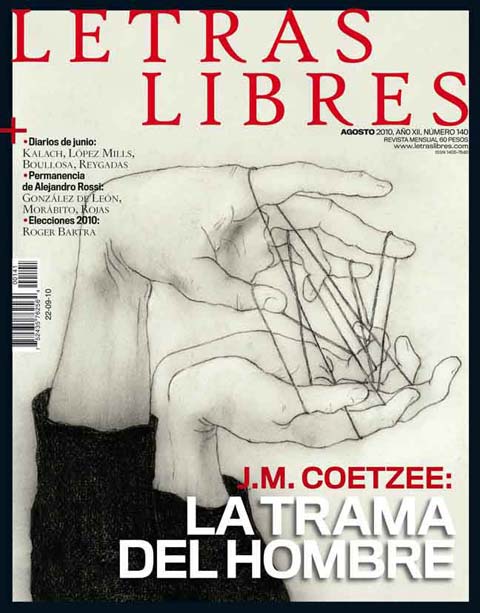Imágenes de Alejandro
Lo que van a escuchar son recuerdos deshilvanados, retazos, imágenes que me quedaron marcadas de una amistad que fue para mí un inmenso regalo que me dio la vida. No he podido recordar cuándo, en qué lugar, en qué ocasión, conocí a Alejandro Rossi. Calculo que fue a finales de la década de los cincuenta (pero tal vez nos vimos en alguna de las sesiones de Poesía en Voz Alta, donde seguro asistió, porque Luisa Josefina Hernández, su mujer de entonces, hizo una crítica en la prensa). Yo vivía con Ulalume y Berenice en un quinto piso en la avenida Veracruz, frente a Chapultepec, y estaba rodeado de amigos mutuos. En el edificio contiguo vivía Agatha Rosenof, amiga explosiva inolvidable, casada con el filósofo venezolano Pedro Duno, que visitaba Alejandro, pero no nos encontramos. Ahí conocí a Juan de la Cabada, descalzo, y a un jovencito poeta: José Emilio Pacheco. En el piso superior vivía el pintor guatemalteco ¿José? Franco (muy amigo de Monterroso), con su mujer inglesa, la crítica literaria Jean Franco que se volvió, digamos, radical. A diez minutos a pie, en la colonia Cuauhtémoc, cerca de la calle de Lerma vivía Tito Monterroso y, no muy lejos, el poeta Carlos Illescas con la hermana de Tito. Más al noreste, sobre Misisipi, Juan Soriano; dos cuadras al este, sobre Lerma, vivía Juan José Arreola, recién llegado de París, inmerso en el teatro; fue él quien me enseñó a jugar ajedrez; seguramente conocía a Rossi. Yo tenía mi estudio a siete minutos a pie, en la calle de Atoyac, en un cuarto en el cuarto piso (todo el día oía el piano incesante de Rodolfo Halffter, que vivía y componía en el tercer piso). Procuraba salir a la una a tomar un café, para coincidir con la salida de las “tres gracias”, así las llamábamos: María Luisa Elío, su hermana y su madre, un trío de bellezas orgullosas y deslumbrantes; vivían en la planta baja. A media cuadra, en la calle de Elba, vivían dos parejas de refugiados notables: Elvira Gascón y Roberto Fernández Balbuena; ella, pintora, ilustradora del suplemento cultural de Fernando Benítez y de muchos libros en el Fondo de Cultura Económica; él, pintor, arquitecto y último director del Prado durante la República Española, muy cercano de José Gaos, el amigo y mentor de Rossi. Al lado vivía Jesús Bal y Gay, el musicólogo, también amigo de Gaos, y Rosita García Ascot, dueños de la diminuta galería Diana, en la esquina de Reforma; cuando se estrenó con la primera exposición de Remedios Varo, la concurrencia de la inauguración cerró la lateral de Reforma. Estoy seguro de que Alejandro estaba allí. Pero aquí corto y pido disculpas por haberme extendido en este ejercicio de memoria urbana, que a Rossi le hubiera gustado oír, corregir y completar, porque a Alejandro no se le olvidaba nada.
Con certeza, en 1966 nos veíamos con mucha frecuencia (lo constato por amigos comunes: Fernando Solana, Julieta y Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea…). Un poco antes de que apareciera la jovencita Olbeth Hansberg.
Descubrí en Alejandro un interlocutor ajeno, de fuera, de otra área, con el que hablaba de arquitectura y de la ciudad. Repito ajeno, ¿con la mirada de un filósofo?, no sé, más bien con la curiosidad de un sabio que buscaba ser exacto. Hablábamos de arquitectura como reunión de las artes en su escenario, en el paisaje de la ciudad. Pasábamos de Florencia –Brunelleschi y Uccello (la invención y medida del espacio visual: la perspectiva)– a Chicago –Oak Park y Frank Lloyd Wright (la horizontalidad, los voladizos, la ciudad dispersa)–, a Nueva York y Edward Hopper (pintor que lo conmovía). Nuestra charla cruzaba tiempos, disciplinas y ciudades: Fernand Léger y la Villa Savoye de Le Corbusier; Frank Gehry, Frederic Amat, Barcelona. Pero atención: no era un juego de saltamontes eruditos, eran procesos de exactitud y de invención: al hablar de Roma surgió la ruina, no como vestigio, sino como forma autónoma, un signo silencioso que es forma nueva; lo aplicaba al edificio de Fondo de Cultura Económica. Hablando de la ciudad decía que se define solo cuando tiene dueño; la burguesía mercantil, con todas sus clases, no es el dueño, solo se refugia en ella. Yo le añadía que tal vez los pobres, que ocupan, si son dueños del centro de la ciudad. Pero su idea era más compleja, de tipo marxista, no hay que olvidar que Rossi conocía y era un lector fiel de Eric Hobsbawm, el historiador inglés, que yo leí por su recomendación. Para Rossi, la conversación era primero una forma de vida y, segundo, una obra de arte exacta, que modelaba al instante; una charla llena de pausas y silencios compartidos y en complicidad: la pausa, el silencio, que espera el revire, la aceptación o el cambio de tema.
Planeamos muchos viajes –nunca realizados– a Etruria, a Toscana, a Sicilia, a recorrer la ruta de Piero della Francesca –con las obras modernas de Micheluzzi y Giancarlo De Carlo, la Gran Salina de Ledoux y Ronchamp de Le Corbusier. Pensamos en escribir un libro sobre Florencia, su ciudad natal. Recorrí la ruta de Piero primero, y el circuito de Sicilia después, en compañía de Eugenia, Juan Soriano y Marek, y un interlocutor ausente: Alejandro Rossi. Él dio la vuelta a Sicilia con Olbeth y sus hijos. Tuvo una hermosa y amorosa fidelidad con su familia.
Dije antes que era ajeno: era también un extranjero; me corrijo: era universal, italiano, argentino, venezolano, mexicano, no era cosmopolita, entendía y sentía el arraigo de varios lugares, amaba lo local, sin nacionalismos. Era un hombre libre y provocador, con anécdotas imposibles de repetir. Además, Alejandro era valiente, enfrentaba las adversidades y los retos; menciono dos: su actitud y acción en la tragedia terrible de nuestro querido Hugo Margáin y la defensa de la Universidad, de la UNAM, en el momento más difícil de su historia; vimos en la televisión cómo lo atropellaban y cómo se levantó y salió.
Por supuesto que hablamos de muchas cosas más: de literatura de manera inagotable; de filosofía y de religión muy poco (yo no era su interlocutor), solo cuando se conectaba con el arte, la arquitectura y la ciudad. Muchas charlas se dirigían a nuestros conocidos, para bien y para lo peor, donde aplicaba sus asombrosos adjetivos.
El deporte y su espectáculo lo fascinaba y ocupó mucho tiempo de su vida (un tema que solo Juan Villoro puede tratar). Me permito únicamente una referencia: en 1970 o 71 me invitó a jugar ping-pong en el nuevo departamento de Juan José Arreola, en la calle de Guadalquivir: una gran estancia en un segundo piso sobre la calle, equipada para campeonato con lona antiderrapante restirada en el piso. Yo le había contado a Alejandro que en los cuarenta jugaba tenis y ping-pong en el Junior Club (pero, como todo deporte que hice y sigo haciendo, lo he aprendido sin maestro). Cuando tomó la raqueta me acordé del “Gato Tapia”, doble campeón nacional de tenis y tenis de mesa en esa época, que me eliminó la única vez que competí. Sucedió lo mismo, pero Arreola y Rossi fueron gentiles conmigo, me usaban para calentamiento. Entre ellos se destrozaban; recuerdo que Alejandro ganaba más veces. Eran profesionales, tenían zapatos especiales y golpeaban el piso como los chinos (que acababan de estar en México). Eran sesiones de cuatro o seis horas. Asistí, fascinado (un poco humillado), a cinco o seis de ellas –empezaba a tener trabajos importantes, ya no tenía tiempo, lo hacían al atardecer y en la noche, cuando se hace la arquitectura.
El detalle era otra de sus formas de vida: dos o tres veces me encaminó en su pequeño auto, se puso sus guantes de cuero perforado con los dedos cortados (en silencio) y arrancó, cambiando constantemente las velocidades como un “driver”; era un piloto a la italiana. Muchos años después, en su casa en San Ángel, me mostró una foto de su padre, el florentino, conduciendo un auto de carreras al lado del famosísimo Ascari (que ganó una de las carreras panamericanas en los cincuenta, en México). Acabo este tema recordando que Alejandro Rossi fue comentarista de televisión en el campeonato mundial de futbol ¿de qué año?
En los setenta yo vivía en el sur, en Coyoacán primero y después en San Ángel, expulsado por el temblor del 57 que dañó seriamente mi departamento de la avenida Veracruz. Olbeth y Alejandro se fueron acercando atraídos por el polo de Ciudad Universitaria. Primero de Insurgentes a la colonia del Valle y después al buen refugio de Guadalupe Inn, donde Alejandro “diseñó” su estudio ideal, de doble altura, al fondo de un jardín. Muchas comidas, tardeadas, cenas y desveladas pasaron en esa casa. Hubo un intermedio –¿de seis o cuatro años?– que vivieron en la enorme residencia de los padres de Olbeth, en las Águilas, donde hubo veladas inolvidables en el jardín, consumiendo toneladas de caviar que enviaban de Rusia los padres diplomáticos. Había regresado Octavio con Marijo y corrían los tiempos de Plural y Vuelta, donde Rossi fue un pilar fundamental.
Comíamos en restaurantes casi todos los fines de semana; aparecían, aparte de Octavio, los Xirau, Fernando Solana, Julieta y Enrique González Pedrero, Miguel Cervantes y los nuevos amigos Aurelio Asiain, Guillermo Sheridan. Esta costumbre no se interrumpió cuando conocí a Eugenia en 1987 y me fui a vivir a la Condesa en la calle Amsterdam. Siempre había un riesgo en esas comidas: que estallara la cólera de Alejandro por alguna torpeza en el servicio o un detalle de la charla, una falta de exactitud. Todos guardábamos ese temor, pero, desde su primer estallido, yo entendí que era una forma de ser –incluida en la magia, en el enigma que era Alejandro–, había que soportarla como un chubasco imprevisto. Creo, estoy seguro, que él sentía lo que yo pensaba y nunca la cólera se desató contra mí; le agradezco desde aquí esa comprensión sin palabras.
Visité con Olbeth y Alejandro todos mis edificios que están en la ciudad de México y los de Tabasco. A veces en obra, sin terminar. Visitas largas, sin prisa, dominando el silencio. Hacíamos el recorrido del espacio, la cuarta dimensión que se requiere para entender la arquitectura. La última visita fue a este museo, el muac, antes de la inauguración, casi terminado; la hizo en silla de ruedas. Preparé la visita para que el elevador (que estaba en pruebas) estuviera listo y falló; bajamos y la puerta no abrió. Con calma deportiva aguantó el arreglo.
Nos unían muchas cosas: guiños, silencios. Recibimos juntos el Honoris Causa de la UNAM.
Rossi vivió como un personaje literario, una combinación de los personajes de sus propios relatos; lo sigo extrañando. ~
– Teodoro González de León
El taller de Alejandro Rossi
Conocí a Alejandro Rossi en el único taller literario que impartió en su vida, uno de narrativa auspiciado por el INBA en 1984. Nos reunimos con él una vez por semana, durante un año, en las instalaciones del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Éramos cuatro alumnos y los cuatro escribíamos cuentos. Él nos hablaba de usted, llamándonos por el apellido. Pronunciaba nuestros apellidos con suspicacia, como si fueran una clave para entender de qué madera estábamos hechos. Digo madera, y no alma, porque Rossi se fijaba no solo en el carácter, sino en la fisonomía, propensión esta que debió de aprender de su trato con los jesuitas, célebres por su ojo educador, avezado a escudriñar el interior de un individuo a través de sus signos externos. Para Rossi, todos pertenecíamos a una clase específica de hombres, y nadie, por más excepcional que fuera, escapaba a algún tipo de clasificación. Sobre esto basaba en gran parte su sabiduría literaria. Como escritor, tuvo siempre una mirada sobre las personas que le permitiera no perder de vista su pertenencia a un linaje psicológico y espiritual concreto; no le interesaba tanto la hondura del alma humana, sino su plasticidad, su gama de variaciones casi infinita, y ahí se detenía, fascinado ante la mezcla de rasgos heredados y otros construidos, olfateando siempre el pliegue insólito, la combinación única, el coctel irrepetible. La literatura le servía, en cierto modo, para salir a buscar individuos, una especie mucho más escasa de lo que se cree. No es gratuito que un aspecto que le interesó particularmente como filósofo es el de los nombres propios, que representan una anormalidad dentro del esquema representacional que sostiene el edificio del lenguaje. Su lenta y gradual migración de la filosofía a la literatura, del conocimiento teórico a la ficción, puede verse como una profundización del problema que plantean los nombres propios, esas bolsas de subjetividad incrustadas en la tiranía del símbolo urdida por el significado y el significante. Rossi, pues, echó mano de nuevas herramientas, pero se mantuvo fiel a sus obsesiones. Veía la literatura, lo mismo que la filosofía, como un campo de indagación y experimentación, con sus códigos y sus reglas precisas, y fue eso lo que trató de inculcarnos. No creía que hubiera una sola literatura, sino muchas, y cada quien debía escoger la que más se amoldara a su fisonomía interior y exterior, esto es, a la madera de la que estaba hecho. Él se había acogido a aquella que le parecía más próxima a cierto rigor constructivo equiparable al de la ciencia y de la filosofía, una literatura de estricta observancia estilística. Entiéndase por estilo no la pulcritud de las frases, que es lo menos que se le puede pedir a un escritor, sino la voluntad, justamente, de expresarse dentro de un linaje expresivo concreto, de constituirse pues como el vehículo de un discurso más amplio y supraindividual; el estilo como, simultáneamente, una seña particular y la manifestación de la imposibilidad de ser originales. Se trata, en esta óptica, de que en un relato se sedimente la mayor cantidad de ecos y de resonancias posibles, de entrecruzamientos secretos, casi a costa del propio narrador, encargado de vigilar el cauce de la narración, mas no su contenido profundo. Visto así, el arte de escribir se torna de signo prevalentemente negativo. Para Rossi, escribir era saber manejarse con pericia en medio de los numerosos accidentes que acechan en la página, un arte de salvar el pellejo entre mil conflagraciones posibles. Una poética tan poco heroica, tan distante de cualquier catarsis, no estaba hecha para entusiasmar a los cuatro escritores noveles de su taller. Rossi procuró que perdiéramos desde el comienzo la ilusión de ser innovadores, o que buscáramos la innovación en formas humildes y poco aparatosas. Esto significaba, antes que nada, desherbar nuestros escritos de toda grandilocuencia. “¡Aquí volvió a sacar usted el violonchelo, García!”, observaba con su tono de inquisidor cauto, señalando un párrafo, una simple frase, a veces un único adjetivo. Pero también le desesperaba el polo contrario, la grisura expresiva que se hace pasar por estilo depurado. “¡No, García, esta vaina no va a ninguna parte: ni un adjetivo arriesgado, ni un giro sintáctico medianamente de interés!”, y agitaba con hastío las hojas del cuento del pobre García, como si le acabaran de entregar un citatorio judicial.*
Por lo general, una vez terminada la lectura del relato de turno, él nos cedía la palabra para los comentarios críticos. Dejaba desfogarnos, mientras preparaba su arremetida. Lo sabíamos, así que procurábamos adelantarnos, arremetiendo antes que él. Pero Rossi no se dejaba impresionar. Si habíamos sido demasiado duros con el cuento de turno, él lo rehabilitaba, lo volvía mal que bien a enderezar, le hallaba virtudes secretas y, una vez cumplida esa labor de buen samaritano, dejaba caer una gota de ácido sulfúrico, en el fondo caritativa, que señalaba el verdadero meollo del problema, el lugar preciso donde el relato empezaba a caerse. No jugaba a ser el maestro terrible ni le interesaba intimidarnos. Carecía de afanes teatrales. Quería sencillamente que se jugara limpio, que no se hiciera trampa, y llevaba esta ética deportiva a sus implicaciones más profundas, ahí donde jugar limpio se vuelve sinónimo de rigor y lucidez. Me atrevo a decir que era esta la parte más viva de su educación italiana, el legado más duradero de una cultura que representó el punto de referencia más importante de su vida intelectual. Quizá otros horizontes geográficos le proporcionaron los contenidos de su quehacer filosófico y literario, pero Italia le proveyó de un estilo de pensamiento y de una concreta actitud emotiva, de una forma de estar en el mundo.
No era metódico, aunque tenía aptitud para el método. El método implica una fe en la estabilidad de lo real que Rossi no compartía, y sospecho que debía de aburrirlo. Rossi, como dije, amaba las irregularidades, las anomalías, el estrecho espacio de maniobra en que un individuo logra darle la espalda al rebaño. Psicólogo nato, predador fino, nos esperaba en algún punto de la espesura para lanzar su ataque fulminante. Casi siempre acertaba, pero también, como todo predador, tenía salidas en falso. Tengo la certeza de que uno de los pocos trabajos nuestros que recibió su beneplácito era un cuento malo, aunque aderezado con habilidad. Por una vez el pobre García consiguió engañarlo. Como sea, no me sorprende que haya abandonado el taller después de solo dos ediciones, la nuestra y la siguiente. Creo que Rossi no era lo que se dice un maestro, o era de esa clase de maestros que esperan la hora del recreo con más impaciencia que sus alumnos. Tenía sin duda muchas virtudes del maestro, pero le faltaba la convicción profunda del gran pedagogo, pues ejercía la enseñanza desde un emplazamiento humano que era más del hermano que del padre. Creo que rehuía secretamente el rol del padre y siempre buscó un sustituto válido de ese rol, una zona intermedia más amigable y emotiva que la paterna. Si me apuran, diré que este fue quizá uno de los conflictos centrales de su vida: no matar al padre, sino desmantelarlo, obligarlo a salir al descubierto, forzarlo a traducir su lengua impenetrable en formas filiales y accesibles, remodelarlo como hermano mayor. No es gratuito que su último trabajo literario lleve por título Edén. Un edén es un convivio filial, de hermanos, del cual el padre ha sido removido discretamente, soporizado y mandado a la cama. El compañerismo de Rossi, su proverbial aptitud por la amistad y la confidencia, por la indiscreción a menudo maligna pero siempre fraterna, tiene su fundamento, me parece, en esta aspiración a un dominio recreativo que se ha emancipado del lastre paterno. Sin embargo, algo en él no logró desprenderse del todo de este último. Osciló siempre, me parece, entre una innegable vocación iconoclasta y unos periódicos llamados al orden que lo ensombrecían y debían de sumirlo en un hondo descontento ante su trabajo literario. Si algún defecto tuvo, fue no terminar de creerse todo lo artista que era. Los altibajos de su humor, a los que sus amigos nos vimos expuestos con frecuencia, eran fruto, en gran parte, de esa laceración íntima. En un entorno humano tan estreñido como el de los escritores de nuestro país, donde un exceso de corrección acaba por sofocar cualquier confrontación vital y cualquier discusión a fondo, bien sea literaria o humana, Alejandro Rossi representaba una rara avis, por su disponibilidad a exhibir sus negruras, su perpetuo descontento hacia los otros y hacia sí mismo. Había que tomarlo o dejarlo, sin medias tintas. Muchos de sus amigos lo tomamos y luego lo dejamos, para tomarlo de nuevo, dejarlo otra vez y retomarlo. Él, que descreía de los talleres literarios y solo impartió uno durante poco tiempo, concebía la vida, si no como un taller de perfeccionamiento, sí de verificación y de prueba incesantes. Los mejores extranjeros de un país, me parece, son aquellos que agradecen la hospitalidad de su patria de adopción permaneciendo fieles a su situación de advenedizos, de adoptados. Los nativos sobran, y pretender ser uno más, aparte de falso, conmueve a los nativos solo cinco minutos. La mejor forma, para un extranjero, de retribuir la hospitalidad, es hacer de la propia extranjería un dato inocultable y, para los más dotados de ellos, volverla un venero de sugestiones, lo cual, reducido al hueso, no significa otra cosa que mantenerse obstinadamente despierto, vigilante y en actitud incierta, por no decir precaria. Parece poco, pero es mucho. En Rossi, que fue sin duda uno de los mejores extranjeros que ha tenido este país, tal actitud produjo una de las obras más inconfundibles de nuestras letras y marcó a tantos amigos suyos que tuvimos el honor de frecuentarlo, no siempre de manera indolora, pero sin descreer nunca de su excepcionalidad como hombre y como artista. ~
– Fabio Morábito
* Aclaro que nadie de nosotros se llamaba García.
El joven Rossi en la librería de Poblet
Quisiera aproximarme a la prosa de ideas que distinguió a Alejandro Rossi por medio de la interpretación de un gesto. El gesto que inicia con Manual del distraído, en 1978, y que supone el desplazamiento o, al menos, la alternancia entre una escritura filosófica profesional, plasmada diez años atrás, en Lenguaje y significado (1968) –obra marcada por las enseñanzas de José Gaos, en la UNAM de mediados de siglo, y por el estudio de la fenomenología de Edmund Husserl, la metafísica del lenguaje de Ludwig Wittgenstein y la gran escuela británica de filosofía analítica de Bertrand Russell, John Langshaw Austin y Gilbert Ryle– y una escritura más propiamente ensayística.
Entre el Rossi de Lenguaje y significado y el Rossi de Manual del distraído habría, tal vez, un eslabón perdido, cuya reconstrucción demandaría una visita a los primeros años de la revista Crítica, de filosofía hispanoamericana, que fundó con Fernando Salmerón y Luis Villoro, y, sobre todo, una vuelta a los años de Plural y a la amistad de Octavio Paz, en la primera mitad de los setenta. ¿Cuánto debió aquella mutación entre uno y otro Rossi a la cercanía de Paz, cuya crítica visión de la escritura académica y profesoral era inocultable?
Creo encontrar algunas claves del salto al ensayo, a la prosa de ideas, en una de las más deslumbrantes actualizaciones del legado de Michel de Montaigne que conoce la literatura hispanoamericana contemporánea: el Manual del distraído. Rossi, como buen habitante del castillo de Saint-Michel, colocó su persona, sus gustos y aprensiones, sus evocaciones y atisbos en la superficie más visible de los textos. En una de esas sutiles remembranzas, la titulada “Sorpresas”, recordaba sus visitas a la librería de Poblet en el Buenos Aires de los años cincuenta.
La librería de Poblet es la famosa “Clásica y Moderna”, ubicada en Callao 892, que fundara en 1938 Emilio Poblet Díez, un emigrante madrileño que se estableció en Buenos Aires a principios del siglo XX. Su hijo Francisco fue quien se ocupó de la librería a partir 1938 y quien le otorgó un fuerte perfil hispánico a la misma, reforzado por la llegada de una parte del exilio republicano a Argentina. Cuando Rossi recordaba sus visitas a la librería de Poblet los autores que le venían a la mente eran Ramón Gómez de la Serna, Ramón María del Valle-Inclán, Arturo Barea –cuya novela La forja de un rebelde leyó de pie, en la misma librería–, José Ortega y Gasset, Jorge Luis Borges y, sobre todo, Pío Baroja.
La novela de Barea bastaría para ponderar el peso de la Segunda República española y de su exilio americano en la formación literaria y política del joven Rossi. En esa experiencia, similar a la de su amigo Octavio Paz, habría que colocar las simpatías de Rossi por una izquierda secularizada, lo suficientemente liberal como para defender, en el México de los setenta, a Aleksandr Solzhenitsyn y a Salvador Allende, sin dejar de criticar frontalmente el totalitarismo comunista ni aceptar las “domas del símbolo” y las “guías de hipócritas”, producidas por los patriarcas de la “revolución latinoamericana”. La “integración del símbolo –escribió como si pensara en el icono guevarista– a la moda política crea condiciones para convertir la historia en mitología”.
No es difícil visualizar al joven bachiller, que ha peregrinado de Florencia a Caracas y de Caracas al Río de la Plata, comprando novelas de Pío Baroja en aquella librería porteña. Menos fácil es descifrar qué novelas leyó Rossi, entre las nueve trilogías, dos tetralogías o casi cuarenta libros de ficción de Baroja, ya que en sus ensayos no refiere las mismas. Pero supongamos que leyó Camino de perfección (1901), El árbol de la ciencia (1911) y El mundo es ansí (1912). El muestrario sería suficiente para que Rossi constatara el juicio de José Ortega y Gasset sobre Baroja, que también leyó en las páginas de El Espectador, durante aquella estancia en Buenos Aires.
Ortega fue implacable con Baroja. Las muchas novelas del escritor vasco le parecían “libros sin cámara, sin interior, donde no encontramos más que poros”. En ellas había tal exceso de personajes que era imposible conocer la identidad de los mismos. Esa ausencia de figuras o caracteres demostraba, según Ortega, un “desprecio de indio nuevo hacia la vieja excelencia literaria” española, que solo era abandonada cuando Baroja se decidía a retratar “vagabundos” o “criaturas errabundas y dóciles” o dar rienda suelta a su “doctrina del improperio”. El juicio orteguiano sonaba a juicio final: “Baroja ha escrito veintiséis o veintiocho volúmenes que se abren como otros tantos bostezos de aburrimiento trascendental ante un mundo donde todo es insuficiente.”
Tan curioso es que Ortega juzgara a Baroja con esa severidad en plan de amigos –en uno de los textos de El Espectador recordaba excursiones de ambos a la Sierra de Gata y retrataba a Baroja como un perseguidor del espectro del conspirador vasco Eugenio de Aviraneta– como que Baroja tratara de defenderse de las críticas de Ortega teorizando que sus novelas tenían muchos personajes porque eran “permeables”. Lo decisivo en la crítica de Ortega no era el rechazo de la prosa de Baroja sino la defensa de su espíritu: aquella escritura epidérmica, con faltas de sintaxis, era la emanación de un temperamento nihilista y escéptico que, con inusitada honestidad, se rebelaba contra las hipocresías y fanfarronadas de este mundo.
Para el joven Rossi debió haber sido reveladora aquella observación de Ortega: el estilo de una prosa no siempre se correspondía con el estilo del pensamiento de su autor. El estilo del pensamiento de Baroja, descreído y refinado, era afín al del joven Rossi, lector de Montaigne. La prosa que debía reflejar ese temperamento estaba más cerca del propio Ortega o, incluso, de Jorge Luis Borges, a quien Rossi leerá, también en Buenos Aires, en la colección completa de Sur, que le vendió Poblet. Es en este dar con una prosa, de elegirla y moldearla a su espíritu, donde se encuentra el sentido profundo del gesto de Rossi.
Ese ademán, el de acompañar la escritura académica de la filosofía de una prosa personal, se verifica, como decíamos, a principios de los setenta, con los textos que Rossi publica en Plural y que luego integrarán Manual del distraído. Pero sus orígenes tal vez habría que encontrarlos en aquellas visitas a la librería de Poblet, en el Buenos Aires peronista. Es entonces que Rossi descubre el misterio de la “página perfecta” de Borges y, a la vez, el desvanecimiento de toda noción de trascendencia del arte literario.
Para leer a Borges, Rossi toma como guía la propia lectura borgiana de Cervantes y Kafka y llega a la conclusión de que así como es ardua la hechura del genio literario, su legado puede decidirse de la manera más vulgar. Escribir la página perfecta, dice Rossi, puede ser un acto de orfebrería –afinar la sintaxis, calificar el verbo, innovar el estilo…– pero el destino del genio no es otro que “formar parte de la normalidad del idioma”. Una vez que se ha producido esa rutinización del genio, cuando Kafka y lo kafkiano, Borges y lo borgiano, se vuelven naturales, la “página perfecta” comienza a ser leída sin asombro.
Una idea más pudo haber adquirido el joven Rossi en sus visitas a la librería de Poblet: la de la literatura como continuación de la filosofía por otros medios. Decíamos que Rossi leyó a José Ortega y Gasset en el Buenos Aires de mediados del siglo. Pero ¿cómo lo leyó, como ensayista o como filósofo? En un texto de madurez, “Lenguaje y filosofía en Ortega”, incluido en Cartas credenciales (1999), parecía confesar que en su juventud dio crédito a aquel falso dilema: “por fortuna ha pasado ya la época en que nos preguntábamos si José Ortega y Gasset era o no era un filósofo. Una pregunta que hoy se nos antoja ociosa –parasitaria– y teóricamente ingenua”.
Ortega representó para la generación de Rossi una combinación insólita entre un par hispánico de Simmel, Spengler, Scheler, Dilthey, Curtius o, incluso, Heidegger, y un crítico cultural, capaz de manejarse, como el más hábil escritor o periodista, en las páginas de opinión o los suplementos literarios. Pero por la misma razón que la “página perfecta” de Borges se volvió normal en la segunda mitad del siglo XX, la coexistencia en una misma persona del filósofo y el escritor dejó de ser una rareza orteguiana. A pesar de esta certidumbre, Rossi supo admirar a quienes no dieron el salto al ensayo y se mantuvieron leales a la filosofía profesional, como su maestro José Gaos.
El propio Rossi no dejó de ser nunca un profesional de la filosofía, como se lee en su Introducción a José Gaos / Filosofía de la filosofía (1989), pero, de algún modo, el salto al ensayo también fue alentado por las enseñanzas de su maestro. En “Una imagen de Gaos”, una de las prosas de Manual del distraído, Rossi insinuaba que el apego de Gaos a la expresión oral –“bastaba que comenzara a hablar, con aquella voz ligeramente nasal, para que la fatiga dejara lugar al placer de ir formando esas largas frases, al placer de entregarse a la emocionante tarea, mediante una relación claramente sensual con el lenguaje, de analizar, reconstruir y explicar ideas”– era un buen síntoma de los límites que el maestro observaba en la filosofía académicamente escrita. Límites que, según Rossi, Gaos extendía a la propia disciplina filosófica:
Porque para Gaos la filosofía era la disciplina frustrada por excelencia: pretende hacer ciencia y solo alcanza la confesión personal. El filósofo, en consecuencia, vendría a ser prototipo del descarriado. Y aquí es donde reside, en mi opinión, el escepticismo que Gaos llevaba en los huesos: la filosofía carece de una tarea específica –dicho descarnadamente–, no sirve para nada. En la medida en que constituye un intento fracasado, el interés que representa es de orden cultural o antropológico.
Rossi heredó el escepticismo de su maestro Gaos, pero supo darle salida no solo por vía oral –“soy hablador, lo admito”, escribió alguna vez– sino a través del ensayo y la narrativa. Los mejores momentos de la buena prosa de Rossi son aquellos en que la destreza del estilista nos deslumbra, mientras la lucidez del filósofo nos persuade. Esa doble seducción puede darse lo mismo cuando expone la “estética de la desesperanza” de Gabriel García Márquez, cuando encara a los detractores de Solzhenitsyn, que justificaban el cautiverio del disidente ruso con el extraño argumento de que “no era tan buen escritor”, o cuando define el optimismo de la izquierda como una “comedia pedagógica”. El lector de Rossi es ese privilegiado o ese virtuoso que sabe sentir dos placeres: el del estilo y el de la idea. ~
– Rafael Rojas