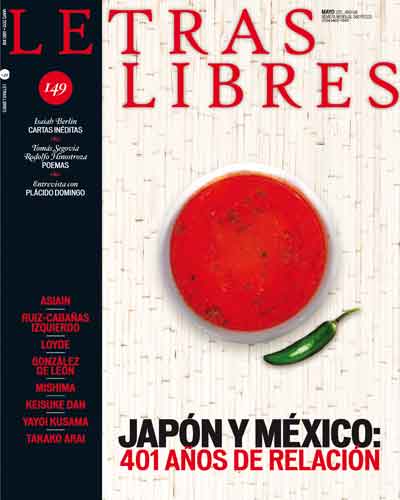A menos de un año de mi primera visita a Japón surge una invitación de Sari Bermúdez para participar en un encuentro Japón-México, con el tema “Naturaleza y arte”, en el que participan seis japoneses y seis mexicanos –Sari Bermúdez, Toyo Ito y Aurelio Asiain, entre ellos.
Viernes 21, 2006. Desayunamos temprano. Investigo y me sugieren visitar un barrio de geishas situado al noroeste, al otro lado del río del restaurante de anoche. Aurelio no puede acompañarnos. Llueve, pero es posible moverse. Es una calle peatonal, de 200 a 250 metros de largo, que sube una colina boscosa, en la que se ven templos. Es una apretada sucesión de construcciones de madera de dos pisos, muy pequeñas, con celosías (horizontales o verticales), perforadas o cerradas. Tiendas y lugares para comer en las plantas bajas. Visitamos dos casas de geishas, de unos 8 metros de ancho. Se desarrollan en una profundidad de 25 a 30 metros, con dos, tres y hasta cuatro niveles que no se ven desde la calle. Estaba nublado y todos los interiores diminutos llenos de luz que penetraba por patios, más diminutos, con vegetación y agua, madera, tatamis –misterio e intimidad. Todo es doméstico.
Sábado 22. Salimos de la estación de Kanazawa, que tiene una gigantesca estructura de madera en la plaza de entrada que semeja una puerta, un sanmon impresionante. El tren rápido es la forma ideal para viajar: un poco más de dos horas del centro de Kanazawa al centro de Kioto. El trayecto es casi plano, en el último tramo bordea por el poniente el enorme lago Biwa (que yo imaginaba con litorales escarpados: no hay tal). Un largo túnel anuncia la entrada al valle de Kioto. Aurelio propone dejar el equipaje en la estación y visitar algunos templos del sureste de la ciudad. En tren local (10, 12 kilómetros) al más alejado, el templo budista Byodo-in junto al río Uji, que ahí corre hacia el norte –cosa que me desconcertó– para torcer después al poniente y unirse al Katsura (el Uji nace en el lago Biwa).
El santuario es una joya, ordenado y complejo. Hacía calor y estaba lleno de visitantes. Una estructura que se asemeja en planta a un pájaro en vuelo –lo llaman el pabellón del Fénix–, ¡se inició en 1053! (sospecho que la perspectiva “caballera” o axonométrica inventada en Oriente permite traducir las plantas a volúmenes, a tres dimensiones, con facilidad: la forma de ave es muy visible en las pinturas antiguas que guarda el museo adjunto). Las dos alas son pórticos de dos niveles, totalmente transparentes. No puede visitarse el pabellón central de triple altura con su cola de un solo nivel. Es totalmente simétrico y está rodeado por un enorme estanque. Se accede por un extremo –estrategia japonesa para ir descubriendo la forma y el espacio. Dos pequeños puentes, uno en arco, llevan al pórtico del ala norte con las vistas a los dos lados del estanque, con su borde de cantos rodados que serpentea y, al fondo, los jardines con árboles “torcidos” (“transformados”). El santuario, el Hodo, al centro, aloja la escultura de 3 metros del Buda Amida Nyorai, sentado con un gesto formidable en las manos, que se convierte en punto focal. Es una talla de madera laqueada de tres piezas ensambladas. La ilumina una enorme ventana abierta al este, con una celosía y un hueco que corresponde a la cabeza de la escultura, y que permite verla de la orilla de enfrente del estanque; no pudimos verla porque el sol ya estaba en el poniente y la fachada en la sombra (sospecho que solo se puede ver de mañana, temprano, cuando la luz que se refleja en el piso de arena blanca ilumina el interior y la figura). El museo escondido detrás del jardín, al sur, es una buena pieza de arquitectura: vidrio, concreto y piedra verde oscura en el piso. Tengo anotado el nombre de Kuryu Akira, arquitecto. Se exhiben pinturas, biombos, restos arqueológicos y los fénix de bronce originales que remataban las puntas del techo del Hodo. Solo al salir, desde el oriente, se ve la simetría perfecta y la transparencia de las alas. Una gran visita.
Salimos hacia el río y Aurelio nos mostró una escultura –un busto– de la gran escritora Murasaki Shikibu, autora de Genji Monogatari (La historia de Genji) cuyos últimos capítulos transcurren en el área del santuario. El río es impresionante: rápido, lleno de espuma (tomamos una foto de Aurelio junto al busto). Encontramos un comedero en un pequeño hotelito que parecía de paso, con vista al río: fideos verdes fritos y cerveza.
Seguimos al norte al Fushimi-Inari-taisha, uno de los principales santuarios shintoístas. Como todos, nunca cierra. Desde la estación hay que subir una calle peatonal llena de comercios. Estaba excesivamente animada (según Aurelio). Al llegar a la entrada supimos que había una gran fiesta con danzantes, música (¡sho!) y monjes vestidos de blanco y tocado negro (los visitantes también con vestidos tradicionales); una gran sorpresa. (Junto a la entrada, me sorprendió un edificio brutalista de prefabricados de concreto montado como estructura de madera, ¿diez pisos?, no aparece en la guía.) Aurelio nos apura para subir al Senbon Torii porque se está acabando la luz: los túneles formados por “toris” –arcos de madera pintados de rojo– que suben y se ramifican en la ladera de la montaña. La luz horizontal del poniente penetra los túneles que se interrumpen con santuarios de esculturas hacinadas, vestidas con trapos. Estamos en un sitio de culto vivo. Uno de los lugares más misteriosos que he conocido. Nos retiramos con la luz eléctrica alumbrando nuestros pasos. Pasamos por el equipaje y nos dirigimos en taxi al Miyako, donde cenamos.
Lunes 24. A las 8:45 llegamos al Palacio Imperial para intentar la visita a la Villa Katsura: sin problemas a las 13:30. Guiados por Monse, nos dirigimos al noroeste, a Arashiyama, al complejo budista zen de Tenryu-ji, cerca de un puente sobre un río turbulento, con la montaña al fondo muy cerca. El salón principal es un rectángulo elevado del suelo, rodeado de verandas, muy impresionante y transparente. Desde el frente se ve el jardín posterior. Está dividido (mamparas deslizables) en cuatro salones, dos a los lados largos y dos al centro, uno de ellos cuadrado, que tiene el plafón con el dragón pintado a la acuarela. La engawa posterior, de dos niveles, se orienta al Sogen, el jardín con un gran estanque quieto y el bosque trepando la montaña atrás. De todos los salones, se incorpora el estanque, el verde y los árboles torcidos. La veranda del oriente se conecta en diagonal con tres pabellones que también integran la vista del jardín y del estanque. Es una sucesión de planos formidable. Estuvimos largo rato solos, ¡increíble! En el salón central hay un cuadro misterioso que podría haber firmado Tamayo. Una visita memorable. Tenemos tiempo, Monse propone ir en tren al conjunto de Myoshin-ji, situado al sur del Ryoan-ji. Es enorme, con muchos subtemplos. Nos mostraron el gran salón (35 por 20 metros) con el dragón más grande que existe, pintado en el plafón. En una esquina nos enseñaron la campana más vieja de Japón, de 698 (no la tocan porque tiene una grieta). Yo estaba nervioso por la cita de las 13:30 y bajo el influjo de la visita anterior –decidimos cortar para ir a Katsura. El trayecto que tomó el taxi pasa por un bosque de bambú espeso y alto, llegamos a las 12:45, sobró tiempo.
Katsura, la visita de una hora exacta, doce a quince visitantes, con guía japonés (Eugenia tomó la audioguía). Nos advierten –ya lo sabíamos– que solo se visitan los pabellones de té. El día nublado sin contrastes (la luz perfecta de Leonardo, que saca todos los matices). La visita se desarrolla por los senderos que rodean el gran estanque y comunican el pabellón de espera, las tres casas de té y el Orin-do que guardaba los archivos (el mismo trayecto que hacían los visitantes en el siglo xvii). Es un recorrido, un paseo, con constantes cambios de dirección que orientan la vista a distintos sitios y gran variedad de pavimentos; con piedras grandes rectas (8 metros de largo) ensambladas y quebradas, o losas aisladas de formas irregulares que obligan a ver el piso y admirar su factura. Se atraviesan seis puentes (uno de una sola barra de granito ¿de 12 metros?). Cada casa de té es un ejercicio de integración al paisaje, el espacio fluye y siempre está al fondo la villa, la residencia organizada con “la estrategia diagonal”, como titula Arata Isozaki su largo ensayo sobre Katsura. Una diagonal que abre todos los locales al sur y al oriente. Es una invención totalmente japonesa (el alineamiento diagonal del vuelo de los gansos); la conexión en esquina de las verandas, de las engawas y doble fachada que permite todo: aislar (térmica y visualmente) y abrir e integrar exterior e interior. Las verandas de la residencia, que conocemos solo por los libros, ¡tienen de 6 a 8 metros de ancho! En la visita las verandas permanecieron cerradas con sus frágiles paneles de papel blanco. Al abrirse, esas fachadas cambian radicalmente y muestran sus interiores.
Para mí, Katsura era “la visita”; desde los cuarenta, en la escuela, sabía de la visita y estudio de Bruno Taut y la influencia que tuvo en la arquitectura moderna: el espacio flexible y la incorporación del exterior al interior y viceversa (las virtudes de la veranda y su doble fachada apenas se empiezan a explorar). El palacio del Castillo de Nijo, que visitamos hace menos de un año, y la visita de hace tres horas, en Arashiyama, son dos ejemplos de la estrategia diagonal. Al salir comenté con Monse y Eugenia la postal que envió Gropius a Le Corbusier de Katsura. Comida japonesa en un pequeño restaurante.
Martes 25. A las 9:15 salimos a Ise. Por fin veremos los santuarios con las formas más extrañas, simples y fuertes de Japón (Aurelio me comentó por teléfono que no se pueden ver, me insistió, es un lugar sagrado). Dos horas, se acabó la lluvia, el paisaje verde fino, a veces montañoso, planchas de arroz, pinos y bambú. El tren repleto de niños y niñas que se disputan el baño, la puerta automática se abre y se cierra constantemente, estamos en la primera fila, olor a sanitario. Gritos todo el viaje, van a los santuarios.
Ise tiene dos santuarios, prácticamente gemelos. Llegamos al santuario exterior, el Gekü, cercano a la estación. Entramos por el tori norte. Monse pide su caligrafía –estupenda costumbre– a mujeres calígrafas ataviadas con arreglos en la cabeza. El santuario está cerrado, me asomo para ver solo los copetes por encima de las bardas y un guardia me aleja. Hay una ceremonia con música en un pabellón adyacente; entramos y el mismo guardia que me impidió ver el templo cerrado me regala un folleto con fotos de los santuarios en el que veo que estamos en el “Salón de Música y Danza Sagrada”. Estamos rodeados por un bosque imponente. Salimos por el tori principal, que nos ofrece una imagen misteriosa: el tori enmarcando la oscuridad del bosque. Al salir nos desviamos a un estanque enorme de lotos con islas y pabellones donde se hace teatro y danza. En taxi al santuario interior, el Naikü. Nos deja en una gran explanada (subió la temperatura) que conduce a un puente de madera enorme, abombado, que es también sagrado y se renueva cada veinte años junto con los templos. Intentamos ver su estructura por abajo, pero una cerca metálica impide acercarse. El río de agua cristalina y rápida es el famoso Isuzu, que es por supuesto “sagrado”; tiene, más adelante, una playa de piedra para hacer las abluciones, antes de ir al santuario. Un gran jardín “verde” con pinos esculpidos, precede la entrada al bosque de cedros gigantescos y verticales, ¿tendrán 70 metros? Nos dirigimos al santuario, dejando a un lado el Salón de Música y Danza Sagrada con un complicado juego de cubiertas curvas. El santuario se asienta sobre la colina en una plataforma cuadrada (¿de 200 metros de lado?), totalmente plana, construida sobre una cama de grandes piedras con taludes y, encima, una capa gruesa de cantos rodados de mármol blanco (sabiduría de muchos siglos para drenar esa enorme superficie plana). El santuario ocupa exactamente una mitad de la plataforma, cada veinte años. El actual se construyó en 1993, en la porción oriente, y será reemplazado en 2013 por otro en la poniente. Del sendero parten dos escalinatas de piedra para acceder a la plataforma y aparece la barda de madera perfecta: postes cilíndricos y tablas horizontales encajadas en los cilindros. De cerca, tiene un brillo mate, está pulida a mano –por mujeres– usando arena finísima, ¡son superficies más lisas que el cristal! No tienen cera ni barniz. Un tori de granito señala la entrada: una cubierta de paja, con una cortina blanca, donde se hacen las reverencias y las palmadas. Cuando se levanta la cortina por el viento, se ve la tercera entrada. Son cuatro precintos que encierran el templo y sus dos anexos, de los cuales apenas vemos los remates metálicos de su cubierta. El primer precinto, en el que estamos, es angosto; podemos deambular pero no fotografiar. Permiten dibujar: hago un dibujo. En el segundo precinto se desarrolla una ceremonia con monjes en zapatos altos y gorro alto negro, vestidos de blanco; asiste una delegación de “civiles” trajeados y encorbatados (la temperatura a 32ºC); nos separa una barda calada de madera de 1.60 metros (Eugenia y Monse distraen al vigilante y tomo dos fotos). Salimos e intentamos ver desde el costado, desde el terreno “sagrado” que servirá para la próxima construcción. Apenas piso la piedra blanca, me detienen y me impiden fotografiar. Ahora entiendo la advertencia de Aurelio, que yo interpretaba como prohibición de entrar al templo mismo. Me imaginaba vagando y contemplando, dentro del precinto, las formas lisas, poderosas e insólitas que, desde hace muchos años, me han impresionado. Fue una decepción anunciada. Una experiencia inolvidable y profunda: conocer lo sagrado de una cultura… Nos internamos en el bosque para ver tres pequeños santuarios (hay muchos) con escalinatas y las mismas formas de madera, en escala reducida, que pudimos tocar y fotografiar. Me conmovió una roca partida, cercada por una débil cuerda de paja de arroz, con colgajos de tiras de papel blanco: ¡delimitaba el espacio de la roca que se volvió sagrada!… Salimos por el puente y comimos en un restaurante popular (abundan), con mucho calor, cerveza y témpura.
Sábado 29. Aurelio nos lleva por tren, bajamos en Kita-Kamakura, como a las 11. Al lado está el complejo Engaku-ji que corresponde, suponemos, al del relato de “las mil grullas” de Kawabata. Comenzaron las sorpresas: 1. Después de cruzar el sanmon de dos pisos, bajamos una gran escalinata hacia el fondo de la cañada en la que se desplantan seis estructuras. A la izquierda, una señora anunciaba una sala de té; subimos un sendero en la ladera de la montaña a una sala de dos o tres espacios llenos de mujeres con kimono y dos espacios al exterior. Elegimos el exterior, Aurelio pidió un fideo, nosotros té con “lección” –que cuidadosamente nos impartieron– y después sake. Amabilidad, finura, las charolas, las tasas, la mesa, el paisaje (el día espléndido). 2. Camino al templo en un pequeño santuario descubrimos por una ventana semiabierta un entrenamiento de arqueros, el rito: la estirada frente a un espejo, la tensión lenta ante el blanco y el disparo –dos aciertos seguidos. Ceremonia (me acordé del arquero Munekata del Heike Monogatari). 3. Un jardín de arena, estanque, piedras y jardín que sube la montaña, atrás del segundo templo. 4. La renovación del templo, los carpinteros ensamblando y cepillando las vigas de madera nueva reluciente; techo nuevo, en dos pequeños santuarios, artesanos renovando la paja de las techumbres, colocando las tejas en la cumbrera que protegen y rematan la forma. 5. Dibujo realzado de una mujer, kannon, en una piedra, finura. 6. Visita al templo del ¿príncipe? asesinado, el Shozohuin Kaizan-do. 7. El complejo Engaku-ji, con seis estructuras y varios subtemplos, termina con la geografía del lugar: la cañada se cierra con una pequeña cascada.
Pensábamos visitar el gran santuario de Kamakura, a 2 kilómetros, pero me acordé de Junzo Sakakura, el arquitecto que trabajó con Le Corbusier en los años treinta, antes de la guerra, que hizo una de las primeras obras modernas en Japón: el Museo de Arte Moderno de Kamakura. Lo reconocí –fue muy publicado en los cincuenta– en los jardines de la entrada al gran templo. Entramos y otra sorpresa: estaba Chillida ocupando todo el museo. El edificio luce intacto después de 55 años; se desarrolla en una planta sobre postes alrededor de un hueco, un patio, en el que penetra la planta baja con su estanque de lotos, con postes de acero sobre el agua (descansando en bloques de granito como en los templos). Es una obra que funde la tradición con la modernidad total (con Le Corbusier al fondo). La exposición, memorable; los pequeños grabados, los aceros, las cerámicas, los proyectos de monumentos. Todo lo que toca lo marca. Gran exposición.
Nos enteramos de que el museo funciona hermanado con otros dos: en Kamakura, el Anexo, un edificio de los ochenta que vimos al pasar, y otro en Hayama, al oriente sobre el litoral, en un edificio recién construido –¡con una exhibición de Giacometti! Allí nos dirigimos, cruzando playas populares atestadas de gente y vehículos. Está sobre una península con vista ilimitada al mar y la costa. El edificio de vidrio, acero y concreto tiene su gracia y cierta finura, alrededor de un patio con escapes visuales al mar. El espacio fluye, luz cenital bien modulada y la “muestra” realmente formidable. He visto varias exposiciones de Alberto Giacometti, pero ninguna con tantos retratos, que son ejercicios profundos de pintura-dibujo para desentrañar el alma del retratado (varios de su amigo japonés). Giacometti, además, es un gran pintor. ~