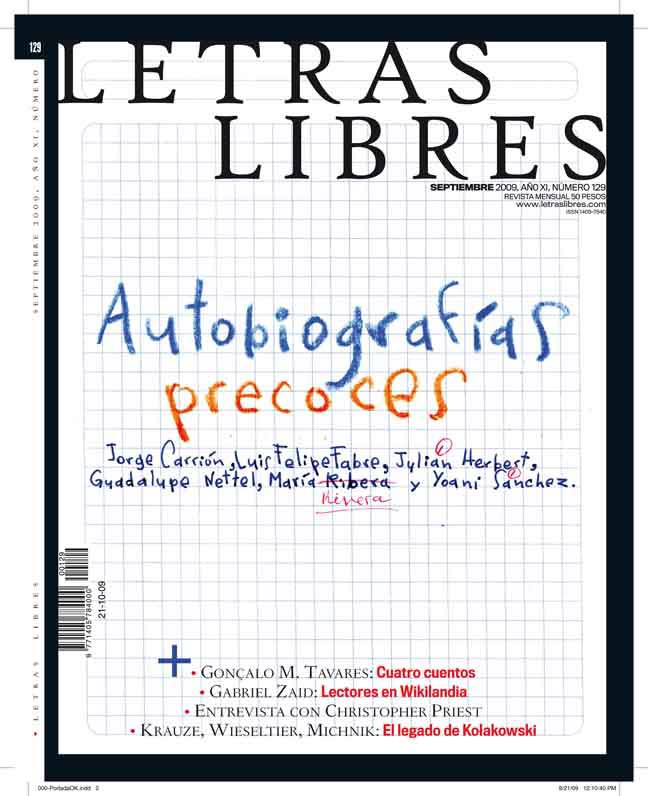Tendría que empezar así: estaba por amanecer, el cielo no se veía del todo oscuro. Me encontraba sentada en la calle cuando una placidez enorme se apoderó de mí. Sólo quería mirar el follaje de los árboles que se mecían como si bailaran, como si su belleza pudiera colmar todo el instante y el instante fuera lo único que importara. No me importaban los ladrones, ni los policías, ni la influenza, ni el prado de bacterias sobre las que seguro me senté. Sólo quería contemplar esos follajes como si súbitamente pudiera sentir el tiempo. Mientras el follaje se mecía pensaba en la famosa escena de Nostalgia en que el protagonista trata de cruzar una piscina con una vela encendida: es un lugar común pero esa podría ser una imagen elocuente de mi vida, o al menos, de mi vida desde los veintiún años, cuando decidí abandonar mis estudios universitarios y me marché a París infatuada por mis lecturas, un taller literario y un enfant terrible que tenía por novio, todo porque deseaba ser “poeta”. He olvidado los motivos de esa decisión cardinal. Sólo recuerdo la obstinación y mi juventud: la credulidad con que leía los libros y mi creencia de que tenían el poder de cambiar la vida. Fue en esa esquina donde di vuelta para nunca volver: no quise estudiar una carrera: confié en la poesía como un dios providente. No me ha quedado sino sostener esa teoría a lo largo de los años. No sin cierta amargura, hoy me doy cuenta de que lo franciscano se quita con el tiempo.
El segundo día que pasé en París mi padre, que estuvo dos días conmigo antes de marcharse, me dejó en las puertas del metro con mil quinientos francos, una enorme maleta y la dirección de una amiga mexicana con la que viví. Ahí, en esas puertas corredizas, debería comenzar mi autobiografía, pensé esa noche mientras miraba los follajes, que súbitamente se transfiguraron en los follajes de la Rue Ranelagh sobre la que estaba acostada, arrobada, viendo el cielo estrellado y que antecedió mi regreso a México, convencida por dos o tres versos de Cavafis que leí mientras esperaba el Metro. Desde entonces recorrí un camino hacia “quién sabe dónde”, que es como yo llamo a la poesía. Puedo decir, con alivio, que ahora estoy más cerca de las pantuflas y más lejos de los tacones. Vejez prematura, en el peor de los casos; vida familiar, en el mejor.
A Gerardo lo conocí hace muchos años en la Escuela de Escritores; yo cursaba el tercer semestre; él, el primero. Lo volví a encontrar en la comida de los cincuenta años del Centro Mexicano de Escritores, en una fiesta bizarra en casa de Alí Chumacero donde apenas cruzamos palabra; él fue becario del Centro un año antes que yo; él escribe narrativa, yo poesía. Como si el destino jugara al gato y al ratón con nosotros, terminamos por encontrarnos definitivamente a finales de 2004, cuando recién había terminado de corregir mi último libro. El amor que surgió ese diciembre fue más poderoso que el tsunami de Indonesia del que no tuvimos noticia sino hasta un mes después de ocurrido. Como un tsunami: la ola no regresó nunca. Quedó al descubierto el fascinante lecho marino donde pusimos una casa, compramos un comedor y una recámara: un advenimiento. Como una felicidad musical entró en mi vida: alto, delgado, hermosísimo. Quiso defenderme como un caballero andante del siglo dieciocho. Como yo, amaba la literatura rusa, la épica espiritual. Su clarividencia siempre me ha asombrado: me dijo que era un hombre con suerte y que era feliz, yo lo miré con sorna. Con el paso de los años lo he comprobado: tiene suerte y su felicidad, como la de nuestra hija, revienta al menor contacto con la música. Es un bailarín nato. Cuando ya no hay escapatoria o los zarpazos se ponen muy violentos terminamos bailando. En poco tiempo se convirtió en mi amigo, mi escudero, mi adversario, mi reconciliación, mi compañero. Los años a su lado han sido serenamente felices, años domésticos, años de asombro, de tibieza y de extrañeza descubridora, musicales, con corazón y sin él, desabotonados. Años espantapájaros, pararrayos. Años disturbio, años sobrios, años tristes, años arropados, oftálmicos, estomacales, gustativos, años con voz y, para adentro, silencio rebosante, perfecto.
Hace algún tiempo, sin embargo, yo era radicalmente distinta; vivía en lo que di por llamar “la voluptuosidad de la caída”, días de los que surgió Hay batallas, un tránsito que recorrí sola, como sólo se podía recorrer, en la intimidad, esa noche. La historia, si acaso hubiera algo que pudiera contarse como “historia”, comenzó con el milenio y terminó cinco años después. En esos cinco años los trabajos, las omisiones, los descuidos de toda mi vida se sintetizaron, definieron mi visión de la vida. Un transcurso que me llenó de amargura y que al mismo tiempo me devolvió la alegría. Como en los viajes iniciáticos perdí casi todo, gané casi todo. No, tendría que empezar así: estaba yo en el baño abrazada por su minúsculo espacio más allá de mí o más acá de mí. No, no podría empezar así. No podría poner en prosa lo que intenté decir en varios poemas, sin traicionarlo. No me interesa la anécdota, lo confieso, y a menudo me aburre la trama. Mi biografía, que antes me pareció tan clara, ahora me parece inaccesible. Los días, los años se superponen y mirados tan de cerca dan la impresión de no ser nada, de nunca haber pasado. Mi verdadera autobiografía no podría estar aquí: está en los libros que he leído y en los que he intentado escribir. Si fuera fiel a la anécdota tendría que ser fiel a las versiones infieles que escribía por aquellos días, hacer menos una trama y más un cuadro impresionista. Al fin y al cabo la precariedad del instante, su retrato inacabado.
Tendría entonces que empezar así: estoy en un pueblo perdido de Ohio, es de noche y estoy tendida boca arriba intentando mirar las estrellas que en la ciudad de México desaparecieron hace mucho. Está lloviznando y supongo que hace frío: no lo siento. J no puede verlas, se las describo o creo estárselas describiendo; a ninguno de los dos nos importa. Como a la mayoría de los mexicanos el tequila nos hermana mientras disuelve nuestras diferencias. Estamos, pues, muy mexicanos, muy incómodos, algo desquiciados para el temperamento anglosajón. Me escuchó diciéndoles a los demás que quería ir al césped y decidió acompañarme. Estamos, pues, tendidos, mirando el cielo que se ha transfigurado en el cielo estrellado de la Marquesa, el ladrido de una turba de perros hambrientos, discusiones, gritos, delirios de borrachera: alguien saqueó la cava de entre los locos que nos juntábamos a comer y a beber durante horas, durante días, durante meses, con el único cometido de ver quién podía ser más mordaz, más ingenioso, más atroz: estamos, pues, muy mexicanos, muy albureros, muy cabrones: somos la intelligentsia y pura mala leche, cortadísima. Yo era joven, entusiasta e ingenua. Yo era joven, entusiasta, ingenua e inédita. Ellos, los poetas y narradores ya formados, los jóvenes creadores de los noventa, los que ahora tienen cuarenta y tantos, los que como nosotros no emprendieron ningún parricidio. Ellos, ya en los treintas, casados, separados, publicados, multipremiados. Aún son jóvenes, aún tienen tiempo. Las novias, las esposas, las malvadas que los dejaron también están en esa noche suspendidas: son escritoras en ciernes, poetas maltratadas por su novios poetas que son bien mexicanos, bien cabrones, bien inteligentes: iluminados. Se los quitaron de encima. Sólo les quedó el ancho costillar de la noche congalesca. La escritura a la intemperie, el alcohol, las fiestas, la movida como oleada de la mal llamada generación X, donde se volvieron bien cabronas, legendarias… al menos en esta historia. Los que estábamos por entrar a la década de los treinta ahora estamos en los albores de los cuarenta, dejamos hace mucho tiempo de ser jóvenes creadores, jóvenes saludables, jóvenes despreocupados, jóvenes borrachos, jóvenes intensos, jóvenes: llegaron los achaques, los libros, los premios, la paternidad o la maternidad. Ciudad de México, nuevo milenio. Sí, mi autobiografía tendría que dar una temperatura, fijar un instante.
Tendría que empezar así: esa noche quería andar sobre el césped, estaba terquísima. Significaba, de manera un poco absurda, una odisea, la toma de Esparta, la llegada a Ítaca. Tenderse en el césped que está detrás de una casa norteamericana. El asunto del césped comenzó meses después del nacimiento de Camila. Cuando nació Camila: he allí el punto de inflexión donde debiera acabar mi autobiografía o donde debiera comenzar. El problema: si comienza con su nacimiento terminará en árbol genealógico. Si termina antes de su nacimiento dejará afuera el suceso más importante de mi vida. O bien, podría empezar en el momento en que estoy sobre la plancha, con medio cuerpo dormido, temblando, mirando hacia el techo, mientras el doctor me corta poco a poco, como quien abre un animal muerto, con la misma tranquilidad, con el mismo pasmo. Como quien abre, tranquilamente, un aguacate para retirarle el hueso. Sí, como un aguacate: como esa adivinanza que jugaba de niña: agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Mi corazón: ella es mi corazón y el agua donde nadaba tan contenta, el líquido amniótico que se derramó sobre la plancha, el líquido intravenoso que me administran poco después de que el médico jala, jala, jala, mete sus manos en mis entrañas, la encuentra, jala de ella para arrancarla, mi hueso, mi corazón, hija mía, hija mía, mientras su padre la mira con ansiedad y me pone el reloj enfrente, son las 9:55 de la noche. Yo escucho su llanto atrapado en el líquido que le quedó en los pulmones, el último trozo de mí. La contemplo: es tan rosada, perfecta, tan animal. Soy un animal: me acercan su mano diminuta que toma con fuerza mi dedo. Me dice el pediatra: bésala. La beso. Hasta que pasados algunos minutos las hormonas hacen su trabajo: quiero levantarme de la plancha y arrastrarme con ella hasta un rincón del cuarto, quiero verla, quiero que me vea, quiero estar con ella. Soy la boca de la necesidad, la tirana defensora de la especie, la cúspide del instinto. Soy toda amor, toda ella y toda yo. El pediatra se aleja, se la lleva. Traducir lo animal: me quita a mi cría, mi hija, mi cuerpo, mi carne, mi infinito. ¿Adónde va?, alcanzo a pensar antes de sentir la misma placidez somnífera que cuando estaba tendida sobre la Rue Ranelagh, hace muchísimos años, mirando las estrellas completamente borracha, o sedada, que es lo mismo.
No, esta escena debo reescribirla: mi hija sale de mí como reventaría una raíz a una fruta, como cuando la semilla levanta su puño desde la tierra, se deshace de su cáscara, respira. Yo estoy en recuperación: soy una cáscara desesperada, oscurecida, tengo frío, mucho frío. La enfermera me pone una manta ligerísima que parece espacial: siento una gran mano caliente abrazándome, soy una cáscara reblandecida. Llévenme con mi hija, señorita, enfermera, doctor, ¿cómo dice, aún no se me contrae el útero? No, no quiere contraerse, no quiere olvidarla, quiere que regrese: la espera, la espera, la espera. Tal vez si la tuviera entre mis brazos y yo fuese una leona y tuviese una enorme lengua y pudiese lamerla toda, ponerla junto a mi pecho, su piel, su cuerpo, junto al calor de mi cuerpo. Camila está en el cunero. Yo soy un útero que llora en una sala oscura, esperándola.
Tendría que continuar así: soy como una sombra, una sombra que no busca encontrarse sino ser, calladamente, en su deambular resignado en busca de las cosas más sencillas: el agua caliente, el algodón, la mamila, esas cosas tan distantes, extrañamente familiares. Decir: algo creció dentro de mí y salió de mí para llegar aquí a mi lado. Decir: alguien salió de mí, tan pequeñita, tan tibia para estar aquí a mi lado, es decir poco. Decir: una semilla creció dentro de mí como una lenta enredadera que buscase su camino hacia la luz. Decir todo esto es no decir nada. Las palabras se me agostan, el lenguaje no me alcanza para expresar el silencioso sueño de mi hija, la mirada de sus ojos azorados cuando me ve como a una extraña cosa. Le hablo, espero que su oído le recuerde esa voz que escuchó en mis entrañas cuando apenas se formaba. Pero ahora mi corazón le queda lejos, su persistencia acorazada, su bomba imperturbable; ha empezado esa larga despedida, ese camino que emprendió desde mi vientre hacia el mundo. Ensaya ya la fuerza de sus dedos con mi dedo mientras yo la miro terriblemente mía y ajena.
No, tendría que empezar antes del nacimiento de Camila. Cinco años antes, cuando mi vida dio un giro imprevisto. Sólo debido a esa vuelta la maternidad fue posible. O quizá su origen se remonte a mi infancia, a mi madre, su casa abierta, esa patria de los días niños, su escuela, sus salones, los dientes y ratones; esos brazos. Aun así se me presenta como el origen, el momento en que frené sobre el vacío. Cuando tras unos años de vivir al límite, me encontré agotada y enferma. Cuando la herida que me acicateaba, una herida que se convirtió en una vía de conocimiento, se volvió un costurón invisible, y mi lamento, una cantaleta. Cuando encontré que no tenía caso seguir caminando en esa dirección, que esos días como rayos encendidos habían dado ya toda la luz posible. De aquella época guardo las cartas que escribía; si no fuera por ellas hubiera olvidado su verdadera naturaleza. Sobreviví a ese tiempo con la ayuda de Virgilio, que se llamaba Celia: gracias a ella, mi psicoanalista, y a su lámpara de mano fue que pude abrir los ojos y soportar la claridad. No podría ir más lejos: narrar esos días es imposible. Su relato es poesía; sus anécdotas, cosas tan imprecisas como la luz amarilla de la tarde, rutinas nocturnas y divagantes, borracheras curativas. Sólo podría decir que hallé un astro refulgente y precioso, un astro mío y de todos, una forma de reconciliación. Haberlo tenido entre mis manos como el más preciado de los tesoros me reveló, íntima y profundamente, que tenía algo que decir, que nada, salvo ese decir, tenía importancia. Recibí una recompensa que jamás hubiera podido imaginarme. Ese momento, esa noche perdida hace muchos años, aún me alumbra. Me dio el valor de acometer la escritura de manera solitaria, al margen de movimientos, amigos, parejas, modas. Regreso: después de un tiempo dejó de tener sentido esa caída. Su voluptuosidad se convirtió en hastío, me di cuenta de que estaba escribiendo el mismo poema una y otra y otra vez hasta el hartazgo y de que el libro que escribía por ese entonces amenazaba con volverse infinito. No deja de ser irónico el hecho de que se hayan salvado de aquel libro unas cuantas cuartillas con unos cuantos versos. Recuerdo de entre la bruma de aquellos días mi nacimiento, tortuoso, violento. Después vendría la cura, la ligereza, la alegría, el extrañamiento. Fue, sin embargo, por los días en los que había decidido salvarme cuando nos hicimos amigos. Cuando me rodeaba la mezquindad él apareció como un magnánimo; en medio de pleitos él se convirtió en un pacificador. Solíamos ir a comer pizzas enfrente de mi casa y a menudo me lo encontraba sentado en una banca del camellón de Durango, muy pensativo, tomando el sol. Guardo esa imagen en un relicario que todavía hoy puedo abrir lejos de esa encrucijada donde yo quería salvarme, salvarlo todo. Había recorrido una larga herida y creía entenderlo. Creer es un verbo que ilumina esos días: el poder de la sugerencia sobre los hechos.
No, tendría que empezar así: esto lo supe subiendo las escaleras de mi antiguo departamento, una mañana, muy temprano. Escribí algunos años después la versión de esa experiencia que devino, sin pretenderlo, en el broche que cerraría para siempre esa etapa desesperada. La anécdota podría ser una mala fábula, con moraleja, por supuesto. Por aquel tiempo algunos amigos escritores frecuentábamos un pequeñísimo pero muy concurrido antro de la colonia Roma llamado con total justicia El Jacalito. Lo menos que puede decirse de aquel antro, de concurrencia muy ecléctica (iban escritores, travestis y vecinos del rumbo), era que la banda que allí tocaba estaba conformada por los viene viene de la avenida Medellín. Verlos tocar era infinitamente más repulsivo que escucharlos, que ya era bastante. Para colmo, nunca faltaba el turista que les arruinaba el numerito y a nosotros la noche. A mi amigo Oni, por ejemplo, le reveló su vocación: cantante de karaokes. Una noche llegué sola: había huido de una fiesta. Mientras me encontraba en la barra, una chava, más o menos de mi edad, me hizo la plática. Terminé mascullándole el resumen de mis tragedias: mis amigos eran una mierda. Después de tomarnos unas cervezas me invitó a seguir la fiesta en otro lugar que prometía ser mejor y donde estaban sus amigas. Yo entendí que estaban en Garibaldi: la idea de escuchar mariachis me seducía, aunque no traía dinero y mi coche no tenía suficiente gasolina. Sin saber bien cómo, estaba ya sobre Eje Central, tratando de estacionar mi coche, cuando me dice que no, que el antro estaba más adelante, que no había mariachis, que más adelante, que no, que no había mariachis, que me estacionara aquí, aquí. Aquí: lejísimos de Garibaldi. Comencé a asustarme: ¿qué hacía yo con una desconocida, a esas horas, en esas circunstancias? ¿Me había llevado hasta allí para robarme? Caminamos una cuadra, mientras yo trataba de asumir que la suerte al fin me había abandonado, cuando llegamos, en efecto, a un Jacalote: me dio un tour emocionada: abajo una rockola y mesas, arriba otra rockola y un sillón de terciopelo rojo con foquitos. Ya sentada me invitó una cerveza y me enseñó el catálogo musical de la rockola: el príncipe, el rey, juanga, los bukis, y me presentó a sus amigas, que me pareció ver sentadas minutos antes en las piernas de los clientes, y ahora le preguntaban ¿y ésta qué? ¿para qué la trajistes? ¿cómo va la noche? Apenas doscientos. Una me dijo: ¿me prestas de tu bilé? Te lo regalo. Quería huir, salir corriendo. Es que sus amigos son bien ojetes y ella es rebuena onda, de veras, cuéntales, decía, mientras les relataba mi historia que para esos momentos me parecía una banalidad. Me contó que “arriba laboraban y abajo enamoraban”. Conversé con ellas lo estrictamente necesario y les anuncié que ya me iba, que era muy tarde: no me dejaron. Me explicaron que era muy peligroso, que antes de llegar a la esquina me habrían asaltado y que lo mejor era que ellas, todas, me acompañaran. Antes de subirme a mi coche una me dio cincuenta pesos, pa tu gasolina, me dijo. Me indicaron dónde estaba la gasolinera, me dieron un beso. Amanecía cuando llegué al parque cercano de mi casa, me estacioné: era un mar de llanto. Nunca supe su nombre. Le debo, sí, cincuenta pesos y un amanecer límpido por donde resbalaron los amigos como piedras.
Había algo de imposible en él. En su peinado, en sus lentes, espejuelos sería más elocuente decir (eran de su padre); en sus modales, su anacrónica caballerosidad. Había algo de imposible en esas conjunciones: la bondad con la ironía; la herida del corazón y su inteligencia; su capacidad de felicidad y su carácter melancólico; la paciencia y la voracidad. Era un poeta de la mayor concisión pero un desmesurado. Era, en definitiva, un raro. Para algunos amigos Li se convirtió muy rápidamente en el corazón de un clan festivo que acudía regularmente a Veracruz 55. Su hospitalidad era de un talante familiar, como el altar que tenía para sus amigos, que eran para él como su familia. Al principio, cuando lo llamaba a su casa siempre contestaba susurrando, decía tener algunos problemas domésticos. La época de los susurros terminó al poco tiempo para dar paso a las llamadas nocturnas en las que me invitaba a tomar un whiskey en el parque España o donde yo quisiera. Solíamos comer pizzas enfrente de mi casa. Su amistad fue un páramo soleado y un campo de batalla; su muerte, una materia resistente a los ácidos de la prosa. Nos unió la sed y también el espanto; nos unió la crítica y la complacencia; nos unió la fiesta y el dolor. Lo leo, lo releo, aún me topo con él por la calle y espero, todavía, el recado en la puerta del que fuera mi departamento: “María querida, vine a buscarte.” Aún puedo escuchar lo que quizás hubiera sido su último aforismo: “No hay nada peor que no ser atroz y cometer atrocidades.” Se despidió de mí en varias ocasiones, la última tras su muerte, en un sueño: estábamos en el comedor de su casa como tantas veces tomando una copa de vino. Yo intentaba contarle todo lo que había pasado desde que lo encontramos muerto, cómo vi nacer la eternidad una mañana, levantarse para siempre entre nosotros; mientras él ponía un disco, estaba contentísimo, platicándome de música. Ante mi insistencia finalmente me miraba y me decía: “no, no me cuentes nada, ya no es tiempo, he regresado a comer contigo”; levantaba su copa y brindaba para seguir platicando muy sonriente. Sabía, en el sueño, que esa comida tendría término y, sin embargo, recuerdo haberme entregado a esa tarde feliz y luminosa.
Sería mejor empezar así: a los once años tuve mi primer contacto cercano con la política: quería ser cura. No recuerdo quién me desilusionó, lo que sí recuerdo es el convento al que me llevó mi abuela de visita y lo tristes y aburridas que me parecieron las monjas: tenían vedado el uso de la palabra, que era lo único que me interesaba de los curas: decir misa. Recuerdo también que las explicaciones que me dieron me dejaron insatisfecha. No entendía por qué Dios tenía que ser hombre y por qué “el Hombre” englobaba a todos los seres humanos. Ese Hombre estaba en todos lados, en los libros de historia, en los libros de biología, en los museos. Me lo imaginaba enorme, altivo, victorioso, un gigante peludo cruzando, con toda la especie a cuestas, por el estrecho de Bering. Descubriendo la rueda, el fuego, la agricultura, construyendo imperios, derrumbándolos. Todavía hoy me lo encuentro en discursos engolados y rancios, escucho sus pisadas plas plas plas viniendo desde África. Si hubiese sido mujer el primer astronauta que pisó la luna los encabezados de los diarios “Llega el Hombre a la Luna” hubiesen lucido ridículos junto a la fotografía de una larga melena rubia. Desde entonces encuentro la política en todos lados: aparece travestida de amor, de familia, de maternidad, siempre en el lenguaje. Conjeturo que a eso se debe que yo no me haya reconocido en la ficha técnica de mi generación “apolítica, frívola, indolente”. Cuando llegué a la edad de las ilusiones, en México se caía el sistema y en Berlín el muro. Lo cierto es que fue pura ilusión: el Sistema no se cayó nunca aunque lo vimos tambalearse y hasta hacerse el muertito. El Sistema no es un cáncer, es un virus: una configuración que todos los mexicanos tenemos integrada. Se necesitarían décadas de una inclemente transformación individual en millones de mexicanos simultáneamente para que naciera un mexicano que no reconociera en el priismo su alma mater: esa señora que reparte las quesadillas de picadillo, de flor, de queso, de huitlacoche, sólo me quedan de papa seño; el taquero sudoroso que surte los de nana, los de buche, los de cochinada; el policía que acepta la mordida, las amas de casa, los profesionistas, los inteligentes que especulan, los políticos, los detractores del Sistema que siguen utilizando los mismos métodos que el Sistema les asignó para atacarlo, como se replicaría un virus en una célula del sistema inmune. Mutó, sencillamente se adaptó a los tiempos democráticos, floreció como nunca en la alternancia. Nos hizo pensar que había desaparecido pero estaba reproduciéndose en todos los ámbitos de la vida pública y privada de los mexicanos. Tras décadas y décadas de cooptar toda disidencia productiva a este país no le queda sino el letargo.
Tendría que empezar así: una mañana de mayo de 2006 me senté, como todas las mañanas, a leer los periódicos: ya no pude levantarme. Relatos de mujeres violadas por policías, detenidos brutalmente golpeados en el pueblo de Atenco me sumieron en un estado de tristeza, de horror desesperado que con el paso de los meses se fue ahondando: México entraba en una larga noche y por primera vez en mi vida me sentí incómoda con la poesía, como quien usa una camisa que no es de su talla o quien tiene puestos los zapatos al revés. Cuanto había escrito, así como mis certidumbres con respecto a la poesía, se esfumaron en medio de un coro de preguntas sin respuesta. Me preguntaba si podía escribir al margen del mundo, si debía escribir al margen del mundo, quién podía escribir al margen del mundo y para qué escribir al margen del mundo. También si la poesía podía ser herida por el mundo, si era válido proteger, purificar la lengua, si la poesía estaba escrita por una secta ajena a las vicisitudes de la vida pública. Pensaba en jóvenes disecados, disecados viejos que fueron jóvenes disecados embobados por tiendas rosas y portadas coloridas o blancas de revistas culturales. Y pensaba ¿por qué no mejor hacer pasteles, galletitas? ¡Galletitas! Quería decirles a los que aún escribían poemas: ¡hagamos galletitas! Galletitas vanguardistas, galletitas casi obleas típicamente mexicanas, galletitas sobre pedido, galletitas latinoamericanas, galletitas para servirse en cualquier mesa. ¡Galletitas!
Tendría que continuar así: en esa “larga noche mexicana”, como me ha dado por llamarla, ha sido posible todo: la clausura de avenida Reforma, la militarización del país, la caída del avión del secretario de Gobernación en el centro de la ciudad de México, asesinatos masivos de albañiles, cabezas perdidas de sus cuerpos, descabezados en hieleras, dedos cercenados, muertos hechos pozole, granadas en el Grito, devaluación del peso, niños y niñas muertos en changarros-guarderías adjudicadas directamente por políticos a sus familiares, a sus amigos, al narco; personas asesinadas por el fuego cruzado de una guerra demencial, mujeres abusadas por militares, gente desaparecida en reyertas callejeras y, en el centro de esa noche, los poderes mediáticos brillando como nunca: telenovelas con haciendas, hacendados, charros, “niñas” sumisas, heroínas vírgenes, galanes fisicoculturistas y tiernos, curas por todos lados.
En medio de esa noche decidí que lo mejor era implementar un toque de queda personal: quedarme en mi casa, recuperar la intimidad de mi pensamiento. Lo demás dejó de tener importancia: batallas en las que me entretuve demasiado tiempo, odios sarracenos aburridos, pasiones estúpidas. Mi vida cotidiana, los rituales más anodinos, llenaron de sentido mis días. Sin hacer vida literaria, a lado de mi esposo y mi hija, con unos cuantos amigos convertidos en Uno. Dejé de hacer corajes. Casi llegué al Nirvana y hasta Iztapalapa estudiando los materiales para hacer un piso de EVA (Etil-Vinil-Acetato) para el cuarto de Camila; estuve muy cerca de la felicidad total cuando logré la combinación perfecta de colores para las paredes: un blanco que no es un blanco que es un rosa que no es un rosa ni un blanco rosado: un leve resplandor. “Imperceptible”, me dijo Uno; “se nota levemente”, con su natural cortesía. Uno llegó a mi vida cuando todavía eran varios: se convirtió en mi multitud, en mi paloma mensajera, en su rama de olivo, en mi gran destinatario: pasamos de las cantinas a las fiestas a las comidas en mi casa: a las llamadas telefónicas todo el tiempo. Nadie como él ha entendido mi ostracismo y tampoco nadie como él ha podido encontrarle sentido a los tránsfugas de la belleza. Con el paso de los años fue cambiando de nombre: empezó con su nombre de pila, se transformó en Darling para quedarse definitivamente: Darlino. Los dos huimos de un futuro parecido y a veces nos sentimos nostálgicos: cuando pasamos por Polanco después de beber toda la tarde y miramos un anuncio de neón destellante con la forma gigante de un camarón o cuando pasamos frente a un restaurante de comida tailandesa que no podemos costearnos. Sin embargo, la nostalgia es perecedera: la poesía no. Luego luego nos acordamos por qué huimos de ese paraíso imaginario, nos metemos a un súper y saciamos nuestro apetito delicatessen. Conversamos de poesía, conversamos todo el tiempo. A menudo me deslumbran sus poemas: su capacidad para revelar lo invisible y siempre me deslumbra su amor por la forma: lo mejor de lo mexicano. Hace poco le escribía desde Ohio: los güeros se redimen, se parecen a ti, te emulan sus rizos, sus maneras delicadas, blancas, en medio de la nada, en medio de los pastizales, entre los edificios. Son callados, son engreídos, son como sombras enérgicas de sí mismos, cuando andan, cuando miran con sus penetrantes ojos azules como si vieran desde el fondo del mar o desde el cielo. Yo te quiero como se quieren los cuadros amados, recordados como apariciones súbitas, querido, como lo dice tu nombre deformado y tuyo, anglosajón: Darlino.
Creo que fue en esos días cuando resolví, por así decirlo, mi angustia escritural, poco antes de viajar a un pueblo perdido de Ohio: una vez desengañada de la poesía, me esperancé en encontrarla. Ya me había alejado lo suficiente como para conquistar cierta libertad personal: escribiría de todo eso que las sexenales noches mexicanas nos han quitado de luz solar, hermosa, radiante en los jardines de las casas que no tenemos porque no podemos comprar; de esos enormes botes de basura donde caben todas las hojas muertas de esos enormes árboles bajo cuya sombra no nos sentaremos, sobre esos céspedes verdísimos que no rodean nuestra casa, esos céspedes que no miramos en colinas intrincadas, parques a los que no llevamos a nuestros hijos, esas preciosas albercas de plástico que no llenaremos nunca una mañana soleada, de esos porches donde no veremos pasar la tarde mientras tomamos un té o una cerveza; de esa maternidad perfecta que no necesitó de una cesárea, de las mamilas, de las leches de fórmula, de los pendientes de moda, de todo lo que no se comieron las pobres flacas, de las piedras coloniales.
Es probable que después de tanta belleza llegue a hartarme y entonces me vea urgida, como la protagonista de Revolutionary Road, a mudarme a París y esta autobiografía se vea en la fatal necesidad de comenzar.
Tendría que acabar así: últimamente la noción de estilo me causa repugnancia, no dejo de pensar en él como una domesticación del alma. ~
María Rivera nació en 1971 en la ciudad de México. Estudió en la escuela de escritores de la Sogem. Llevó un blog muy activo durante un tiempo (mariarivera.blogspot.com) y es autora de dos libros de poemas: el primero (Traslación de dominio, 2000) le valió el Premio Elías Nandino de poesía joven, mientras que el segundo (Hay batallas, 2005) fue ganador del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.