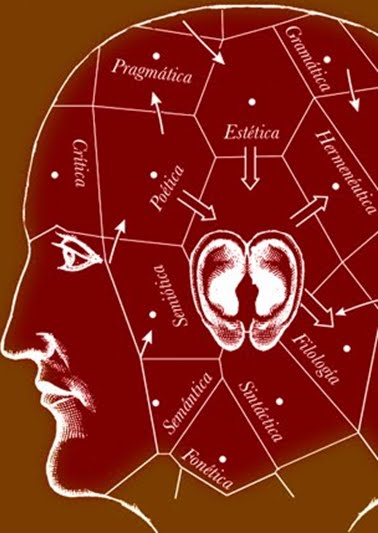En noviembre de 2018 el mundo de la narrativa gráfica se vistió de luto con la noticia de la muerte de Stan Lee, el imbatible genio creativo de Marvel Comics y por ende responsable de buena parte de la educación sentimental de varias generaciones de lectores. Meses antes otra noticia, esta celebratoria, recorrió el mismo mundo para sacudirlo: Sabrina, segunda obra de Nick Drnaso luego de su aclamada Beverly (2016), se convertía en la primera novela gráfica de la historia en ser nominada al prestigioso Premio Man Booker, uno de los escasos galardones literarios que todavía merecen respeto. Como era de esperarse, la nominación causó una polémica que se ventiló sobre todo en las redes sociales, donde la británica Joanne Harris, autora de Chocolat (1999), salió en defensa del género con un listado de diez puntos entre los que había una declaración breve pero contundente: “Las novelas gráficas son novelas.” En otro punto Harris abundaba: “Las novelas gráficas contienen mayor diversidad, inclusión e innovación que cualquier otra zona de la literatura mainstream. Los novelistas gráficos se atreven a contar las historias que otros escritores de ficción a veces pueden considerar demasiado desafiantes.” Este atrevimiento es patente justo en Sabrina, donde Nick Drnaso despliega con virtuosismo un gran abanico de técnicas narrativas para entregar la radiografía inclemente pero precisa de una sociedad devastada por sus hábitos de consumo mediático. Cuarenta años después de que el brillante Will Eisner comenzara a popularizar el concepto de novela gráfica a través de A contract with God y Life on another planet, obras publicadas en 1978 –Eisner desarrollaría y justificaría el concepto en su libro Graphic storytelling and visual narrative, aparecido en 1996–, la nominación de Sabrina vino a revalidar la importancia de una forma de narrar que expande y ramifica el camino abierto por pioneros como Stan Lee y el propio Eisner y seguido por autores de la talla de Neil Gaiman, Frank Miller, Alan Moore, Art Spiegelman y un extenso etcétera.
Uno de los primeros entusiastas que ponderaron las múltiples virtudes de Sabrina, por mucho uno de los mejores libros de 2018, fue Adrian Tomine, uno de los exponentes más destacados de la narrativa gráfica contemporánea, cobijado al igual que Nick Drnaso por el sello editorial canadiense Drawn & Quarterly. Nacido en Sacramento, California, en 1974 y radicado actualmente en Brooklyn, Tomine empezó su carrera cuando tenía apenas diecisiete años a través de Optic Nerve, serie de minihistorietas que él mismo publicaba y que en 1998 se compilaron en un solo volumen titulado 32 stories: The complete Optic Nerve mini-comics. En estos relatos veloces e incisivos ya está presente el estilo que el autor depuraría con el tiempo y en el que se nota la influencia benéfica del realismo sucio practicado en especial por Raymond Carver, aunque trasladado al contexto de una juventud marcada a fondo por la anomia y el extrañamiento en una época en que campea la narcosis tecnológica. Gracias a esta edición que estrechó su vínculo con Drawn & Quarterly –el sello ya había lanzado siete números de Optic Nerve que terminaron por agotarse–, Tomine tuvo una mayor proyección que le permitiría ser fichado por The New Yorker como uno de sus ilustradores de planta –ha realizado decenas de portadas para la revista– y llamado por bandas como The Crabs, Eels, The Softies y Yo La Tengo para contribuir con material gráfico para sus álbumes. La firma del autor es plenamente reconocible en los distintos medios en que trabaja: una identidad visual que aúna el cuidado en los rasgos de los personajes con el detalle en los ambientes donde estos se desenvuelven. Para Tomine es esencial enmarcar a sus criaturas en entornos con los que el lector logre empatizar.
Esos entornos bien perfilados constituyen el escenario idóneo para el desdibujamiento paulatino de los seres solitarios que vagan por Sleepwalk and other stories (1998) y Summer blonde (2002), magníficos conjuntos de cuentos gráficos en los que despunta la habilidad de Tomine para transmitir la falta de comunicación en nuestra era hipercomunicada. El sonambulismo al que alude el título del primer libro deviene en un trastorno existencial que afecta en diferentes grados a todos los personajes: del cumpleañero abúlico de “Sleepwalk”, que trata en vano de reactivar una relación amorosa, al acosador frustrado de “Summer blonde”, incapaz de establecer un contacto normal con las mujeres; del adolescente marginado de “Fourth of July”, cuya alienación se agudiza debido al divorcio de sus padres, a la veinteañera desempleada de “Hawaiian getaway”, relato con el que Tomine aborda tangencialmente el choque de la cultura asiática –a la que pertenece por ascendencia– con la estadounidense. Este choque es tratado de manera frontal en Shortcomings (2007), espléndido debut del autor en terreno novelístico que sigue las peripecias de Ben Tanaka, propietario de una pequeña sala de cine en Berkeley, California, que lidia tanto con el hecho de ser un descendiente de japoneses que se siente atraído por la raza blanca como con la ruptura con su pareja, Miko Hayashi, que se muda a Nueva York para probar suerte personal y profesional. La ironía fina y por momentos lacerante que anima Shortcomings es palpable en Scenes from an impending marriage (2011), donde Tomine acude a su diario íntimo para ofrecer una crónica sagaz de los meses previos a su boda, y se decanta en los seis cuentos que integran Killing and dying (2015), donde el autor alcanza una admirable madurez como narrador. Aunque se adivina en libros anteriores, el espíritu carveriano tiene una presencia particularmente fuerte en Killing and dying: está en el padre viudo que busca reforzar el nexo con su hija fascinada con la stand-up comedy (el relato que bautiza el volumen), en la chica que al ser confundida con una estrella porno de internet atestigua la fractura de su cotidianidad (“Amber Sweet”), en la pareja disfuncional unida por el beisbol (“Go Owls”), en el sujeto que intenta revivir su antigua vida en el departamento ocupado ya por alguien más (“Intruders”), en esos finales abiertos y por lo general desesperanzadores que nos dejan con un regusto amargo en la boca. Sustentadas en una enorme destreza gráfica, las narraciones de Adrian Tomine recortan en recuadros una soledad con la que nos podemos identificar porque es la soledad que experimentamos día con día en esta época en que nos hallamos más engañosamente acompañados que nunca. ~
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.