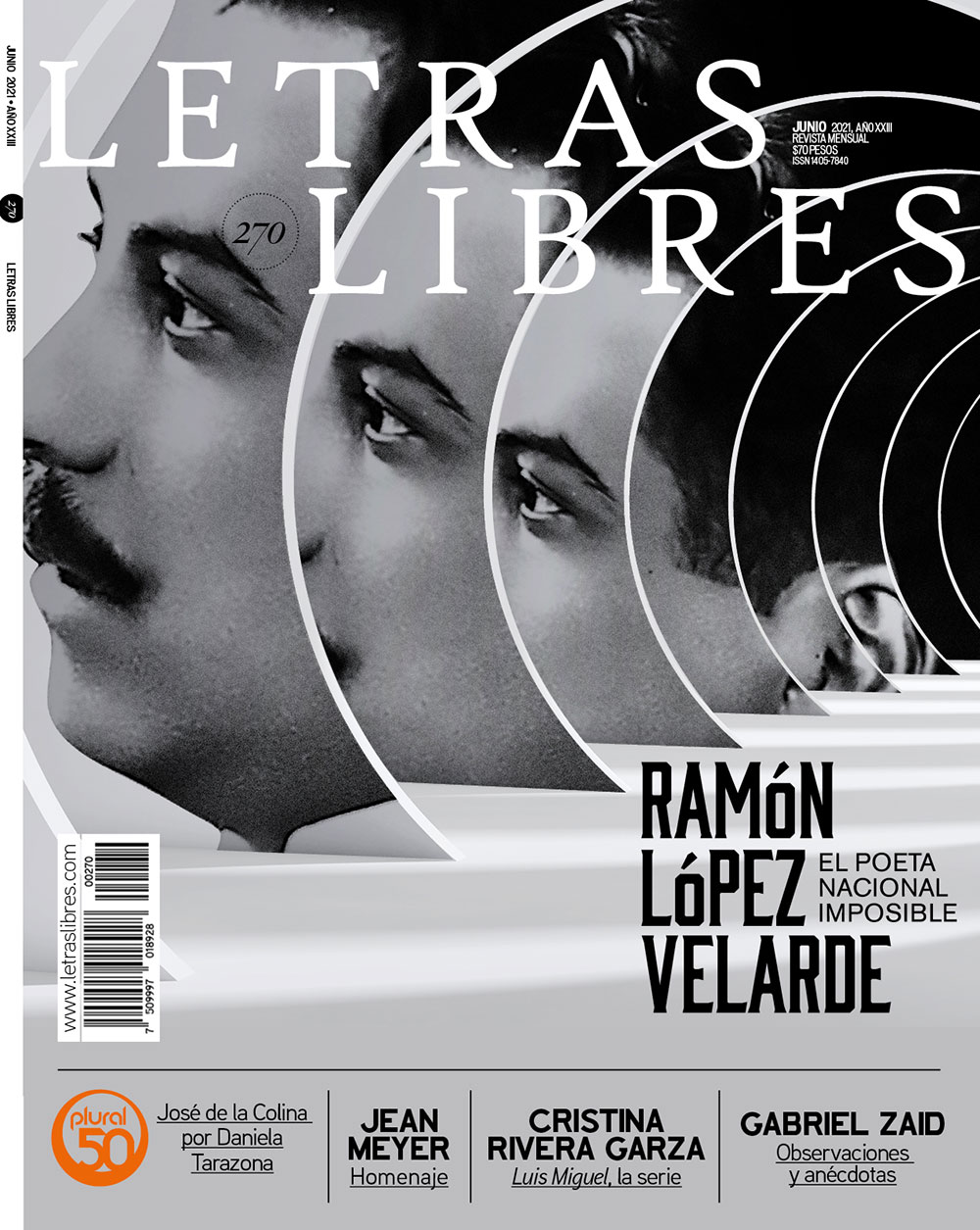No recuerdo quién nos presentó. Ni dónde, ni cuándo, ni en qué circunstancia. Lo que no olvido es la primera visión de su obra. Fue un encuentro decisivo para mi sensibilidad, para el descubrimiento de mí mismo. Al poco tiempo de haber llegado de Guadalajara tuve la suerte de ver los primeros cuadros de Tamayo de verdad, los vivos, no los de catálogo. Eran su obra de los treintas. Me impresionaron mucho porque pintaban la Ciudad de México, el ambiente de algunas de sus calles que para mí resultaban un poco misteriosas, extranjeras, peligrosas. Esas pinturas recogían una terrible melancolía. Fue una obra que me tocó en lo profundo; frente a la de Siqueiros o Rivera, que me parecieron un tanto retóricas, grandilocuentes, preferí el silencio de los cuadros de Rufino. Me conmovió.
Más tarde, en la década de los cuarenta, lo vi en Nueva York. Yo había ido con otros jóvenes pintores. Fueron momentos excepcionales. Allá estábamos Octavio Paz, Alfonso Michel, Juan de la Cabada, Jorge Hernández Campos, Carlos Mérida, Lola Álvarez Bravo, Ricardo Martínez y yo. Tamayo fue generoso conmigo. En su casa, Tamayo cantaba y tocaba la guitarra. Tenía una voz formidable y una alegría contagiosa. Una alegría, hay que añadir, reposada, sedante que nos quedaba bastante bien a quienes éramos demasiado acelerados. También la incesante imaginación y la juventud imperiosa de Octavio nos sorprendían. Quería apoderarse de todos los secretos de Nueva York y descubrírnoslos. Discutía con Rufino sobre pintura y sobre la vida cotidiana. Todo eso fue muy vital para mí, muy impresionante.
Cuando Tamayo vino a vivir a México me convertí en un invitado indispensable en sus fiestas en las que había borracheras increíbles. Su cambio de residencia coincidió con un cambio en su producción: empezó a pintar cuadros con seres quemados, volcánicos, hechos de lava y angustia; eran como aparecidos o gente convulsionada por el pánico o la inseguridad. Esos seres carbonizados me producían un sufrimiento casi corporal; los colores eran de fuego pero los ambientes, más que un aire denso, me hacían sentir la ausencia de aire. Fue un largo periodo en su trabajo que coincidió con el de la guerra. No he conocido ningún pintor contemporáneo que haya descrito tan bien la angustia, ese estado como de espera de la catástrofe que se avecina.
Nuestra amistad era extraña: casi no hablábamos, no discutíamos. Me pedía mi opinión sobre tal o cual pintor, si estaba bien fulano o mengano. Las veces que fue a comer a mi casa llegó a decirme, frente a uno de mis cuadros: “¡Juan, este cuadro es horrible!”. Cuatro semanas después frente al mismo cuadro: “este sí me gusta, está muy bien”. Mi explicación es que tardo mucho en pintar. Algo parecido llegó a pasarme con la escultura. De una de ellas me dijo algo más o menos así: “la forma es muy bonita, pero el color que le metiste es espantoso, es una porquería”. Nunca me disgustaron sus comentarios; sabía que tenía que darle toda la libertad para juzgar mi trabajo, como a cualquiera que se acerque a él. Tamayo elogió sobre todo mis esculturas, pero muy rara vez alguno de mis cuadros. Por ello me extrañó que una vez me dijera que le gustaba mucho el retrato gris de María Asúnsolo. Ahora recuerdo otro de sus comentarios. Una tarde me invitó a su estudio para enseñarme un cuadro. Apenas empezaba a verlo cuando me dijo: “con este cuadro ya me chingué a Orozco”. Fui sincero y le dije, con todo respeto, que qué le importaba lo que hacía Orozco si era tan distinto a su trabajo. Me contestó que Orozco era un viejo desgraciado y repitió: “ya me lo chingué, ya le di en la madre”. La verdad es que el cuadro era magnífico: la cabeza de un hombre que se reía de una manera muy cruel, tremenda, muy expresionista. Era un lienzo con ese dramatismo que produce el miedo a la locura; veías a alguien que había perdido la razón delante de ti.
Nuestra amistad me permitió mostrarle algunos de mis cuadros en proceso y verlo trabajar en su estudio. Me llamaba fuertemente la atención que canturreara al trabajar y que sacara sus colores de una paleta llena de costras. De su técnica solo puedo decir que era muy suya. Y es que es un error tratar de definir a un pintor por una técnica: existen líneas generales, pero cada quien hace la suya para expresar lo que quiere, lo que siente. Pintura y técnica son la misma cosa. Lo que Tamayo manejaba con la pintura, con el color era la luz, y esa luz iluminaba los colores. Son elementos inseparables, como lo son también su trazo y su emoción: eran, son, la misma cosa. Ningún personaje de Tamayo puede vivir más que en su pintura; pero todos te hacen vivir otra vida, tener sensaciones que solo podrás encontrar en sus cuadros. ~